José Moñino y Redondo
- Andrés Cifuentes

- 4 mar 2021
- 23 Min. de lectura

Moñino y Redondo, José. Conde de Floridablanca (I). Murcia, 21.X.1728 – Sevilla, 30.XII.1808. Estadista, político y jurista.
Al ser bautizado, en la parroquia de San Bartolomé de Murcia, el 24 de octubre de 1728, le fueron impuestos los nombres de José Antonio Nolasco.
Su padre, José Moñino y Gómez, que también había nacido y sido bautizado en Murcia, el 3 de abril de 1702, y que en esa misma ciudad murió el 10 de marzo de 1786, estaba empleado en el obispado de Cartagena, como oficial mayor de visita, hasta que, en 1735, fue nombrado notario mayor y archivero de la Audiencia episcopal. De progenie de ilustre abolengo, que se remontaba al año 1272, cuando fueron repartidas tierras, en Orihuela, a un tal Benito Pérez Moñino, sus rentas familiares no se hallaban parejamente desahogadas. Había contraído matrimonio, también en Murcia, el 4 de febrero de 1728, con Josefa Francisca Redondo y Bermejo, natural de Sigüenza (Guadalajara), donde había nacido el 5 de enero de 1701.
Fue José el primogénito de cinco hijos, al que seguirían Manuela, Gregoria, Fulgencio y Francisco, todos ellos nacidos en la ciudad de Murcia.
Su hermano Fulgencio (1740-1778) llegó a ser prebendado racionero de la iglesia catedral de Murcia, en 1770. La hermana mayor, Manuela, nacida en 1732, se casó con Carlos Salinas y Moreno, natural de Hellín.
Su hijo, Francisco Salinas y Moñino, sería el sobrino predilecto del futuro conde de Floridablanca, apodado por él, cariñosamente, el Soldado, puesto que siguió la carrera militar, y también la diplomática, gracias al eficaz patrocinio de su tío. La segunda de sus hermanas, Gregoria Moñino y Redondo, contrajo matrimonio con Antonio Robles Vives, nacido en Lorca en 1735, tesorero administrador de la Bula de la Santa Cruzada en Murcia, fiscal de la Real Chancillería de Valladolid (1769) y consejero togado de Hacienda (1779). Una especial mención merece el hermano pequeño, Francisco Moñino y Redondo, cuya carrera debería mucho, igualmente, a la protección de su encumbrado hermano mayor.
A los ocho años de edad, en 1736, José Moñino y Redondo ingresó en el seminario conciliar de San Fulgencio de Murcia. Prosiguió sus estudios en la Universidad de Orihuela, desde 1740, graduándose en Leyes el 30 de mayo de 1744. De regreso en su ciudad natal, pasó a desempeñar, entre 1745 y 1748, la Cátedra de Derecho Civil del seminario de San Fulgencio. Fue su primer catedrático de Instituta, al tiempo que trabajaba, desde el 12 de junio de 1744, como pasante en el bufete de un abogado murciano, Pedro Marín Alfocea.
Ese último año, de 1748, con veinte de edad, se trasladó a Madrid, donde fue recibido como abogado de los Reales Consejos el 3 de agosto de 1748, y donde permaneció durante otros dieciocho, ejerciendo la abogacía. También desempeñó algunas comisiones, confiadas por el Consejo Real de Castilla, como, en 1752, la de juez pesquisidor en La Mancha y La Puebla de Don Fadrique, encargado de procesar a los agresores de un alcalde ordinario, y a los que causaban daños en los montes. Se encargó de la defensa letrada de los asuntos del duque de Arcos, en la Corte, desde 1755; y de este mismo año datan dos alegaciones jurídicas, ambas impresas, en pleitos de cierta envergadura, sobre posesión de mayorazgos y disfrute de vínculos por parte de familias originarias de Orihuela: las de Molins y Carrasco, y las de Masqueta y Rosel.
Su talento y talante como abogado serían sintetizados por Alberto Lista (1775-1848), en un Elogio histórico póstumo, como de una elocuencia más penetrante que viva, más inclinada a la insinuación que a la vehemencia.
Un carácter que le sería atribuido, como personal y distintivo, a lo largo de toda su carrera política. Fue mereciendo, paulatinamente, el apoyo y la protección de algunas otras poderosas familias nobiliarias, como la del duque de Osuna o la de la marquesa de Perales. En reconocimiento de sus méritos, Carlos III le otorgó honores de alcalde de Casa y Corte el 13 de julio de 1763.
Más que esta distinción honorífica, contribuyó a su posterior ascenso profesional, y político, su apoyo al Tratado de la Regalía de Amortización, publicado, en 1765, por Pedro Rodríguez Campomanes, fiscal del Consejo de Castilla. Bajo el seudónimo de Antonio José Dorre, escribió Moñino una Carta apologética sobre el tratado de Amortización del Señor Campomanes, que dirigía a un innominado fray M., con fecha de 28 de agosto de 1765, defendiendo la facultad regia de limitar la adquisición de bienes raíces por parte de las manos muertas eclesiásticas.
Tras los graves acontecimientos del motín contra Esquilache, de la primavera de 1766, y el nombramiento del conde de Aranda como presidente del Consejo de Castilla, Lope de Sierra y Cienfuegos, también fiscal del Consejo Real, fue ascendido a consejero el 9 de agosto de 1766. Quedaba, de esta forma, expedito el camino para que el anónimo —pero, bien conocido— apologista del Tratado campomanesiano accediese a la segunda fiscalía, que estaba vacante. Y así es como José Moñino fue nombrado fiscal de lo criminal del Consejo Real de Castilla, en virtud de título despachado por Real Provisión, expedida en San Ildefonso, de 31 de agosto de 1766.
Al ser creada una tercera plaza de fiscal, por Real Decreto de 9 de junio de 1769, dada la acumulación de negocios y procesos pendientes, Campomanes, como fiscal más antiguo, se reservó el distrito territorial de Castilla la Vieja, lo que suponía entender de todos los negocios (criminales, contenciosos y gubernativos), pero sólo de los procedentes de la Chancillería de Valladolid, y de las Audiencias de Galicia y Asturias. Por su parte, a Moñino le correspondió el distrito de Castilla la Nueva, que abarcaba la Chancillería de Granada, y las Audiencias de Sevilla y Canarias.
Una circunscripción, la castellana y manchega, que Moñino conocía muy bien, dado que, además de las mencionadas comisiones de sus tiempos de joven abogado, tras los motines provinciales de la primavera de 1766, había sido enviado por el Consejo de Castilla, el 9 de mayo de 1766, como corregidor interino y juez comisario a Cuenca, con el cometido de inquirir sobre los autores de la revuelta, restablecer la paz, y arreglar el gobierno municipal. Tomó posesión de su cargo el 15 de mayo de 1766, y, el 29 de mayo, ordenó la detención de los principales implicados en los tumultos.
A continuación, de acuerdo con sus instrucciones, inició las operaciones de división de la ciudad en distritos (cuarteles y barrios), a cargo de regidores y diputados del común, la puesta en marcha de un hospicio, y el restablecimiento del orden público.
Toda esta labor de reorganización municipal se vio interrumpida con su designación como fiscal de lo criminal del Consejo de Castilla, el 31 de agosto de 1766. En los seis años siguientes, a la sombra de Campomanes, cimentaría Moñino una sólida fama de regalista, prudente, ponderado en las formas, pero firme en el fondo.
Como tal le calificaría José Nicolás de Azara, agente de Preces en Roma, en carta dirigida al primer secretario de Estado y del Despacho, Jerónimo Grimaldi, el 29 de noviembre de 1772: recogiendo, en ella, una expresión italiana, decía que poseía testa fredda e cuore caldo.
Buena prueba de lo cual son varias de sus respuestas o alegaciones fiscales. En la primera de ellas, evacuada, con ocasión del llamado Expediente del Obispo de Cuenca, el 12 de abril de 1767, le recordaría Moñino a este prelado, Isidro Carvajal y Lancáster, una serie de regalías que no podían ser desconocidas por la Iglesia: que a la Corona le asistía el derecho de exigir tributo de los bienes adquiridos por las manos muertas; que el número excesivo de clérigos reclamaba una reducción de los beneficios eclesiásticos, y una mayor disciplina interna; o que era la jurisdicción real la atropellada por la jurisdicción eclesiástica, y no a la inversa.
Mayor eco tuvo su participación en la redacción de la segunda versión (de 1769) del llamado Juicio Imparcial sobre el Monitorio de Parma, atribuido a Campomanes. Dispuesta, por Real Provisión de 16 de marzo de 1768, la recogida del breve pontificio con el que Clemente XIII había fulminado censuras, el 30 de enero, contra ciertas disposiciones regalistas del Duque de Parma, Grimaldi solicitó de Campomanes, el 23 de febrero, la elaboración de una réplica fundamentada. Así nació la primera versión del Juicio Imparcial, impresa en agosto de 1768.
Calificada de excesivamente regalista por los prelados que integraban el Consejo extraordinario o Sala especial del Consejo de Castilla encargada del conocimiento y resolución de los expedientes relacionados con la expulsión de la Compañía de Jesús de España y las Indias, acaecida desde la promulgación de la Pragmática Sanción de 2 de abril de 1767, Carlos III resolvió, el 19 de noviembre de 1768, su censura y corrección oficial. Tal labor de revisión fue llevada a cabo por dichos prelados, junto con Moñino, hasta el mes de julio de 1769.
Sólo entonces fue posible la impresión de esta segunda edición, y la recogida y eliminación de los ejemplares de la primera. Algunas ideas radicales, sostenidas por Campomanes en materia de historia eclesiástica, fueron suprimidas. Mantuvo Moñino, empero, la estructura campomanesiana del Juicio Imparcial, y sus ideas esenciales, sólo que expresadas más sutilmente: la sumisión de los eclesiásticos al poder civil en asuntos temporales, la carencia de jurisdicción temporal por parte de la Iglesia, el origen regio de las inmunidades eclesiásticas, etc.
Unos argumentos regalistas que fueron apareciendo en otros dictámenes fiscales suyos, sobre cuestiones más o menos conexas: acerca de la libre disposición regia sobre los bienes ocupados a los jesuitas (1768) y la reivindicación del dominio, señorío y vasallaje del Estado de Montaragut (1768); o sobre los recursos de nuevos diezmos en Cataluña (1770) y las primicias de Aragón (1770). Sin olvidar los que eran de materia no necesariamente eclesiástica: sobre los presidios de África (1769), el acopio de trigo para el abasto de Madrid (1769), en el Expediente de la Provincia de Extremadura contra la Mesta (1770), o sobre el método de estudios de la Universidad de Granada (1772).
Para cubrir la vacante ocasionada por el fallecimiento de Tomás de Azpuru, arzobispo de Valencia, José Moñino fue nombrado, por Carlos III, el 24 de marzo de 1772, ministro plenipotenciario interino ante la Santa Sede. En tal destino se requería a un buen y firme regalista, pero, además, el Monarca quería a alguien que estuviese persuadido de la conveniencia de la extinción de la Compañía de Jesús. Y, de eso, había dado probadas muestras en el dictamen fiscal que, acerca de su necesaria extinción, en cooperación con las Cortes de Versalles y Lisboa, había elaborado, conjuntamente con Campomanes, el 26 de noviembre de 1767.
Ambos fiscales habían acusado a los jesuitas de obstinados defensores de doctrinas contrarias al poder temporal y real, y de desobedientes a la autoridad civil, dada su dependencia absoluta del Sumo Pontífice. Para acabar con la Compañía de Jesús era aconsejable, no la celebración de concilios generales o nacionales, sino la directa decisión de su extinción, adoptada por el Romano Pontífice, al igual que había hecho Clemente V para suprimir la Orden del Temple, en 1312.
Con tal convencimiento, y cometido principal, partió Moñino de Madrid el 16 de mayo de 1772. Pocos días antes, mediante un Real Decreto de 5 de mayo, y posterior Real Provisión, expedida en Aranjuez, de 9 de mayo de 1772, le había sido concedida una plaza de consejero de Castilla; que se unía a la previa merced regia, el 22 de abril, de una cruz pensionada de la Orden de Carlos III. Llegó a Roma y tomó posesión de su cargo, el 4 de julio, y fue recibido en su primera audiencia, por el papa Clemente XIV, el domingo, 16 de julio de 1772.
Con persuasiva firmeza, en sucesivas audiencias, Moñino fue minando la capacidad de resistencia del Papa, reiterando una y otra vez las acusaciones formuladas contra los jesuitas, acompañadas del plan de su extinción. Hasta conseguir ésta, ganándose la voluntad, mediante recompensas económicas, prebendas y provisiones beneficiales, del confesor y secretario del Papa, el franciscano Buontempi, y de monseñor Zelada, redactor de la minuta del breve y futuro cardenal, en la audiencia de 29 de noviembre de 1772. La expedición del breve de supresión fue acordada por Moñino con el cardenal Andrea Negroni, e impresa, en secreto, en el palacio de España, sede de la legación.
Suscribió Clemente XIV dicho breve, Dominus ac Redemptor noster, de extinción de la Compañía de Jesús, el 21 de julio de 1773. En él, sin condenar su doctrina, ni sus costumbres, ni su disciplina, era suprimida como cuerpo religioso. Al morir Clemente XIV, el 22 de septiembre de 1774, tuvo Moñino que intervenir activamente en la elección del nuevo Papa, para asegurar que fuese afecto a las Cortes borbónicas, y enemigo de la Compañía de Jesús.
Durante los cuatro meses de cónclave, que culminarían el 15 de febrero de 1775 con la proclamación, como Sumo Pontífice, del cardenal Angelo Braschi, Pío VI, impuso Moñino, no sólo su estrategia negociadora, dirigiendo los pasos y las voluntades de los cardenales pro-españoles, franceses, napolitanos, portugueses y austríacos (Solís, Bernis, Luynes, Orsini, Conti, Migazzi), sino también los criterios jurídico-canónicos que justificaban los intereses políticos y diplomáticos de dichos Monarcas europeos.
Así, examinando cánones antiguos y las bulas primitivas, logró convencer al Sacro Colegio cardenalicio de que la elección de Papa correspondía al clero, pero, debiendo concurrir también el consentimiento del pueblo.
Siendo los reyes, de España, Francia, Nápoles, etc., cabezas y representantes del pueblo cristiano, había de preceder su consentimiento, bajo la amenaza de nulidad, en caso contrario, y de un cisma en la Iglesia.
En reconocimiento de sus servicios a la corona, y particularmente de los prestados en Roma, Carlos III otorgó a José Moñino y Redondo, el 7 de noviembre de 1773, la gracia de un título de Castilla, para sí y sus descendientes, el de conde de Floridablanca. Un título que el agraciado quiso que derivase de una de sus heredades murcianas, la de Floridablanca, en Alquerías, de unas ciento sesenta tahúllas de extensión, arrendada y dedicada al cultivo de la morera.
Una posterior Real Cédula, de 10 de noviembre de 1773, le concedió la exención perpetua, para él y sus sucesores, en el pago de los derechos de lanzas y media anata. Además de la gracia regia, otras mercedes reales le fueron añadidas, y nada menos que la de ministro de la Real Cámara de Castilla, por Real Decreto de 10 de septiembre de 1773 (y Real Provisión, expedida en San Lorenzo de El Escorial, de 17 de octubre). Permaneció, sin embargo, desempeñando sus funciones en Roma, hasta que, al presentar Grimaldi su dimisión como secretario del Despacho de Estado, el 7 de noviembre de 1776, fue llamado Floridablanca para sucederle, el 12 de noviembre de ese mismo año.
A través de José Antonio de Armona y Murga, corregidor de Madrid, autor de unas memorias o Noticias privadas de casa, útiles para mis hijos, escritas entre 1787 y 1789 (e inéditas hasta 1989), se sabe que Grimaldi siempre tuvo a Floridablanca por hechura suya, a quien había enviado a Roma sin conocerle, sólo por haber leído sus escritos, impresos de oficio, y que, después, se propuso traerle a la inmediación del Rey. Esta inmediación se concretó, en efecto, en la titularidad de la primera Secretaría de Estado y del Despacho, por Real Provisión de 19 de febrero de 1777.
Se produjo, de esta forma, una curiosa permuta de cargos, puesto que Grimaldi, a su vez, pasó a Roma, como embajador extraordinario del Rey Católico, de donde Floridablanca partió, definitivamente, el 26 de diciembre de 1776. Pronto se ganaría la confianza y el afecto de Carlos III, dada su energía y capacidad para el despacho de los negocios.
Anejos a su nuevo cargo, le fueron conferidos los de superintendente general de Correos (20 de febrero de 1777), superintendente general de Caminos (8 de octubre de 1777), superintendente general de Bienes Mostrencos y Vacantes (27 de noviembre de 1785), superintendente general de Pósitos (20 de mayo de 1790); amén de los honores y tratamiento de consejero de Estado, libre de media anata (25 de enero de 1777), que se convirtió en plaza efectiva de consejero de Estado desde el 28 de octubre de 1777.
Entre otras distinciones, le fueron otorgadas la Gran Cruz de la Orden de Carlos III (28 de marzo de 1783), y la de caballero de la Insigne Orden del Toisón de Oro (28 de febrero de 1791). Al morir Manuel de Roda y Arrieta, secretario de Estado y del Despacho de Gracia y Justicia, el 30 de agosto de 1782, pasó a desempeñar Floridablanca, desde el día siguiente, 31 de agosto, dicha Secretaría con carácter interino, hasta que fue sustituido en ella, el 25 de abril de 1790, por Antonio Porlier y Sopranis, futuro I marqués de Bajamar.
La dimisión de Grimaldi supuso la desaparición de los extranjeros (Wall, Esquilache) de los ministerios o secretarías durante el reinado de Carlos III, que pasaron a estar ocupados íntegramente por españoles. Como secretario del Despacho de Estado, Floridablanca se encargó, principalmente, de la dirección de la política exterior española durante quince años, entre 1777 y 1792.
Desde un principio, hubo de aplicarse al despacho de graves asuntos, pues, ya para entonces, los colonos ingleses de Norteamérica habían proclamado su Declaración de Independencia en el Congreso de Filadelfia, el 4 de julio de 1776. Antes, tuvo que resolver el largo conflicto mantenido con Portugal, con motivo de la enconada disputa fronteriza en el Río de la Plata, alcanzando un beneficioso tratado de límites, el de El Pardo, de 24 de marzo de 1778. En virtud del cual España quedó como dueña absoluta del Río de la Plata y de la colonia de Sacramento, y adquirió las islas africanas de Fernando Poo y Annobón.
Más difícil habría de resultar la cuestión de la independencia de las trece colonias inglesas de Norteamérica. La renovación con Francia del Tercer Pacto de Familia, de 1761, mediante la Convención de Aranjuez, de 12 de abril de 1779, situó a España al borde de la guerra con Inglaterra.
Lo que trató de evitar Floridablanca por todos los medios, al temer el perturbador ejemplo que dicha independencia supondría para las posesiones españolas en América. Sin querer perder, tampoco, la oportunidad de frenar la expansión inglesa en el Nuevo Mundo, tras ayudar económicamente a los insurrectos, adoptó una actitud prudente y distante, que le granjeó duras críticas por parte del conde de Aranda, embajador en París, y de su facción de partidarios en la Corte, denominada “partido aragonés”, proclive a una política más beligerante.
No pudo mantener Floridablanca su posición de neutralidad, ni el papel que deseaba de árbitro internacional, y, a instancias de Francia con el apoyo de Carlos III, hubo de suscribir dicha Convención de Aranjuez, que llevó a la declaración de guerra contra Inglaterra, y que concluiría, sin embargo, con la ventajosa Paz de Versalles, de 2 de septiembre de 1783, firmada por Aranda, por la que España recuperó la isla de Menorca y ambas Floridas, oriental y occidental.
El éxito final dejó al descubierto, no obstante, las profundas diferencias que separaban a Floridablanca y Aranda, no sólo en materia de política exterior, sino también de gobierno interior, y aun de constitución política de la Monarquía (concretadas en un Plan de Gobierno, que Aranda remitió al príncipe heredero Carlos el 22 de abril de 1781), y que, con el transcurso del tiempo, habrían de derribar del poder a Moñino.
A pesar de todo, durante los últimos años del reinado de Carlos III, Floridablanca fue consolidando su predominio político. El Monarca confió plenamente la dirección de la política exterior en él, convirtiéndose, de facto, en una especie de primer ministro: en un influyente primus inter pares, supervisor y coordinador de la labor de sus restantes colegas, los secretarios de Estado y del Despacho de Guerra, Hacienda, Marina e Indias. Una preponderancia ministerial y política que desembocaría, en 1787, en la constitución de la Junta Suprema de Estado.
Mientras tanto, amparó e impulsó numerosas reformas generales de política interior: la mejora en el servicio de correos y postas, con particular atención a la puesta en vigor de la Real Ordenanza del correo marítimo, de 26 de enero de 1777; la apertura de diversos puertos peninsulares al comercio libre con las posesiones de América (que culminaría con el Reglamento y Aranceles Reales de 12 de octubre de 1778), y la creación de compañías privilegiadas de comercio, como la Real Compañía de Filipinas (en virtud de una Real Cédula de 10 de marzo de 1785); el desarrollo de las Sociedades Económicas de Amigos del País, que mantenían, por suscripción, montepíos para proporcionar trabajo a los pobres (de hilazas, tejidos, estampados), e impulsaban la libertad en la fabricación de tejidos, al margen de las restricciones contenidas en las ordenanzas gremiales; la regeneración social de los vagos, ociosos y malentretenidos, así como también su persecución y castigo, constituyendo una Superintendencia General de Policía, directamente dependiente de la primera Secretaría de Estado, en Madrid, por Real Cédula de 30 de marzo de 1782; la fundación del Banco Nacional de San Carlos (por Real Cédula de 2 de junio de 1782), encargado del descuento de los vales reales; la declaración de honradez de diversos oficios mecánicos (de curtidor, herrero, sastre, zapatero, carpintero y otros análogos), por Real Cédula de 18 de marzo de 1783; la construcción de canales de riego y navegación (el Imperial de Aragón, de Tortosa, de Lorca, de Manzanares y Guadarrama), y de puertos terrestres (de la Cadena, entre Astorga y Galicia, entre Málaga y Antequera, del Rey en Sierra Morena), puentes (de Tolosa, de Zaragoza, de Talavera sobre el río Alberche, de Alcolea sobre el Guadalquivir) y caminos (de Extremadura a Portugal, de Andalucía, de Castilla a Francia, de Barcelona por Valencia); la aplicación de medidas de reforma fiscal, como el establecimiento de la contribución de frutos civiles, por Real Decreto de 29 de junio de 1785; el fomento de la agricultura, facultando a los dueños, por ejemplo, a cercar sus heredades, según una Real Cédula de 15 de junio de 1788; la organización provincial, recogida en la España dividida en Provincias e Intendencias (1789), de acuerdo con los informes remitidos por los intendentes del reino; la limitación o prohibición, según los casos, en la fundación de mayorazgos, de acuerdo con su respectiva cuantía, titularidad y modo de transmisión (por Real Cédula de 14 de mayo de 1789); la regeneración educativa y cultural, también institucionalizada (como fue el proyecto de una Academia de Ciencias y Buenas Letras, en 1791, unido a otros organismos científicos anejos, como el Observatorio Astronómico, el Real Gabinete de Máquinas, el Gabinete de Historia Natural y el Jardín Botánico), etc.
El período culminante de ejercicio del poder político, por parte de Floridablanca, se extendió, en efecto, entre 1787 y 1792, a partir de la creación de la Suprema Junta ordinaria y perpetua de Estado, prevenida en un Real Decreto de 8 de julio de 1787. Carente la Administración central de la Monarquía de un despacho periódico y colectivo, de sus diferentes ministros o secretarios del Despacho, que institucionalizase una política global coordinada, Floridablanca puso en marcha, y consiguió implantar, una asamblea o junta a la que pudiesen asistir, con regularidad, todos los ministros, a fin de adoptar colegiadamente los acuerdos oportunos.
Erigida con carácter de ordinaria y perpetua, la Junta Suprema se reunía una vez por semana, en la sede de la primera Secretaría del Despacho, a fin de entender de todos los asuntos de interés general, actuando como secretario el del Consejo de Estado. Sin presidente previsto, en la práctica, su función fue desempeñada por el secretario del Despacho de Estado, que, como ministro encargado de los asuntos exteriores, disfrutaba desde principios del siglo xviii de un rango principal.
Es decir, de hecho, su presidente fue Floridablanca, lo que permitió a sus enemigos acusarle de querer monopolizar el poder. En cualquier caso, la Junta Suprema de Estado atendió a tres finalidades principales: tratar de aquellos negocios de los que pudiera resultar regla general, resolver los conflictos de competencias que se suscitasen entre las distintas Secretarías del Despacho, Consejos y demás tribunales superiores, y decidir en las propuestas de empleos que afectasen a diferentes departamentos (de virrey, gobernador, capitán general, intendente de provincia o de ejército).
Por lo demás, el mencionado Real Decreto de 8 de julio de 1787 fue acompañado, con esa misma fecha, de una Instrucción reservada. Redactados sus trescientos noventa y cinco capítulos o apartados por Floridablanca, y revisada minuciosamente —e incluso enmendada de su puño y letra— por Carlos III, a lo largo de tres meses, con la asistencia del príncipe Carlos, y finalmente aprobada por el Soberano, constituyen un completo programa de gobierno, interior y exterior, de la Monarquía española de la segunda mitad del siglo xviii.
También, al mismo tiempo, la síntesis del programa político de su autor, el conde de Floridablanca. Por lo que se refiere a la política exterior, sus objetivos fueron: el mantenimiento de estrechas relaciones diplomáticas, mediante alianzas por separado, con Francia y Nápoles; amistosas con Portugal, Rusia, Prusia, Turín, Venecia, Génova, la Toscana, los Cantones suizos, Dinamarca, Suecia, la Puerta Otomana (el Imperio Turco), Marruecos y algunas regencias berberiscas (Trípoli, Túnez); menos amistosas con Austria; y de abierta desconfianza, cuando no plena hostilidad, en actitud de vigilancia permanente, con Inglaterra. Los intereses ingleses, comerciales y estratégicos, en América, el Atlántico y el Mediterráneo occidental menoscababan, cuando no arruinaban directamente, los españoles en dichas áreas geográficas.
Sin embargo, anclado en la tradicional doctrina del equilibrio europeo, vigente desde la Paz de Westfalia de 1648, Floridablanca tampoco quería la derrota total del poder inglés, que dejaría libre a Francia para imponer su voluntad sobre España.
Las reticencias de Floridablanca por independizar a la diplomacia española de la francesa sufrieron un giro radical tras la Revolución Francesa, desde 1789. Aunque creyó, en un principio, que el movimiento revolucionario habría de ser temporal, y que se truncaría, finalmente, el incidente de Nootka, en 1790, que enfrentó nuevamente a España con Inglaterra, marcó el definitivo punto de inflexión: la Francia revolucionaria no acudió a la petición de auxilio de España, que quedó aislada internacionalmente.
Los Pactos de Familia habían quedado rotos. Por otra parte, la propagación de las ideas revolucionarias en España coincidió, en sus inicios, con la gran crisis económica de 1789, provocada por la mala cosecha de cereales de 1788. El alto precio del pan originó tumultos en algunos pueblos y ciudades, ocasionando graves problemas de abastecimiento en el verano de 1789. En vista de la situación, Floridablanca adoptó medidas de precaución, con objeto de aislar a España del temido “contagio” revolucionario.
De ahí que, con posterioridad, se haya hablado del “pánico” de Floridablanca, y de su política de “cordón sanitario”. Una política de control de los impresos, folletos y periódicos revolucionarios franceses para la que contó con la estrecha colaboración del Santo Oficio, desde un primer edicto inquisitorial de 13 de diciembre de 1789, que prohibía la introducción de cualquier papel sedicioso.
La transformación diplomática y política del mapa europeo que la Revolución Francesa ocasionó estuvo acompañada, y precedida, en el caso de Floridablanca, de una clara pérdida de su prestigio y poder. El conde de Aranda, que se hallaba en Madrid desde octubre de 1787, de regreso de su embajada en París, dentro del complicado mundo de las intrigas y facciones cortesanas, había iniciado una ofensiva de descrédito contra la persona y la política de su máximo rival, lo que originó sucesivos panfletos y sátiras: una Conversación que tuvieron los Condes de Floridablanca y de Campomanes el 20 de junio de 1788; una fábula publicada en el Diario de Madrid el 4 de agosto de 1788, titulada El raposo, en la que ese raposo, envanecido por su privanza, no era otro que el ministro de Estado; o la Carta de un vecino de Fuencarral a un abogado de Madrid sobre el libre comercio de los huevos, aparecida en octubre de 1788.
Estos ataques, muy explícitos para su destinatario, explican su Memorial de renuncia al ministerio, que presentó a Carlos III en El Escorial, el 10 de octubre de 1788, en el que incluía un balance de su gestión. No aceptó el Monarca la petición de relevo, pero fallecería a las pocas semanas, el 14 de diciembre de 1788. Por expresa recomendación de su padre, Carlos IV mantuvo a Floridablanca al frente de las dos Secretarías de Estado y del Despacho. Su situación se tornó, pese a todo, precaria.
Al descrédito popular, y la oposición de Aranda y de sus partidarios, se unieron nuevos factores sobrevenidos: la reina María Luisa de Parma, que se constituyó en la verdadera árbitro del poder, que hizo recaer en Manuel Godoy; y el triunfo, ya anticipado, de los acontecimientos revolucionarios en Francia, en cuya procelosa complejidad naufragaría la política de firmeza de Floridablanca, al empeñarse en la defensa de los intereses de Luis XVI, pero, sin decidirse a una alianza con Inglaterra.
La campaña de calumnias prosiguió, si cabe, con más fuerza, hasta el extremo de que, el 6 de noviembre de 1789, al día siguiente de la clausura de las Cortes, en las que tuvo una decidida participación a través de quien las presidía, en nombre del Soberano, el conde de Campomanes, redactando la proposición regia de derogación de la llamada ley sálica o principio de agnación impuesto por Felipe V en el conocido como Auto Acordado de 10 de mayo de 1713, en las Cortes de 1712-1713, además de presentar, para su aprobación, cuatro reales decretos y cédulas de restricción de los vínculos y mayorazgos, Floridablanca volvió a presentar, también en El Escorial, su dimisión, esta vez a Carlos IV.
Tampoco ahora le fue concedido el retiro, y, con la autoridad quebrantada, continuó al frente de los destinos políticos de la Monarquía. El trance más peligroso, físicamente, estaba por llegar. En el palacio de Aranjuez, el 18 de junio de 1790, fue herido por Juan Pablo Peret, un cirujano francés que llevaba en España desde 1765, y que le agredió con una lezna. Aunque Peret se negó a confesar el móvil de su acción, planeó la sospecha de que era un agente de los jacobinos.
La estrategia inflexible de Floridablanca, que culminaría con la negativa a admitir que Luis XVI había aceptado, libre y voluntariamente, la Constitución de 1791, hizo temer a los reyes, Carlos IV y María Luisa, por la vida del monarca francés, al esperar los revolucionarios una intervención armada de España, para restaurar el viejo orden absolutista. La destitución del sexagenario ministro murciano resultaba inminente.
Su relevo no constituyó una simple exoneración ministerial, sino que adoptó la forma de una más compleja reforma institucional, consistente en la supresión de su gran obra de gestión administrativa, la Junta Suprema de Estado, y el restablecimiento efectivo del Consejo de Estado, en virtud de un Real Decreto, expedido en Aranjuez, de 28 de febrero de 1792. Por otro Real Decreto, de ese mismo día, 28 de febrero de 1792, el conde de Aranda fue nombrado decano del Consejo de Estado, y secretario interino del Despacho de Estado, en sustitución de Floridablanca.
Desterrado fulminantemente de la Corte, Floridablanca fue obligado a abandonar el Real Sitio de Aranjuez en la madrugada del mismo 28 de febrero, trasladándose a Hellín, donde permaneció tres meses en casa de su hermano Francisco. Iniciada una enconada persecución política contra él, en junio de 1792, Floridablanca se trasladó a Murcia, donde fue acogido con solemnidad y afecto por el Ayuntamiento de su ciudad natal, pero, al retornar a Hellín, en la madrugada del 11 de julio de 1792, fue detenido por Domingo Codina, alcalde de Casa y Corte, y, cumpliendo órdenes del gobernador del Consejo de Castilla, Juan Acedo Rico, conde de la Cañada, conducido prisionero a la ciudadela de Pamplona, donde tendría ocasión de extender una prolija Defensa legal.
Por cierto que, en el camino de destierro, de Aranjuez a Hellín, y en esta última villa, Floridablanca fue pergeñando lo que sería bautizado después como su “testamento político”. Se trata de trece cartas o extensas relaciones, dirigidas al conde de Aranda y escritas de memoria, sin apoyo documental alguno, desde la primera fechada en Corral de Almaguer, del mismo 28 de febrero, hasta la última, datada en Hellín el 14 de abril de 1792, que contienen información sobre los negocios pendientes y sus directrices políticas generales, hasta el día de su exoneración de la primera Secretaría de Estado.
Acusado de abuso de poder, y de malversación de caudales públicos (en la financiación del Canal Imperial de Aragón), Floridablanca tuvo que responder a un proceso global de responsabilidad política. Le favoreció, no obstante, la rápida caída del poder de Aranda, el 15 de noviembre de 1792. Prisioneros Floridablanca y Aranda, el primero en Pamplona y el segundo en el alcázar de la Alhambra de Granada, luego desterrados ambos, aquél en Murcia y éste en sus villas aragonesas de Aranda y de Épila, Godoy había pasado a manejar los hilos del poder.
La situación de Floridablanca mejoró a partir de un Real Decreto de 4 de abril de 1794, que le permitió regresar a Murcia, si bien con la obligación de responder a sus cargos. Con la celebración de la Paz de Basilea, el 25 de septiembre de 1795, quedó absuelto de toda responsabilidad política, siendo levantado el embargo de sus bienes. Pero, hasta la abdicación de Carlos IV, no recuperó su libertad, pese a que, para entonces, le había sido confiada la inspección de las obras y riegos de Lorca, Totana y Murcia. El nuevo Soberano, Fernando VII, declaró, el 28 de marzo de 1808, siendo Pedro Ceballos ministro de Estado, que su confinamiento había sido arbitrario, sobreseyendo su proceso, por lo que podía elegir libremente lugar de residencia.
Decidió Floridablanca permanecer en Murcia, donde no tardó en llegarle la noticia de la invasión napoleónica, así como del levantamiento en armas del pueblo español contra los ocupantes franceses. La Revolución le había descabalgado del poder años antes, pero, ahora, su hijo más famoso, Napoleón Bonaparte, le ayudó a ascender, de nuevo, a él. Designado representante de la Junta provincial de Murcia, el octogenario ex ministro se trasladó a Aranjuez, el mismo Real Sitio donde había comenzado su destierro, y, el 1 de octubre de 1808, fue elegido presidente de la Junta Suprema Central y Gubernativa del Reino, depositaria de la autoridad soberana hasta la restitución a España de Fernando VII, cautivo en Francia.
Pese a lo avanzado de su edad, y a su pronto fallecimiento, no sería una figura simbólica, ni un fugaz presidente. Trasladada la Junta Suprema Central a Sevilla, ante el avance enemigo, hizo público su primer Manifiesto a la Nación Española, datado el 26 de octubre de 1808. Previamente, Floridablanca había impulsado la aprobación de la Circular de 22 de junio de 1808, con la que la Junta de Murcia había convocado a la unidad y necesaria reunión, en nombre de Fernando VII, de todas las Juntas provinciales en un Gobierno central.
Después, en su posada de Aranjuez, había impuesto la fórmula de una Junta Suprema, frente a las tesis de Jovellanos o del general Cuesta, más proclives a proclamar una Regencia. También habría de inspirar el contenido del póstumo Reglamento para el régimen de las Juntas provinciales, publicado por la Central el 1 de enero de 1809, donde aquéllas fueron despojadas de su apelativo de supremas, lo que preservaba la indisoluble unidad de la soberanía nacional, y el éxito de una instancia central de gobierno. E igualmente debe serle atribuido, si no la letra, al menos sí el espíritu del Reglamento para el gobierno interior, de finales de septiembre de 1808, que, a modo de ordenanzas de la Central, prevenía que sus vocales no representaban a una provincia concreta, sino a la nación entera.
Ahora bien, esta intensa actividad, en el breve lapso de tiempo de tres meses, debió agotar la resistencia física del anciano Floridablanca, quien, enfermo, falleció en Sevilla, a las seis de la mañana del día 30 de diciembre de 1808. En razón del rango que ostentaba en el momento de su fallecimiento, asimilado al de miembro de la Familia Real, este ministro murciano, de origen modesto, fue enterrado en la iglesia catedral de Sevilla, al día siguiente, viernes, 31 de diciembre, a las diez de la mañana, con honores de infante de Castilla y no lejos de donde descansaban los restos mortales de Alfonso X el Sabio, conquistador y repoblador del reino de Murcia.
El condado de Floridablanca recibiría la Grandeza de España, otorgada por la Junta Suprema Central, en nombre de Fernando VII, el 5 de enero de 1809, recayendo, ya con el título despachado el 3 de marzo de 1809, en su sobrina, Vicenta Moñino y Pontejos, V marquesa de Pontejos y II condesa de Floridablanca, hija de su difunto hermano Francisco.
Fuente: http://dbe.rah.es/biografias
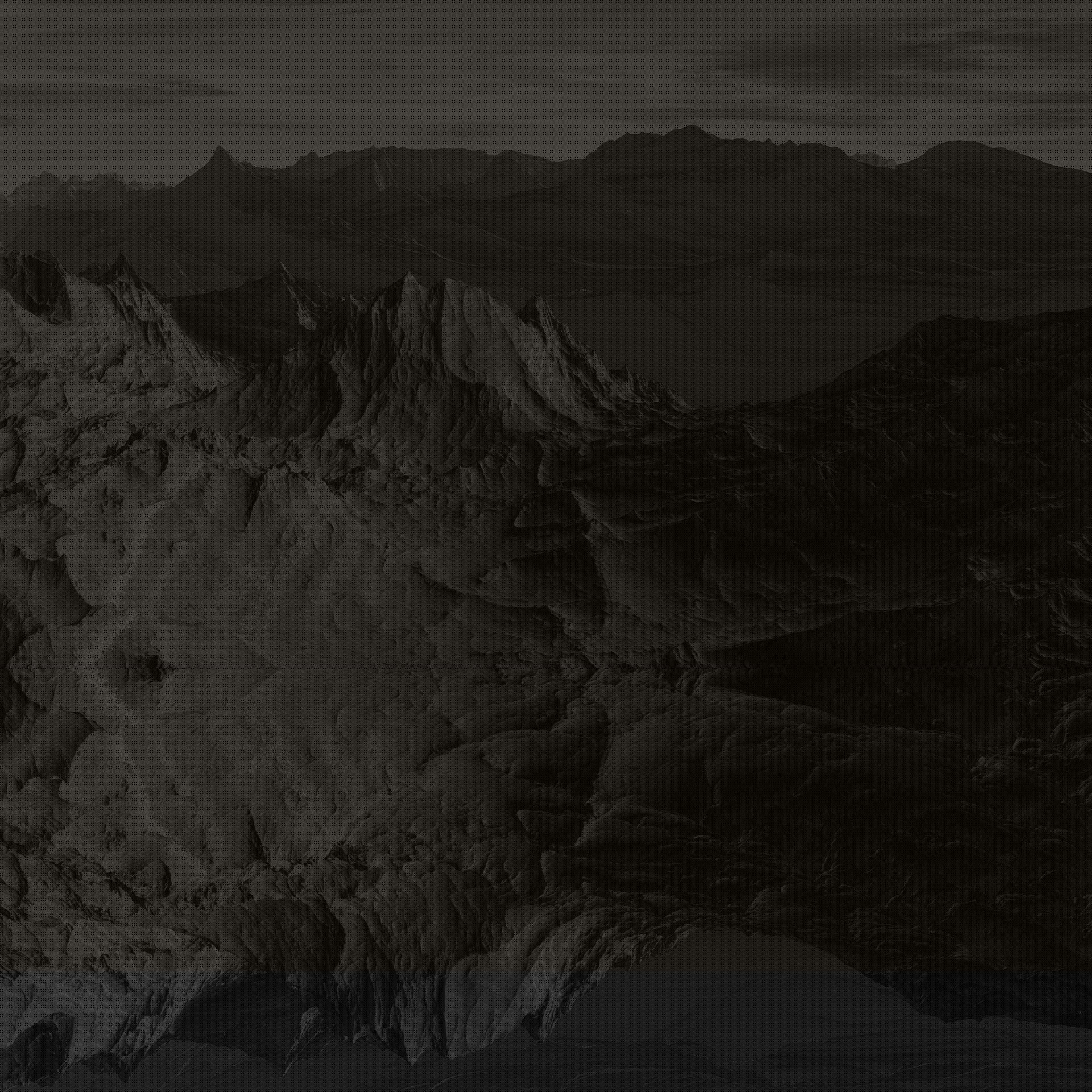



Comentarios