Carlos IV
- Andrés Cifuentes

- 2 feb 2021
- 9 Min. de lectura
Actualizado: 14 mar 2021

Hijo de los entonces reyes de Nápoles, Carlos VII —futuro Carlos III de España— y de su esposa María Amalia de Sajonia, fue el séptimo vástago de ese prolífico matrimonio. Habían sido hembras los cinco primeros —sobrevivieron dos, María Josefa y María Luisa— y el sexto, Felipe, discapacitado de nacimiento, no era apto para reinar. Don Carlos sería, pues, reconocido como príncipe heredero. Todavía nacieron seis retoños más, dos niñas, que murieron a poco de nacer, y cuatro varones: Fernando, futuro rey de Nápoles; Gabriel, que fue el hijo predilecto del Monarca; Antonio Pascual y Francisco Javier.
Con una educación no muy cuidada, el príncipe Carlos demostró pronto tres marcadas aficiones: la música —fue andando el tiempo, el gran protector de Boccherini en Madrid—, las artes mecánicas y, especialmente, la caza, que llegó a ser en él una segunda naturaleza. También demostró una gran sensibilidad para las artes plásticas; fue “el rey de Goya”, como Felipe IV había sido “el rey de Velázquez”.
Al producirse la muerte sin hijos de Fernando VI en agosto de 1759, fue proclamado rey de España Carlos III, su hermano. Dejó éste la Corona de Nápoles (bajo la regencia de Tanucci) a su hijo Fernando, y embarcó con el resto de la Familia Real —salvo el discapacitado Don Felipe— para España en octubre de 1759. Recibido en Barcelona con extraordinario entusiasmo, que se reprodujo en Zaragoza (noviembre), la entrada solemne en Madrid el 9 de diciembre fue espléndida. Las Cortes, reunidas de inmediato en la iglesia de San Jerónimo, juraron al Príncipe disipando la preocupación del Rey (ya que aquél había nacido en Nápoles, lo que estaba en contradicción con una de las prescripciones de la Ley semi-sálica establecida por Felipe V en 1713).
Viudo Carlos III a poco de iniciar su reinado en España, y decidido a no contraer nuevo matrimonio, se ocupó pronto del de su heredero. Ya en 1762 quedó decidido el enlace de éste con su prima, la hija de los duques de Parma, María Luisa, todavía muy niña, por lo que la boda efectiva no se llevó a cabo hasta septiembre de 1765 en San Ildefonso. Este matrimonio mantuvo una indudable compenetración hasta el final y de él nacieron doce hijos, de los cuales sólo sobrevivirían el sucesor, Fernando (nacido en 1784), los infantes Carlos y Francisco de Paula y las infantas Carlota Joaquina, María Amalia, María Luisa e Isabel.
Ya en la década de los setenta, el cuarto de los príncipes de Asturias se convirtió en foco de intrigas políticas, porque el conde de Aranda, que acababa de dejar la embajada en Versalles, buscó apoyo en la pareja principesca, dada su rivalidad con el gran ministro de Carlos III, Floridablanca. Pero en la tertulia de los príncipes se hizo notar muy pronto un joven oficial de la guardia de Corps, Manuel Godoy, convertido pronto en hombre de confianza de aquéllos, que creyeron hallar en él un consejero inteligente, incondicional y al margen de los dos partidos (arandistas y “golillas”) que se disputaban el poder.
Sin embargo, al producirse la muerte del Rey el 14 de diciembre de 1788 y ser elevado al trono Carlos IV, éste se atuvo a la recomendación expresa —como un testamento político— que su padre le hizo en el lecho de muerte: que conservase en su puesto al entonces secretario de Estado, Floridablanca. El comienzo del reinado coincidió con la reunión en Francia de los Estados Generales y el inicio de la Revolución. A partir de ese momento, la preocupación esencial de Carlos IV fue salvar a su primo Luis XVI, quien, al producirse los sucesos de octubre, le hizo llegar una carta en la que, declarando no ser ya dueño de sus actos —de su libertad— le designaba jefe de la Casa y se ponía prácticamente en sus manos.
Cuando la diplomacia dura de Floridablanca respecto a la Asamblea francesa pareció traducirse en un riesgo para Luis XVI, le sustituyó por Aranda, partidario de una política de mano abierta con el Gobierno galo. Pero la agudización del proceso revolucionario, tras el 10 de agosto de 1792, con la proclamación de la República y el proceso de Luis XVI, desautorizó a su vez el programa conciliador de Aranda; Carlos IV despidió al conde y depositó su confianza y la dirección del gobierno en la persona del joven Godoy, que ya había sido ennoblecido con el ducado de Alcudia y colmado de distinciones, y en cuya inteligencia y energía confiaban plenamente los reyes. El flamante valido intentó por todos los medios salvar la persona de Luis XVI, pero cuando éste fue condenado a muerte y decapitado, no vaciló, con el pleno asentimiento del Rey, en sumarse a la Coalición europea.
Declarada la guerra por los convencionales franceses, ésta tuvo una primera fase favorable a las armas españolas en la ofensiva que el general Ricardos desplegó en el Rosellón, pero a partir de 1794, la gran reacción nacional francesa, efectiva en todos los frentes, y que llegó a provocar la invasión de España por los dos extremos del Pirineo —en Cataluña: caída de Rosas; en el país vasco, por Guipúzcoa— obligó a buscar la paz, que se logró con el tratado de Basilea (1795), mediante el cual el territorio nacional se vio libre de enemigos, pero hubo que ceder a Francia la parte española de la isla de Santo Domingo. El acuerdo fue bien acogido en el país y se consideró como un gran mérito del privado, al que los Reyes convirtieron en Príncipe de la Paz. Pero, por lo pronto, España quedaba al margen de la Coalición europea y más afectada que nunca por la tradicional hostilidad de Inglaterra. Godoy decidió entonces un retorno a la política de los Pactos de Familia... sólo que sin Familia.
El tratado de San Ildefonso (1796) marcó ya en adelante el horizonte internacional de España, pero en situación muy diversa a la que supuso el acuerdo entre reyes unidos por la sangre, y que cuando Francia cayó bajo la férula de Bonaparte se convirtió en supeditación de España a los intereses de Francia.
Por lo demás, los embajadores franceses —procedentes de la Convención— trajeron a la Corte española todos los prejuicios y las reservas antimonárquicas alimentadas por la Revolución; y desde el extremo opuesto, se hicieron asimismo foco de maledicencia los diplomáticos ingleses. Así surgieron los perversos y turbios rumores sobre la presunta relación de la Reina con el valido —recuérdese que la Convención había hecho objeto de sus libelos a tres reinas: María Antonieta de Francia, Carolina de Nápoles (esposa de Fernando IV y hermana de aquélla) y María Luisa de España (prima de Luis XVI)—. Desgraciadamente esta chismografía se convirtió en pauta de toda la historiografía posterior, tras la terrible crisis nacional de 1808.
El conocimiento y estudio de la correspondencia cruzada durante años entre la Reina y el valido, que en tiempos se había creído testimonio irrefutable de la adúltera relación entre ellos, demuestra todo lo contrario: no refleja una pasión de amantes, sino un respetuoso acatamiento por parte de Godoy y un afecto de matices maternales por parte de la Reina (que, no se olvide, doblaba la edad al joven Príncipe de la Paz y era una mujer destrozada por los numerosos embarazos). Y por lo demás, tras de la Reina, y como orientador en último término de la política general, siempre aparece la referencia a un Rey mucho menos nulo de lo que se ha creído. La pareja real compartía una fe absoluta en la capacidad política del valido —hechura suya y sin conexiones con las corrientes que habían llevado a la Revolución—; pero, por su parte, el Rey no olvidó nunca su identificación con los intereses de la Casa Real de Francia, esto es, la posibilidad de una restauración en la persona del conde de Provenza (futuro Luis XVIII), hermano de Luis XVI, lo que obligó a Godoy a mantener una doble diplomacia en relación con Francia.
Cuando, en 1798, el Directorio descubrió esta realidad, exigió de Carlos IV el cese del valido, y, en efecto, éste fue sustituido en el poder por los epígonos de la tradición ilustrada carlotercista (Saavedra y Jovellanos, primero, y Urquijo luego), pero Godoy siguió en la Corte y actuando como consejero a la sombra de los Reyes. El cambio político que en Francia supuso la llegada de Bonaparte al poder, primero como miembro del Consulado y convertido luego en Primer Cónsul, permitió a Carlos IV despedir a Urquijo y llamar de nuevo a Godoy —ahora en un escalón intermedio entre el trono y los Consejos de Gobierno— con el título de generalísimo, dado que el primer compromiso con Francia fue la guerra contra Portugal, plataforma de la política británica en el continente, y cuyas operaciones dirigiría aquél.
Al frente del Ejército español, y con una rapidez que evitó la entrada de las tropas francesas aliadas, Godoy neutralizó la resistencia portuguesa (guerra de las Naranjas), pero, de hecho, salvó al mismo tiempo la Monarquía de los Braganza, según el criterio de lealtad dinástica de Carlos IV; el tratado de Badajoz (1801) permitió, simplemente, la rectificación de la frontera, incorporando a España la plaza de Olivenza; pero la paz fue muy mal acogida por Napoleón, que se consideró burlado. Por lo demás, la alianza con éste había permitido a Carlos IV favorecer la posición del papa Pío VI y, por otra parte, que la reestructuración del mapa italiano diera paso a la conversión del antiguo ducado de Toscana en reino de Etruria, a favor del heredero de Parma, Luis, y su esposa María Luisa, hija de Carlos IV.
Pero la boda (1801) del príncipe de Asturias, Fernando —dominado por el nefasto influjo de su preceptor el canónigo Escoiquiz, enemigo encubierto del privado— con la princesa María Antonia de Nápoles, convirtió la Corte de los príncipes en foco de intrigas a favor de la diplomacia británica y en contra del privado. Cuando la princesa murió (1806), Escoiquiz cambió de táctica: Napoleón se había proclamado emperador en 1804, y sin contar con sus padres, Don Fernando se dirigió a él para solicitar la mano de una “princesa” de su familia; maniobra contra Godoy y, de hecho, contra sus padres los Reyes. Descubierta la que se llamó “conspiración de El Escorial”, que se cerró con el perdón del Rey a su hijo, tras un proceso en que Napoleón intercedió a favor del príncipe, Godoy comprendió lo que podía esperar del futuro Fernando VII cuando éste llegara al trono.
De aquí su supeditación total a la política del emperador francés en el que miraba su única garantía de protección para el futuro. La batalla naval de Trafalgar había cerrado, el año anterior, la posibilidad de vencer por mar a los ingleses, aunque puso de relieve la valía de los mandos españoles —Churruca, Gravina y Alcalá Galiano—, en contraste con los errores del almirante francés Villeneuve. Cayó entonces Godoy en la trampa del tratado de Fontainebleau, que tornaba a la ofensiva contra Portugal para excluir radicalmente a los ingleses del continente —coincidiendo con el “bloqueo” previamente decretado por el Emperador—. El tratado incluía un reparto de Portugal que reservaba para Godoy, en calidad de principado independiente, la zona de los Algarbes.
Pero, por su parte, Napoleón pensaba ya en una reestructuración del mapa peninsular en beneficio de Francia: nada menos que el cambio de las provincias situadas al norte del Ebro, que se incorporarían a Francia, por la zona central de Portugal, con Lisboa, que sería para Carlos IV, al que se le daría el título de emperador. Fueron las “cuestiones proponibles”, que Godoy no podía aceptar; pero, entre tanto, la guerra contra Portugal había permitido a Napoleón introducir en la Península un gran ejército, que procedió a ocupar plazas fuertes en la frontera. Al comprender que Napoleón estaba tratando de convertir “colaboración armada” en ocupación efectiva, Godoy vio claro y decidió seguir el ejemplo de la Familia Real portuguesa, que había huido al Brasil y convertido Río de Janeiro en capital libre de sus Estados.
La Familia Real española se trasladó a Aranjuez, primera etapa hacia Andalucía, bajo el secreto designio de embarcar en Sevilla para Nueva España. Pero fue en ese momento cuando los nobles afectos a Don Fernando y enemigos de Godoy provocaron el motín de Aranjuez (“revolución de marzo”, 1808) que derrocó violentamente al valido y obligó a Carlos IV a abdicar en su hijo, que de inmediato se puso bajo la protección del emperador francés. Decidido éste a aprovechar la situación para dar carpetazo a la cuestión española presentándose como árbitro conciliador pero, de hecho, para anexionarse el reino, anunció su amistosa visita a España, pero no pasó de Bayona, adonde obligó a acudir a todos los miembros de la Familia Real —lo que daría lugar a los memorables sucesos del Dos de Mayo en Madrid, porque el pueblo intuyó los verdaderos propósitos del tirano—. En Bayona, Napoleón obligó a Fernando VII a devolver la Corona a Carlos IV, y luego a éste a abdicar en su persona, amenazándole con terribles represalias sobre los españoles ya alzados no sólo en Madrid sino en otras ciudades del reino.
Por lo pronto, los “Reyes padres”, acompañados por Godoy, que les había seguido a Bayona, fueron recluidos en Fontainebleau. Permanecieron, prisioneros de hecho, en suelo francés hasta la caída de Bonaparte. Instalados luego en Roma, al final de la guerra reconocieron a Fernando VII como rey de España. Mantuvieron siempre bajo su protección al valido —a quien la Reina constituyó en su heredero—. En 1819 falleció María Luisa en Roma; Carlos IV se hallaba en Nápoles, visitando a su hermano el rey Fernando IV; allí le sorprendió la muerte pocos días después.
Quizá la imagen más fiel a la personalidad del monarca español la dio el propio Bonaparte: “un patriarca franco y bueno”. Eso era, pese a todas sus carencias y debilidades, Carlos IV.
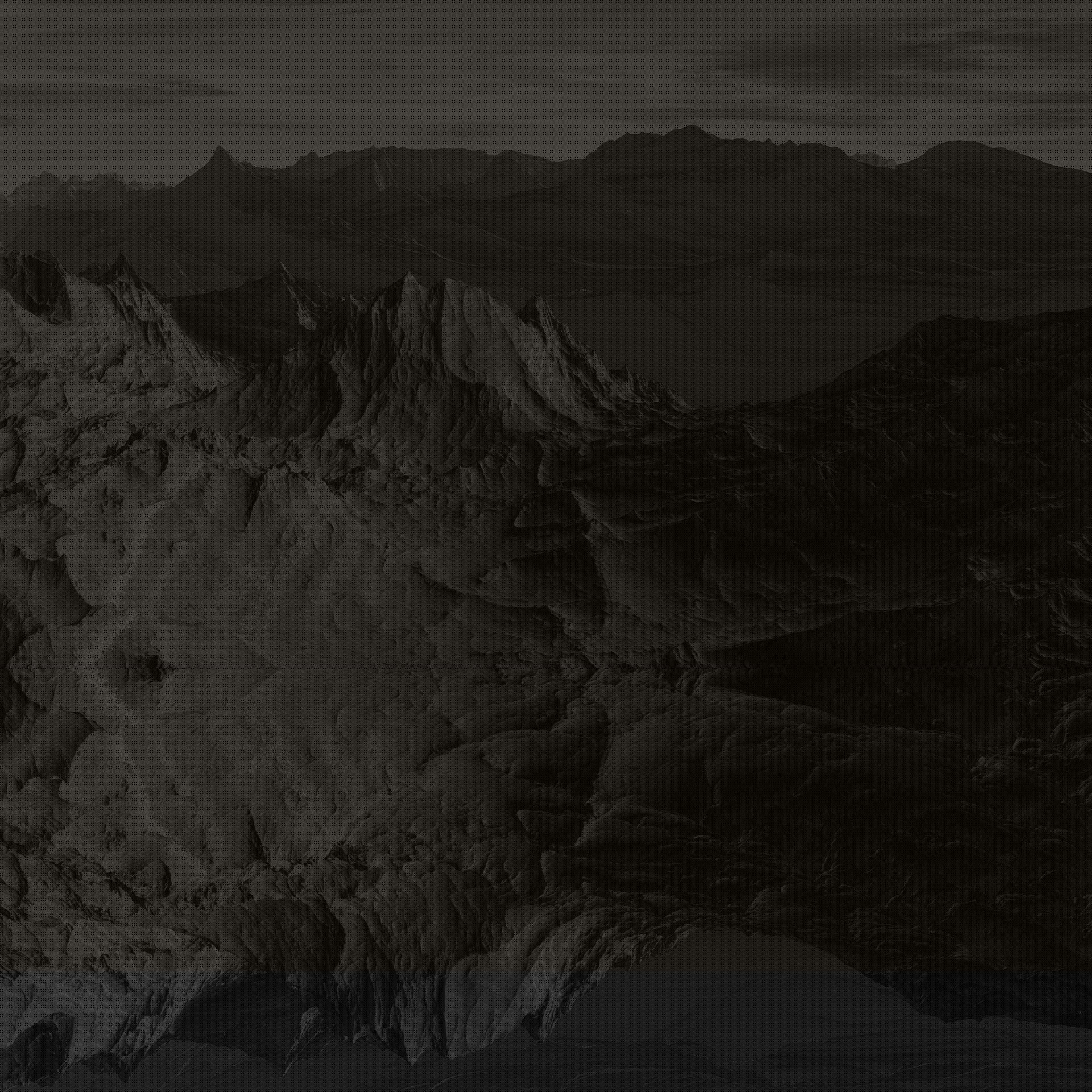



Comentarios