La Independencia de Estados Unidos
- Andrés Cifuentes

- 5 mar 2021
- 10 Min. de lectura
Para la mayor parte de sus protagonistas, fue la más extraordinaria revolución de la historia. Los colonos reclamaban el derecho a gobernarse a sí mismos con sus valores democráticos

Boston, 18 de abril de 1775. Por la ciudad se propagan inquietantes rumores. ¿Qué traman los marinos en el puerto, cerca de dos buques de guerra? ¿De qué hablan, en voz baja, los oficiales del Ejército? En este clima de tensión y desconfianza, un herrero de la ciudad, Paul Revere, recibe una noticia preocupante. Un muchacho le cuenta que ha escuchado a un militar inglés decir a sus colegas que se va a “armar la gorda”. Gracias a esta y otras informaciones, el herrero ata cabos. El ejército regular británico se está preparando para apoderarse de Lexington y aplastar la incipiente rebelión contra Gran Bretaña.
No hay tiempo que perder. Revere ensilla un caballo y parte a dar la voz de alarma. Por el camino se detiene en varias ciudades, habla con los líderes patriotas. Ellos, a su vez, envían a otros mensajeros. En pocas horas, mientras la noticia se expande por toda la región, surge un decidido movimiento de resistencia. Cuando los británicos atacan al día siguiente, las milicias locales les derrotan estrepitosamente en Concord. La Revolución Norteamericana ha comenzado. Ya no hay marcha atrás.
Desacuerdos con la metrópoli
El dominio colonial que ahora empezaba a desmoronarse se había iniciado a principios del siglo XVII, con la fundación de una primera ciudad, Jamestown. Los ingleses ocuparon Norteamérica para evitar que lo hiciera España, potencia que, según ellos, aspiraba a la hegemonía mundial. Cien años después ya disfrutaban de una red de colonias a lo largo de la costa atlántica, entre el Canadá francés y la Florida española. Sus habitantes, llegados desde Europa en busca de nuevas oportunidades, formaban una sociedad dinámica y en continua expansión.
Los colonos estaban acostumbrados a que Londres les permitiera un alto grado de autonomía
En solo veinte años, de 1750 a 1770, su población pasó de un millón de habitantes a más de dos. Ante este crecimiento vertiginoso, muy superior al de cualquier país europeo, no faltó quien profetizara que Norteamérica se convertiría con el tiempo en el centro del Imperio británico. Así pensaba, por ejemplo, Benjamin Franklin, futuro padre de la independencia. En principio, los colonos estaban acostumbrados a que Londres les permitiera un alto grado de autonomía, sin interferir demasiado en sus asuntos (el “descuido saludable” del que hablaba el escritor anglo-irlandés Edmund Burke, favorable a las colonias en su disputa con la Corona).
La situación cambió a raíz de la guerra de los Siete Años, una especie de conflagración civil europea con ramificaciones en ultramar. El conflicto provocó serios apuros financieros a Inglaterra, un estado con ocho millones de libras de presupuesto anual que destinaba cinco a pagar los intereses de su deuda pública. ¿Cómo sanear la hacienda? La respuesta pareció obvia a muchos. Las colonias tenían que contribuir con más recursos.
No podía continuar por más tiempo una situación en la que las colonias soportaban una presión fiscal ridícula en comparación con los ciudadanos de la metrópoli. Si un habitante de Massachusetts pagaba un chelín al año, el contribuyente británico desembolsaba veintiséis. La subida de los impuestos no se hizo esperar. Cuando la ley del Timbre gravó libros, prensa y documentos jurídicos, muchos se sintieron ofendidos. La cuestión no era tanto el dinero, que también, como el hecho de que las autoridades impusiesen una nueva carga sin el consentimiento de los ciudadanos.

Todo se complicó cuando Inglaterra estableció un ejército permanente en las colonias, destinado tanto a defenderlas contra una posible agresión de los franceses o los indios como a luchar contra el contrabando y el bandolerismo. Mantener estas tropas originó nuevos y cuantiosos gastos que, a su vez, requerían nuevas tasas para sufragarlos. El problema fiscal estalló nuevamente en 1773 a propósito del té.
En protesta por los impuestos sobre este producto, considerado básico, un grupo de blancos disfrazados de indios mohawks arrojó al mar el cargamento de té de tres barcos del puerto de Boston. Provocaban así pérdidas por valor de 10.000 libras. Las autoridades británicas respondieron con el estado de excepción, pero no consiguieron nada. Solo unir más a los habitantes de las diferentes colonias en su voluntad de resistir al gobierno.
Los diferentes comités y asambleas locales, surgidos por todo el territorio, escogieron a los diputados del Primer Congreso Continental, asamblea en que se encontraban representadas la mayoría de las colonias. Se abría una etapa de incertidumbres y esperanzas. ¿Por cuánto tiempo permanecería Norteamérica unida a la Corona inglesa? ¿Qué implicaba el camino hacia la independencia?
Independencia sobre el papel
Todo parecía indicar que a Londres la situación se le había ido de las manos. Solo la fuerza, en su opinión, podía dirimir el conflicto y restablecer su autoridad. “Los golpes decidirán si han de ser súbditos del país o independientes”, afirmó el rey Jorge III a finales de 1774, en referencia a los colonos. Al año siguiente tenían lugar, en efecto, los primeros enfrentamientos entre las tropas inglesas y las milicias coloniales. En Bunker Hill los británicos alcanzaron la victoria, pero a un alto precio. Su millar de bajas representaba el 40% de sus efectivos.
Los diputados soportaron el ataque de enjambres de tábanos procedentes de una cuadra próxima
Los norteamericanos, por su parte, fracasaron estrepitosamente en su intento de invadir Canadá, en manos inglesas tras la guerra de los Siete Años. La derrota tenía, pese a todo, un aspecto alentador. Para proteger la frontera norte de una eventual amenaza, Londres se vio obligada a inmovilizar allí tropas que de otro modo se habrían lanzado contra los rebeldes.
La causa independentista experimentó, pese a los fracasos militares, un fuerte impulso de la mano de Thomas Paine, un inglés, antiguo maestro y oficial de aduanas, que había emigrado a las colonias. En un folleto de poco menos de cincuenta páginas titulado El sentido común, Paine reclamaba la independencia de las colonias y arremetía contra el monarca inglés, Jorge III, al que denominaba “Bruto Real”. La reducida obra se convirtió en un best seller. En apenas tres meses se vendieron más de cien mil ejemplares. Su lenguaje accesible, con numerosas citas bíblicas, favoreció su éxito.
Poco después, el Segundo Congreso Continental, convertido en el gobierno central de las colonias, se reunía en Filadelfia. Corría julio de 1776, y la ciudad era un horno. Al margen de las temperaturas, los diputados tuvieron que soportar el ataque de enjambres de tábanos procedentes de una cuadra próxima a la sala de sesiones.
Si hacemos caso a uno de los presentes, Thomas Jefferson, esta incomodidad resultó al final muy útil. Alentó a sus señorías a no perderse en divagaciones inútiles y a ser resolutivos a la hora de votar. La aprobación de la Declaración de Independencia, obra en su mayor parte de Jefferson, marcó la ruptura definitiva con Gran Bretaña.

Los partidarios de la secesión creían que la suya era la causa de la libertad. Ellos representaban a toda la humanidad en la lucha contra la tiranía. De su triunfo dependía el futuro de millones de personas que todavía no habían nacido. En realidad, pese a los sentimientos mesiánicos, la opresión que decían combatir no era tan grave como la dibujaban. Disfrutaban de un nivel económico considerable, con granjas cómodas y bien provistas, para asombro de los ingleses.
Un ejército poco prometedor
Pronto iban a comprobar que la independencia sobre el papel era una cosa y otra muy distinta defenderla en el campo de batalla. Las tropas norteamericanas, indisciplinadas y andrajosas, no parecían ofrecer demasiadas garantías. Hasta entonces sus soldados y oficiales habían sido artesanos o granjeros, en absoluto habituados a la milicia. Cuando se encuentren con sus aliados franceses, preguntarán ingenuamente cuál es el oficio de sus generales en Europa. ¿Cómo superarían el reto de enfrentarse a la poderosa maquinaria bélica británica?
Todos iban al combate en medio del mayor entusiasmo, guiados por sus sentimientos patrióticos, pero ¿compensaría el fervor las insuficientes reservas de pólvora, que desesperaban a sus dirigentes? Contaban, eso sí, con algunas ventajas: conocían el terreno y, por lo general, estaban acostumbrados a manejar armas de fuego desde edades tempranas. El gobierno británico, mientras tanto, creía tenerlo todo bajo control. Su ejército profesional, numeroso y bien preparado, acabaría pronto con aquella chusma rebelde y todo volvería a la normalidad. No imaginaba que las dificultades, pese a las apariencias, resultarían mucho mayores de lo esperado.
Durante el primer invierno nada parecía indicar que los secesionistas tuvieran posibilidades reales de victoria
Dirigir una guerra a 5.000 kilómetros del escenario de las operaciones originaba problemas en las comunicaciones y los aprovisionamientos. Ante la rapidez de las fuerzas enemigas no podían hacer aquella guerra al estilo europeo a la que estaban acostumbrados. En lugar de librar la batalla definitiva que tanto ansiaban, sus tropas se consumían en pequeñas escaramuzas que no resultaban decisivas. Al iniciarse la contienda, sin embargo, todo esto no era evidente. Durante el invierno de 1776-77 nada parecía indicar que los secesionistas tuvieran posibilidades reales de victoria.
Se encontraban bajo mínimos, con apenas 3.000 hombres, y cada vez más debilitados por las deserciones. Les esperaba el desastre si continuaban así. Sus enemigos acababan de tomar Nueva York, ciudad donde abundaban los partidarios de la Corona. Sin el liderazgo de su comandante en jefe, George Washington, es muy posible que los colonos no hubieran superado este y otros momentos críticos. Washington no era un militar experto ni un genio de la estrategia, pero poseía una voluntad de hierro y un enorme sentido común. Sabía considerar los hechos con ecuanimidad y adoptar iniciativas novedosas, como potenciar los servicios secretos.
Una demostración de audacia iba a permitirle salir del atolladero: cruzó el río Delaware y poco después se apoderó del fuerte Princeton. Los ingleses, sorprendidos, tuvieron que retirarse. Solo por el momento, porque meses después tomarían Filadelfia, escenario de la Declaración de Independencia. Su marcha ascendente, sin embargo, se truncó en Saratoga, donde los británicos sufrieron una humillante derrota.

Se dieron cuenta entonces de que debían negociar y ofrecieron a los norteamericanos más autonomía para gestionar sus asuntos. A cambio regresarían al redil de la madre patria. Como era de esperar, la respuesta fue negativa y la lucha continuó.
La entrada de Francia y España
Saratoga demostró que los británicos no eran invencibles, y eso animó a Francia a entrar en el conflicto. La corte de Versalles estaba ansiosa por vengar su derrota en la guerra de los Siete Años, así que firmó una alianza militar con los estadounidenses, a los que por otra parte ofreció todo tipo de facilidades comerciales. Varios militares galos, entre ellos el célebre marqués de Lafayette, cruzaron enseguida el Atlántico para unirse al esfuerzo de guerra.
España, resentida con los británicos por las mismas razones, entró en la alianza un año después, en 1779. Antes, sin embargo, ya había colaborado clandestinamente con los rebeldes. Su primer ministro, el conde de Floridablanca, defendía una política de paciencia. Antes de implicarse directamente en el conflicto, el país debía prepararse. Disponer de la potencia militar necesaria para desafiar a los ingleses, pero también de recursos financieros. ¿Para qué desafiar a un enemigo poderoso antes de que los barcos cargados con la plata mexicana llegaran a la península a salvo?
Inglaterra, como superpotencia marítima, era un bocado demasiado grande para cualquiera de sus rivales. Los norteamericanos lo sabían: no bastaba con la ayuda francesa. Tenían que conseguir también la española. Solo si ambos países unían sus flotas sería posible equilibrar el poderío británico. Washington, consciente de esta realidad, advirtió al Congreso: “Los ingleses son ahora muy superiores en el mar a los franceses... y seguirá siendo así a no ser que se interponga España”. La corte en Madrid prestó a la independencia de Estados Unidos una contribución esencial, hasta la fecha poco reconocida.
España estaba en condiciones de aportar una moneda fuerte que en algunas colonias llegó a ser de curso legal
En el terreno militar, el hecho de abrir varios frentes de lucha, desde Florida a Gibraltar, impidió a los ingleses concentrar sus fuerzas contra los norteamericanos. El apoyo financiero y los generosos suministros de material, desde armas a uniformes y mantas para los soldados, resultarían de una importancia decisiva. Gracias a las minas de plata de sus colonias, España estaba en condiciones de aportar una moneda fuerte que en algunas colonias, como Virginia y Massachusetts, llegó a ser de curso legal.
Mal asunto para Londres
Inglaterra se encontraba cada vez más aislada. En 1779, una flota franco-española estuvo a punto de invadir la isla, antes de retirarse diezmada por las epidemias. El bloqueo comercial británico contra Norteamérica, mientras tanto, suscitó la animadversión de potencias neutrales como Holanda, Dinamarca, Rusia y Suecia. Estos países establecieron una alianza militar que cerró el Báltico a los ingleses, en respuesta a las trabas del gobierno de Londres contra su comercio. El conflicto había alcanzado proporciones mundiales.
Su escenario ya no eran solo las trece colonias, sino lugares tan distantes como el Mediterráneo, el Caribe o India. En Gran Bretaña, políticos como lord North estaban convencidos de que tanto esfuerzo bélico no valía la pena, puesto que no existía un beneficio que lo compensara. El rey, en cambio, todavía creía en la victoria. En 1781 se produjo el enfrentamiento que marcaría el definitivo punto de inflexión de la guerra. En Yorktown, Virginia, lord Cornwallis se rindió a una fuerza franco-norteamericana tras un asedio de nueve días.

La historia tradicional ha destacado el papel del ejército galo y de su marina, imprescindible para impedir la llegada de refuerzos ingleses. Los españoles no contribuyeron con hombres ni con barcos, de modo que su aportación fue pronto olvidada.
Lo cierto es que sería su dinero, procedente de Cuba, el que permitiese sufragar los gastos de sus aliados. Después de Yorktown la guerra podía darse por terminada. Tuvieron lugar todavía algunos combates navales favorables a los británicos, que consiguieron así unas condiciones de paz menos humillantes.
El Tratado de París supuso el fin oficial de las hostilidades y el reconocimiento de Estados Unidos como nación. España no logró la devolución de Gibraltar, pero no podía quejarse. Recuperaba, entre otros territorios, la isla de Menorca y la península de Florida, perdidas a favor de Gran Bretaña tras la guerra de los Siete Años.
Coloso en ciernes
Estados Unidos, después de tanto esfuerzo, por fin era una república independiente. Todavía no era una superpotencia, pero los más clarividentes advertían que le esperaba un futuro prometedor. Un político español de la época, el conde de Aranda, consideraba que aquel joven país pronto se afianzaría y se volvería más poderoso. Su población se multiplicaría con emigrantes llegados desde todos los rincones de la vieja Europa, atraídos por la libertad religiosa y la existencia de inmensas tierras vírgenes, en espera de ser colonizadas.

Aranda, con asombrosa exactitud, profetizó que Estados Unidos se convertiría en un coloso: “Este estado no pensará más que en su engrandecimiento”, escribió. La historia de los dos siguientes siglos iba a darle la razón. El nuevo país era una tierra de oportunidades inimaginables muy diferente de las viejas monarquías europeas, aferradas aún al absolutismo monárquico.
Sus admiradores quedaban deslumbrados por aquel mundo tan joven y dinámico, sin llegar a percibir por completo sus acusadas contradicciones. Como la existente, por ejemplo, entre un norte industrial y un sur agrario y esclavista. El estado que pretendía encarnar los valores de libertad e igualdad no abolió la esclavitud, como tampoco concedió la igualdad a los indios ni a las mujeres.
Pese a las incoherencias, su triunfo supuso un paso trascendental en el camino hacia el establecimiento de regímenes más democráticos. El estallido de la Revolución Francesa apenas seis años después no se entendería sin el precedente del otro lado del Atlántico.
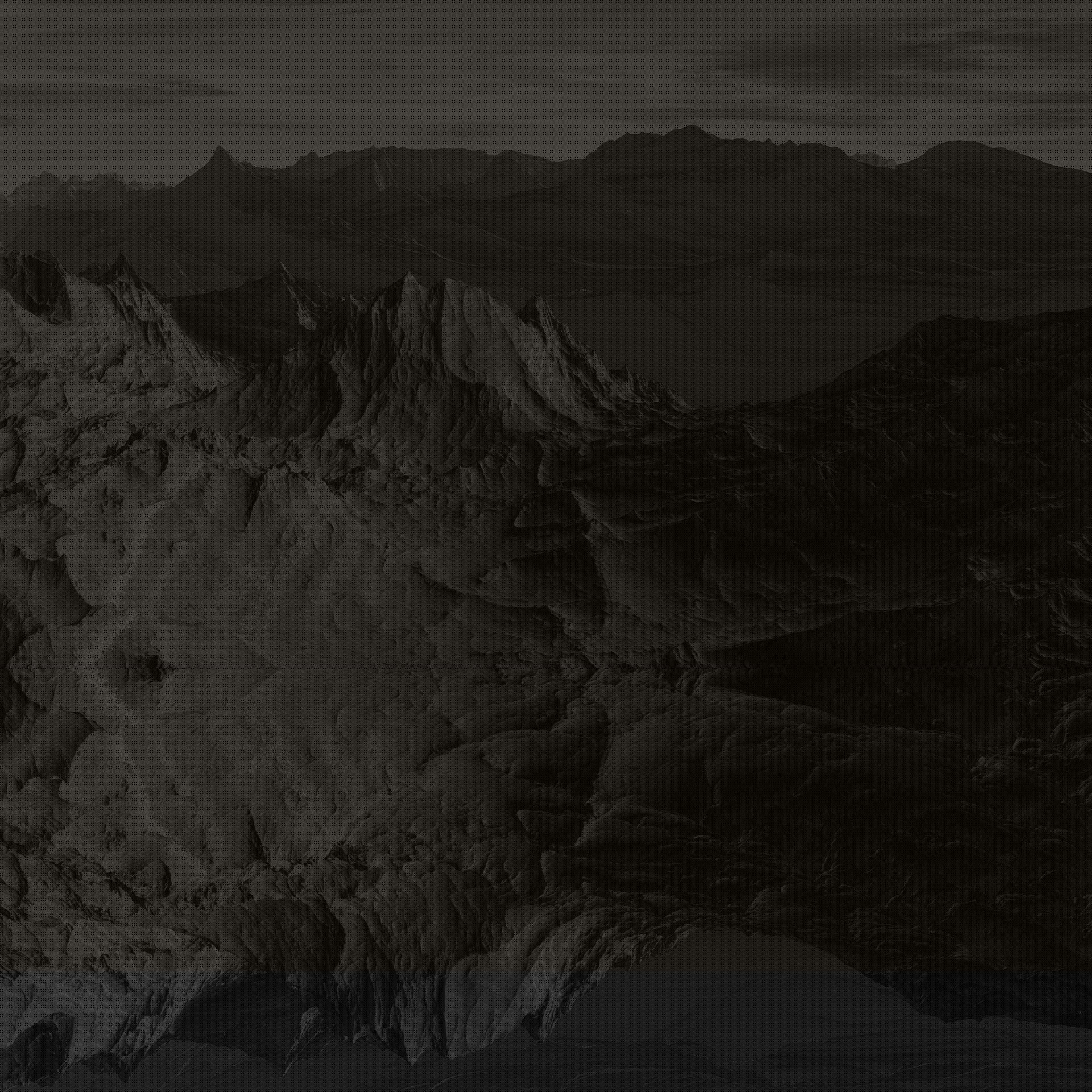







Comentarios