Sexo, mentiras y piedras de escándalos en el Vaticano
- Andrés Cifuentes

- 22 feb 2021
- 8 Min. de lectura
La proliferación de denuncias de abusos sexuales a menores cometidos impunemente durante décadas por numerosos religiosos en todo el mundo –y del hipócrita encubrimiento de estos por parte de sus superiores– ha estallado como una bomba de alcance imprevisible en el seno de la Iglesia católica. Pero la doble moral de esta respecto a la sexualidad no es un asunto nuevo.

Basta un repaso somero de la historia para darse cuenta de que la oleada de casos de pederastia en la Iglesia católica actual no supone sino la apertura de unas compuertas que llevaban siglos bloqueadas. Los religiosos Thomas P. Doyle, Patrick J. Wall y A. W. Richard Sipe, en su libro Sex, Priests and Secret Codes: The Catholic Church’s 2.000 Year Paper Trail of Sexual Abuse (Sexo, sacerdotes y códigos secretos: el rastro documental de 2.000 años de abuso sexual en la Iglesia católica, 2004), establecieron que “en prácticamente cada siglo desde el comienzo de la Iglesia, el problema del abuso clerical de menores no estaba solamente acechando en las sombras, sino que en ocasiones se mostraba de forma tan abierta que hubo que tomar medidas extraordinarias para apaciguarlo”, y surgió “un patrón consistente de comportamiento sin celibato por un significativo número de sacerdotes”, que incluiría “amplio concubinato, actividades homosexuales y sexo con menores”.

El pecado nefando
No abundan los testimonios, pero sí las pistas, procedentes de los propios libros eclesiásticos. Entre ellos están los cánones penitenciales, libros que servían –antes de la unificación del derecho canónico– como guías para que los confesores supieran qué pena imponer a cada pecado. El escrito por el religioso y erudito inglés san Beda el Venerable (672-735) establecía, para los que cometieran sodomía con niños, castigos cuya severidad se incrementaba según el rango: los seglares serían excomulgados y condenados a ayunar durante tres años; los clérigos que no pertenecieran a ninguna orden, durante cinco años; los diáconos y sacerdotes, durante siete y diez años, respectivamente, y los obispos, durante doce años.
Hay algunas dudas sobre si Beda fue efectivamente el autor de este penitencial, pero no sobre la época en que fue escrito; y unas penas tan definidas y clasificadas por rangos indican que este tipo de ‘pecado’ era cualquier cosa menos excepcional. Lo mismo sucede con la homosexualidad en general (sodomía, según la terminología eclesial). En su estudio de 1984 Sex and the Penitentials, el investigador Pierre J. Payer examinó un amplio número de recopilaciones canónicas hasta el año 1048 y en todas ellas encontró legislación sobre la homosexualidad.
La persecución de los sodomitas por la Inquisición –en nuestro país, con un especial énfasis en Valencia– ha sido documentada por expertos como el periodista Jesús Ávila Granados o el historiador Albert Toldrá, que en su libro En nom de Déu. La Inquisició i les seues víctimes al País Valencià (2011) habla de 3.661 sodomitas juzgados por el Tribunal de Valencia, de los cuales 60 murieron en la hoguera y otros 700 fueron condenados a galeras. No se especifica qué pasó con los restantes, aunque las penas podían oscilar entre cárcel, fuertes penitencias y castigos pecuniarios no menos elevados. En El libro negro de la historia de España (2001), Ávila Granados ofrece numerosos ejemplos que acabaron casi siempre en pena de muerte, aunque con excepciones como el clérigo de Barcelona Joan Antiogo Marchia, que en 1635 se libró de la pena máxima por haber mantenido relaciones sexuales con tres menores y fue condenado a destierro, ocho años de galeras y cuatro de servicio en un hospital.
La Inquisición castigó la homosexualidad con cárcel y a veces pena de muerte
Denuncias y oídos sordos
Hubo, además, denuncias procedentes de algunas de las plumas más influyentes de la Iglesia, horrorizadas ante lo que oían y veían. Uno de los primeros y más notables acusadores fue Pier Damiani –posteriormente, san Pedro Damián (1007-1072) –, que en 1051 publicó su Liber Gomorrhianus o Libro de Gomorra dirigido al papa León IX, donde hacía una condena feroz de las prácticas homosexuales en la Iglesia, muy especialmente las que atañían a adolescentes: “El pecado contra natura repta como un cangrejo hasta alcanzar a los sacerdotes. (...) Y, a no ser que la Santa Sede intervenga cuanto antes con contundencia, cuando queramos poner freno a esta lujuria desenfrenada, ya no habrá quien la detenga”.
Damiani extendía su denuncia a la permisividad de los altos cargos que debían velar por la integridad moral de los religiosos: “Algunos, de quienes sabemos que han caído en esta aberración con ocho y hasta con diez personas más, sin embargo, permanecen en el ministerio”.
La respuesta del papa –recogida en la traducción española a cargo de José-Fernando Rey Ballesteros– es, cuando menos, tibia. Aunque reconoce y aprecia la denuncia, decide excluir de la Iglesia solo a aquellos que hayan pecado “de forma habitual y con muchos”, mientras que para el resto dicta que, “si ponen freno a su lujuria, y reparan sus pecados con una digna penitencia, sean readmitidos a los mismos cargos en los cuales no hubieran podido permanecer si hubiesen persistido en su pecado”.

No hizo mucho caso Leon IX, como se ve, de las advertencias del santo sobre el riesgo de proliferación del vicio; a tenor de lo que tres siglos después dejó escrito Francesco Petrarca, es fácil concluir que debería haberlo hecho. En la descripción del papado de Avignon plasmada en las 19 cartas que constituyen su Liber sine nomine (Libro sin nombre) afirma que “las prostitutas abundaban en el lecho papal” y agrega: “No hablaré de adulterio, seducción, violación, incesto; eso no es más que el preludio de las orgías. No contaré el número de esposas robadas o de vírgenes desfloradas. No contaré cómo presionaron a los maridos y padres indignados para guardar silencio, ni la maldad de aquellos que voluntariamente vendían a sus mujeres por oro”.
Una doble moral
Petrarca tuvo la precaución de eliminar todos los nombres propios de su libro y de determinar que este solo se publicara tras su muerte. Sabia medida, pues en el siglo siguiente el ilustre teólogo y humanista Erasmo de Rotterdam escribió sobre la corrupción “universalmente reconocida” de la Santa Sede y describió a los sacerdotes como “vagabundos asquerosos, ignorantes e impúdicos” que, bajo un manto hipócrita de pobreza, se infiltraban en los hogares, donde contaminaban a las familias con su maldad –“y, avispas como son, nadie se atreve a echarlos por miedo a su aguijón”–, y fue objeto por ello de feroces campañas de la Inquisición. Erasmo se defendió siempre con argumentos razonados; ninguno de estos ataques le hizo dudar de su fe católica ni le impulsó a abrazar la Reforma protestante, cuyos humos podían empezar a avistarse en el horizonte.
En 1179, el III Concilio de Letrán cargó contra los pecados “contra natura” de los religiosos

Era una política bastante hipócrita porque, si bien la Iglesia se revolvía con ferocidad contra aquellos que osaran denunciar sus escándalos, a lo largo de los siglos había aumentado las penas contra los mismos. En el Tercer Concilio de Letrán, celebrado en 1179, se decretó que los religiosos que cometieran pecados “contra la naturaleza” deberían dejar la Iglesia o ser confinados en un monasterio de por vida. No mucho después, a partir de 1250, los castigos se hicieron mucho más duros y, al entrar estos delitos dentro de la ley secular, las penas comenzaron a incluir multas, castración, exilio o incluso la muerte.
Lo malo es que no solo abarcaban a los acusados: la víctima era, con frecuencia, quien peor lo pasaba, ya que raras veces se reconocía su condición de tal. Thomas P. Doyle escribió que “no existe evidencia en la legislación, medieval o moderna, que se refiera a los daños causados a las víctimas, ni hay ninguna obra disponible en la teología pastoral que ofrezca recomendaciones para su cuidado”. Un caso citado por él, ocurrido en la actual Italia en el siglo XVI, es un buen ejemplo de esta indefensión: un sacerdote que dirigía el coro fue juzgado en corte eclesiástica, destituido y entregado a las autoridades seculares, que lo decapitaron. Pero la víctima, uno de los chicos del coro, fue azotada y expulsada de los Estados Pontificios.
Un informe de 2004 sacó a la luz a más de 10.000 víctimas de abusos solo en EE UU

Estallido mediático
El escenario no era el más adecuado para enfrentarse a estos problemas dentro de la sociedad moderna. Con la separación entre Iglesia y Estado, el auge de los medios de comunicación y el paulatino debilitamiento de la autoridad eclesiástica, estaba claro que el secretismo, antes o después, acabaría. La primera oleada de casos llegó en 1984 y, con el cambio de siglo, los abusos destapados en 2002 por The Boston Globe –situación reflejada en el film Spotlight– revelaron al fin la magnitud del problema. Sería un error pensar por ello que los abusos se limitaron al final del pasado siglo, o que el Vaticano no ha hecho siempre todo lo posible para ocultarlos.
Destaca en la documentación que lo demuestra un informe de la Congregación del Santo Oficio elaborado en 1962 y dedicado a describir la manera de proceder por las autoridades eclesiásticas ante cualquier caso de abuso de menores que llegara hasta ellas: De Modo Provedendi di Causis Crimine Soliciciones. Su punto 11 dice que estos temas “deben tratarse de la manera más discreta y, después de que hayan sido definidos (...), deben ser restringidos por un silencio perpetuo”, y que todas las personas que hayan participado en el juicio “deben mantener el más estricto secreto bajo pena de excomunión”; secreto que el punto 13 amplía a los acusadores o denunciantes. Más aún: el punto 3 aboga por el traslado del acusado a otro destino, a menos que haya comenzado la investigación.
Este documento fue desconocido durante mucho tiempo, hasta que Juan Pablo II lo mencionó en su decreto de 2001 Sacramentorum Sanctitatis Tutela, en el que daba a la Congregación para la Doctrina de la Fe (el nombre moderno del Santo Oficio) la competencia para tratar específicamente algunos delitos graves, incluido el abuso de menores. Para entonces, los casos se contaban por miles, y algunos se remontaban a décadas atrás.

La punta del iceberg
Uno de los más notorios fue el de Brendan Smyth, sacerdote de Belfast que abusó de más de cien niños entre la década de 1940 y 1991, cuando fue finalmente detenido; durante medio siglo la única reacción de sus superiores fue trasladarlo de parroquia en parroquia, ofreciéndole así nuevos campos fértiles en feligreses que desconocían su depravación.
Aparecieron también obispos con varios hijos en su haber, y casos en cierto modo tan previsibles como el del cardenal de Edimburgo, Keith O’Brien, ganador en 2012 del premio Homófobo del Año concedido por la organización gay Stonewall, que tuvo que dimitir tras ser acusado de haber mantenido relaciones sexuales con otros sacerdotes a los que previamente había acosado.
Con ser llamativos, estos casos no son sino la punta de un iceberg mucho más voluminoso que abarca, literalmente, a decenas de miles de víctimas en todo el mundo: un informe de 2004 encargado por la propia Iglesia encontró a más de 10 000 solo en Estados Unidos. A pesar de las palabras de condena del papa Francisco, y de que las propias publicaciones del Vaticano reconocen ahora la magnitud y gravedad del problema, las noticias sobre nuevos casos, si bien se han reducido, no se han detenido. Una investigación realizada en 2019 por Associated Press estimaba que en Estados Unidos seguía habiendo 1 700 clérigos y sacerdotes acusados de abuso sexual que continuaban ejerciendo su ministerio sin ninguna supervisión.
Es difícil sacudirse siglos de secretismo, ligados a la idea de que el Vaticano puede ocuparse por su cuenta de sus propios asuntos. El problema es que la ruptura del dique mediático de los escándalos sexuales puede que no sea suficiente para hundir los cimientos de la Iglesia, pero sí para que muchos de sus fieles se pregunten hasta qué punto la conocen realmente y actúen en consecuencia.

Fuente: www.muyhistoria.es/contemporanea
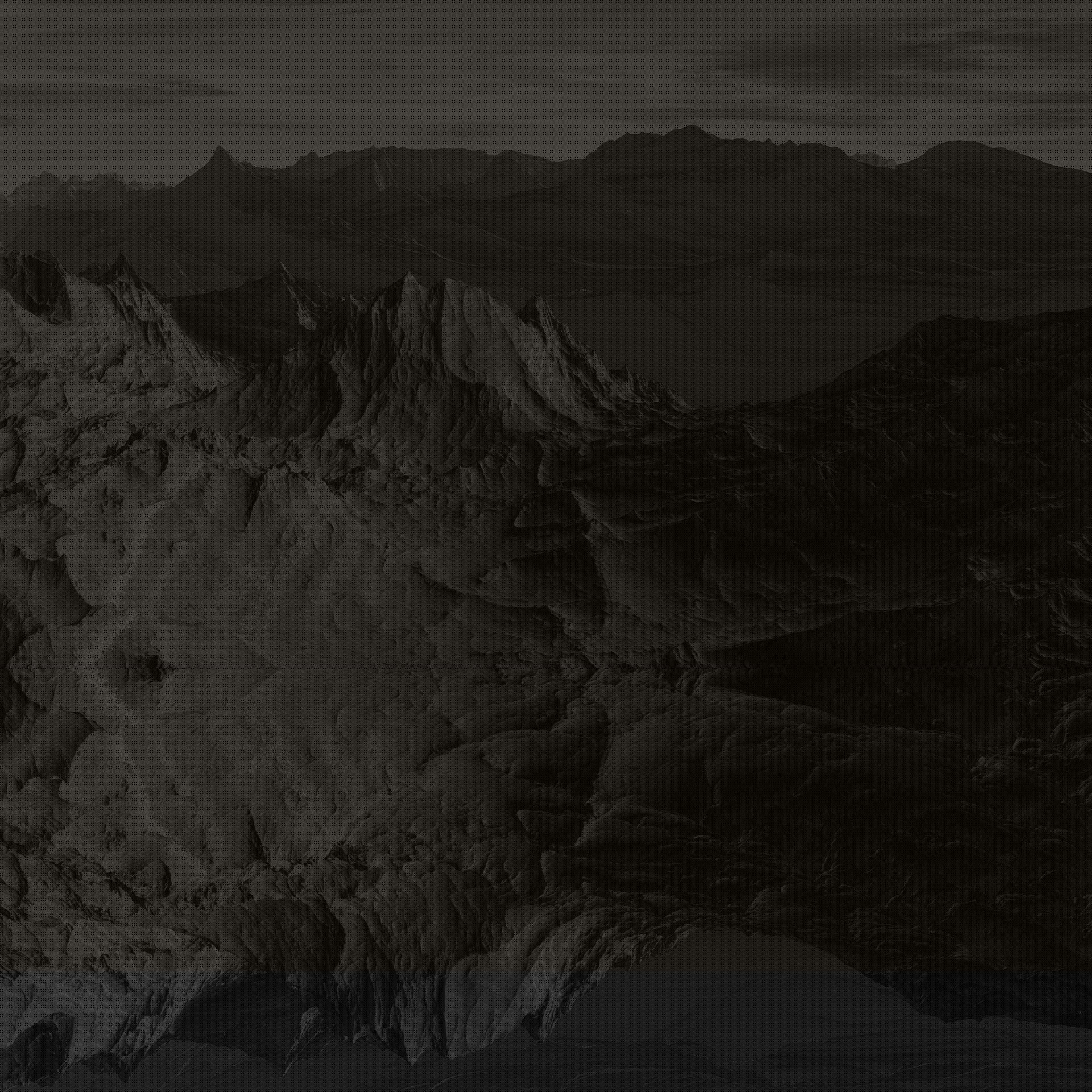



Comentarios