Pedro Rodríguez Campomanes y Pérez de Sorriba
- Andrés Cifuentes

- 4 mar 2021
- 20 Min. de lectura

Rodríguez Campomanes y Pérez de Sorriba, Pedro. Conde de Campomanes (I). Sorriba, concejo de Tineo (Asturias), 1.VII.1723 – Madrid, 3.II.1802. Jurista, político e historiador.
Nació en el seno de una familia de hidalgos asturianos, de corta bolsa. Muy pronto quedó huérfano, puesto que su padre, Pedro Rodríguez Campomanes, falleció en 1724. Su madre, viuda, María Pérez de Sorriba, que moriría en 1744, fue la encargada de atender y educar, por sí sola, a los tres pequeños habidos en el matrimonio: Josefa, Pedro y Francisco.
Cuando tenía siete años, se hizo cargo de su educación su tío materno, Pedro Pérez de Sorriba, que era canónigo de la Real Iglesia Colegial de Santa Juliana de Santillana del Mar, en Cantabria. Gracias a su protección, el joven Campomanes pudo, a los once años, estudiar Filosofía en el Convento dominico de Regina Coeli de Santillana. Le fue concedido el título de Prima, por el entonces arzobispo de Oviedo, Juan Avello Castrillón, el 26 de septiembre de 1736.
En él consta que había recibido la primera tonsura eclesiástica (ad primam clericalem tonsuram). Concluidos los estudios correspondientes a la Facultad menor de Artes, regresó a su tierra natal, donde posiblemente pasó algún tiempo enseñando Humanidades en Cangas de Tineo (hoy Cangas de Narcea), al tiempo que se instruía privadamente en el conocimiento de las leyes canónicas y civiles, con ánimo quizá todavía de seguir la carrera eclesiástica. Se desconoce en qué Universidad se graduó, finalmente, como bachiller en Derecho Civil y Canónico.
Sólo se sabe que a los diecisiete o dieciocho años se trasladó a Madrid, a la Corte, estableciéndose como pasante “de pluma” con el prestigioso abogado y catedrático sevillano Juan José Ortiz de Amaya, al que debió de conocer por recomendación del abad de la Colegiata de Santillana del Mar, Gaspar de Amaya.
Tras asistir durante cuatro años, por las mañanas, al bufete de este entusiasta defensor del estudio del Derecho patrio en las Universidades, y de las regalías de la Corona, y, por las tardes, al despacho de otro reputado abogado de la época, el mallorquín Miguel Cirer y Cerdá, del que aprendió los secretos de la jurisprudencia y del derecho de los Reinos de la Corona de Aragón, que todavía pudo compaginar con la asistencia al estudio privado de Tomás de Azpuru y Jiménez, docto en jurisprudencia eclesiástica, que llegaría a ser arzobispo de Valencia y embajador ante la Santa Sede entre 1765 y 1771, Campomanes fue recibido como abogado de los Reales Consejos, en el de Castilla, el 24 de noviembre de 1745.
Acto seguido, se independizó, abriendo un bufete propio con veintidós años de edad, al que de inmediato le acompañó el éxito, llegando a ser letrado de las principales casas nobiliarias (condes de Benavente y de Miranda, duques de Alba y de Alburquerque), y de la sede primada de Toledo.
Un año antes, en octubre de 1744, había contraído matrimonio con una hidalga natural de la villa extremeña de Alburquerque, llamada Manuela Amarilla Amaya Sotomayor y Alvarado, que estaba emparentada con su maestro, Juan José Ortiz de Amaya, y que era sobrina del abad de la Colegiata de Santillana, Gaspar de Amaya. De este enlace nacieron varios hijos, de los que sobrevivieron cuatro: María Bibiana, Manuela Susana, Anselmo y Sabino Rodríguez Campomanes y Amarilla.
El primogénito, Anselmo, falleció antes de cumplir los catorce años, por lo que se convertiría en el heredero, y titular del futuro mayorazgo, bienes, rentas y título nobiliario, su segundogénito, Sabino Rodríguez Campomanes y Amarilla, que se casaría, en 1786, con Isabel María de Orozco y Seyxas, señora de Dompiñor, en el obispado de Lugo.
Campomanes enviudaría en 1784, cuando contaba con sesenta años de edad, puesto que su esposa, enferma de consideración desde 1780, murió el 2 de febrero de 1784, siendo enterrada en la iglesia parroquial de San Ginés de Madrid.
Compaginó Campomanes su período de ejercicio de la abogacía con la investigación y la erudición históricas, puestas siempre al servicio de la defensa de las regalías (derechos regios, económicos, políticos y jurisdiccionales) de la Corona. Fue nombrado, en 1756, por el Consejo Real de Castilla, censor de libros de la Corte. Con anterioridad, había ya obtenido, en 1754, permiso del papa Pío VI para leer libros prohibidos de literatura e historia, sacra, profana y legal, con excepción de tres autores: Bayle, Maquiavelo y Molina.
En 1747, vio la luz su primera obra, las Disertaciones históricas del Orden y Caballería de los Templarios, en la que se muestra como un representante característico del género propio del siglo XVIII, es decir, de una historia crítica, documentada y erudita, lo que le valió su ingreso, como miembro honorario (1748), en la Real Academia de la Historia.
Luego, ascendería a académico supernumerario (1751) y numerario (1754) de una institución en la que llegó a ser director durante más de treinta años, por reelecciones anuales en las que contó con el voto unánime de sus compañeros — únicamente en 1764 y 1765 lo fue por simple mayoría—, entre el 11 de noviembre de 1764 y el 28 de diciembre de 1791, y entre el 30 de noviembre de 1798 y el 27 de noviembre de 1801.
En total, Campomanes consagró a la Real Academia de la Historia más de medio siglo de su vida, dedicado a sus eruditos y ambiciosos proyectos de publicación de fuentes (una colección de cánones de la Iglesia de España, otra colección general del Derecho Real desde la época goda, una más de los fueros y ordenanzas o leyes municipales antiguas), a los que habría que añadir su personal intento —inconcluso— de escribir una Historia Náutica o de la Marina española.
Por otro lado, la publicación, en 1756, de la Antigüedad Marítima de la República de Cartago le supuso la admisión, al año siguiente, en la Real Academia Española como individuo supernumerario, posteriormente ascendido a académico de número en 1763; y su consagración como historiador y helenista, dentro y fuera de España, hasta el punto de ser nombrado académico correspondiente de la Académie des Inscriptions et Belles Lettres de París en 1758. Tiempo después, en reconocimiento a toda su obra, y a su trayectoria profesional y política, sería admitido en la Philosophycal Society of Filadelfia, según le comunicaría su presidente, Benjamín Franklin, en 1786.
Entre otros honores y distinciones, que dejan constancia de la permanente vinculación de Campomanes al Principado de Asturias, hay que recordar que fue nombrado regidor-depositario del Ayuntamiento de Tineo, en 1769; o que perteneció, desde 1750, a la Real Congregación de Nuestra Señora de Covadonga en Madrid, de la que fue abogado, consiliario, y prefecto- presidente en 1789 y 1795. De especial significación es que dos botánicos españoles, Hipólito Ruiz y José A. Pavón, bautizasen una planta mirtácea por ellos descubierta inspirándose en su apellido (Campomanesia lineatifolia), siguiendo ya las normas de clasificación científica del sueco Linneo, en su Flora Peruviana et Chilensis (Madrid, 1798-1802).
En torno a 1750, Campomanes redactó diversas obras de contenido jurídico, político y económico que, aunque permanecieron inéditas hasta finales del siglo XX, contenían el embrión de su ideario reformador, que iría desarrollando, y aplicando en la medida de lo posible, en los años siguientes. En sus Reflexiones sobre la jurisprudencia española se presentaba como un reformador del estudio del Derecho, y de la práctica de la administración de justicia de su época.
Ese mismo año envió, escrito en latín, un Discurso sobre el establecimiento de las leyes, y obligación que tienen los súbditos de conformarse con ellas, a la Academia de Buenas Letras de Bastia, en la isla de Córcega, que resultaría premiado. Finalmente, también hacia 1750 debió ultimar su Bosquejo de política económica española, que quedaría incompleto; siendo algo posterior su Tratado de la Regalía de España (1753).
En esas tres obras, el joven Campomanes, con veintisiete años, puso los cimientos de su posterior ascenso, profesional, político y académico, en dos bases esenciales de su siglo: el pensamiento ilustrado (la consecución de la “felicidad pública”) y el poder absolutista de los reyes (la defensa del “monarca absoluto”). Quería reformar las leyes y las instituciones, la administración de justicia y la política económica, porque se proponía ampliar el número de beneficiarios de la pública felicidad o bienestar general. Era la suya una reforma gradual, para evitar la oposición social y corporativa, y no una revolución.
Y, el medio de conseguirla, juzgaba que era un poder fuerte —el único y más fuerte—, el del soberano; y un soberano dotado de poder absoluto. A su vez, el titular de la soberanía, el monarca, debía vigilar la “exacta observancia de las leyes”, que, para Campomanes, era la clave de bóveda de todo su sistema jurídico-político.
La felicidad general (en la agricultura, la industria, los oficios artesanos, la justicia) sólo se obtendría observando (aplicando) las leyes. Unas leyes que emanarían del Soberano, del Rey (redactadas por sus ministros, imbuidos de los principios de la Ilustración), que, en tanto que absoluto, podía asegurar una mejor puesta en práctica, esto es, la obediencia de sus súbditos, ya perteneciesen éstos al estamento nobiliario, al eclesiástico o al pueblo llano.
Éstas fueron las premisas, y los límites, del pensamiento, y de la praxis, política y jurídica, económica y social, de Campomanes a lo largo de su vida. Ahora bien, aunque Campomanes reflexionó tempranamente sobre el poder en sus diversas manifestaciones, no por ello su talento y dedicación fueron, exclusivamente, los de un jurista. Su tiempo fue el de los enciclopedistas, y, por ello, acumuló saberes enciclopédicos, de los que siempre hizo gala. Aprendió francés, italiano, inglés, latín, griego, árabe y algo de hebreo.
Unos conocimientos instrumentales que luego emplearía en las muy diversas parcelas del pensamiento, la actividad profesional y la acción política que le ocuparon hasta su muerte: la historia, la geografía, el derecho (civil y canónico), la economía, la agronomía, la filología, la educación, o su apasionada bibliofilia.
Entró Campomanes al servicio directo de la Monarquía al ser nombrado, el 24 de noviembre de 1755, asesor general del Juzgado de la Renta de Correos y Postas del reino. Un cargo que ocupó entre 1755 y 1762, y desde el que elaboró diversas ordenanzas, instrucciones y reglamentos, que pusieron las bases de la moderna Administración del Servicio Postal, y que culminaron con sus Ordenanzas de Correos de 23 de julio de 1762. Al mismo tiempo, dio a la imprenta un Itinerario de las Carreras de Posta de dentro y fuera del Reino (1761), que era una especie de guía para los viajeros, con noticias de las distancias terrestres entre las diferentes ciudades españolas y europeas, así como de sus respectivas monedas nacionales, y su conversión a las peninsulares; junto con una posterior Noticia geográfica del Reino y caminos de Portugal (1762).
A esta misma época, pertenecen sus Reflexiones sobre el comercio español a Indias (1762), también inéditas hasta finales del Novecientos, pero, en las que se abogaba ya por una liberación del monopolio mercantil con los dominios americanos, todavía en las férreas manos de la Casa de la Contratación de las Indias, que, más ficticio que real, sólo servía para incrementar el contrabando o comercio “ilícito” de las potencias extranjeras (Inglaterra, Holanda, Francia) en el Nuevo Mundo.
La capacidad y la laboriosidad demostradas en el Juzgado de Correos pusieron a Campomanes en la senda de superiores responsabilidades, y de empleos más preeminentes. Primero, le fueron otorgados, el 9 de octubre de 1760, honores de ministro togado del Consejo de Hacienda. Después, le fue despachado el título de fiscal de lo civil del Consejo Real de Castilla, el 2 de julio de 1762.
Durante casi veintiún años, hasta el 12 de mayo de 1783, día en el que juró y tomó posesión de las plazas de consejero y camarista de Castilla, desempeñó dicho cargo (unido al de la fiscalía de la Real Cámara de Castilla, desde el 5 de mayo de 1767), que era, en la práctica, el de primer fiscal de la Monarquía. En ese tiempo, compartió tareas con José Moñino y Redondo, futuro conde de Floridablanca, que fue fiscal de lo criminal del Consejo de Castilla entre 1766 y 1772, y estuvo bajo las órdenes de Pedro Pablo Abarca de Bolea, conde de Aranda, presidente del Consejo Real entre 1766 y 1773.
Como promotor de la causa pública, defensor de las regalías y del patrimonio regio, y garante de la ejecución de la justicia en el reino, en el seno de un órgano que, como el Consejo Real en el siglo XVIII, gozaba todavía de amplias atribuciones judiciales, gubernativas, e incluso legislativas, Campomanes desempeñó una extensa e intensa actividad, infatigable y poderosa, como muestran las numerosas alegaciones, dictámenes, informes, pedimentos fiscales y exposiciones, manuscritas e impresas, que se conservan en los archivos.
Una actividad que, en última instancia, puede ser resumida como la defensa de la jurisdicción real frente a todas las demás jurisdicciones y poderes de la sociedad del Antiguo Régimen: tanto la eclesiástica e inquisitorial, como la señorial, mercantil, militar, universitaria, etc. Campomanes no cuestionaba la existencia de la sociedad estamental de su tiempo, ni propuso la igualdad de riqueza y de bienes materiales entre sus individuos.
La desigualdad de riqueza tenía, eso sí, un límite necesario: debía ser proporcionada, para evitar que la mayor parte de los vasallos se convirtiesen en míseros colonos, dependientes de unos pocos señores. De ahí que, a su juicio, una de las obligaciones primordiales que las leyes imponían a los reyes fuese la de vigilar que hubiese un equilibrio, proporcionado y no igualitario, en la posesión de los bienes entre los diferentes estamentos del reino.
Los ideales ilustrados de Campomanes, políticos y sociales, pueden ser resumidos en dos: el fomento de la riqueza regnícola (agraria, mercantil, artesanal o industrial), y la felicidad pública, que consistía para él, como se ha indicado, en la “quietud” del reino, la “obediencia” a los tribunales, la “observancia” de las leyes y la “grandeza” del soberano. Estos objetivos, a través del poder absoluto del monarca, debían ser alcanzados por medio de leyes generales y uniformes, válidas para todos los súbditos. Ahora bien, entendía que la aplicación de esas leyes “generales” y “uniformes” tropezaba frontalmente con un obstáculo, difícilmente superable: la multiplicidad y diversidad de fueros o jurisdicciones privilegiadas en la sociedad estamental.
De ahí que defendiese, a lo largo de toda su trayectoria como fiscal del Consejo Real entre 1762 y 1783, la reducción en el número de dichos fueros o jurisdicciones exentas, y la expansión máxima de la jurisdicción real u ordinaria. En esa defensa sobresalió, especialmente, como regalista, es decir, como valedor de los derechos regios, sobre todo, cuando tales derechos de los reyes habían sido usurpados, o eran desconocidos. Lo que ocurría, en particular, cuando se producían conflictos con la Iglesia y el fuero eclesiástico.
El pensamiento regalista de Campomanes se halla disperso en multitud de alegaciones fiscales, y en algunas obras impresas, que fueron consecuencia de los varios conflictos jurisdiccionales que enfrentaron a la Monarquía española y a la Santa Sede a lo largo del siglo XVIII: el proyecto de ley general de amortización, el derecho de retención de bulas y breves pontificios (regium exequatur), la censura inquisitorial de libros, el establecimiento del Tribunal de la Rota de la Nunciatura Apostólica en España, la polémica sobre el derecho de patronato regio universal, etc. Dichas obras, editas e inéditas, fueron, entre otras: el Discurso de la Regalía de Patronato (1752), el Tratado de la Regalía de Amortización (1765), el Juicio Imparcial sobre el Monitorio de Parma, en su primera versión (1768), etc.
En estos y otros escritos, que justifican que Campomanes representase, para sus contemporáneos, la cima de la ciencia jurídica española del Setecientos, abogó, de conformidad con la tradición regalista hispana, civil y canónica, por la doctrina del poder indirecto del monarca en materia eclesiástica. Al margen de los dogmas de fe, entendía que la religión contenía a los súbditos en lo justo, y contribuía a que el monarca fuese respetado.
El poder de la religión era inmenso para mantener el orden dentro de una Monarquía, y gobernar pacíficamente al pueblo, pero, al mismo tiempo, dadas las prerrogativas reconocidas a la Iglesia, también constituía ésta un arma capaz de perturbar el régimen político. De ahí que una constante en su pensamiento político fuese que la Iglesia debía ser protegida por el soberano, pero, paralelamente, había que vigilar para que el poder eclesiástico fuese limitado.
Según su doctrina del necesario “equilibrio” social, legal y político, que debía reinar en la sociedad estamental de su tiempo, siendo los bienes raíces, esto es, las tierras cultivadas por los vasallos seculares, las que sustentaban a todos los demás órdenes de dicha sociedad, la Iglesia no podía acumular (“amortizar”) bienes inmuebles, extrayéndolos del tráfico mercantil y empobreciendo a los demás vasallos del Rey. Y tampoco podía prevalerse de otros privilegios jurisdiccionales abusivos, tales como la inmunidad “personal” de los eclesiásticos (privilegio del fuero), la inmunidad “local” o derecho de asilo en los templos, además de la mencionada inmunidad “real” o amortización.
Por lo que se refiere a la nobleza, para Campomanes constituía, desde luego, un elemento indispensable para la conservación de la Monarquía, pero, explicitaba que al honor, que había fundamentado históricamente su existencia privilegiada, debía serle exigido el complemento justificador de la utilidad social. En todo caso, siempre se mostró menos beligerante con los privilegios e inmunidades de la nobleza que con los de la Iglesia.
Por lo que se refiere al estado llano o tercer estado, Campomanes quería una población numerosa y trabajadora. Como él precisaba, “destinada”, es decir, aplicada en oficios y tareas beneficiosos para el común, y productivos para el reino. En el pueblo radicaba el verdadero fundamento del poder político: un monarca sólo podía ser rico (poderoso) si lo eran sus vasallos. En sus Discursos sobre el Fomento de la Industria Popular (1774) y Sobre la Educación Popular de los Artesanos, y su fomento (1775), Campomanes propuso diversos medios para aumentar la riqueza y la producción nacionales: la eliminación de las trabas que encorsetaban la producción gremial, la libertad de comercio de granos, el comercio libre con los dominios de América, la implantación de una industria popular que permitiese compatibilizar la labranza con los oficios artesanos, etc. Unos criterios de política económica que extraía, en muchos casos, de los datos y proyectos incluidos en la copiosa literatura arbitrista española de los siglos XVI y XVII, que no dudó en divulgar en su edición del Apéndice a la Educación Popular (4 ts., 1775-1777).
Su pensamiento económico fue, por tanto, ante todo, pragmático, carente de formulaciones teóricas que integrasen un conjunto articulado y sistemático. Su formación, su vocación y su dedicación fueron siempre las de un jurista. En toda su producción escrita, los fines que la animan son políticos y jurídicos, quedando la historia y la economía limitadas al papel de siervas. Puesto que la finalidad última de sus obras era la de justificar reformas políticas y económicas ya implantadas, o cuyo establecimiento se pretendía, siempre en favor de los derechos de la Corona, su imparcialidad de historiador aparece menoscabada, y la modernidad de sus ideas económicas como algo secundario.
De hecho, sus posiciones económicas siempre fueron fieles a un pensamiento neo-mercantilista, que ya resultaba algo anticuado en una Europa fisiocrática, donde comenzaba a divulgarse —y el mismo Campomanes tuvo temprano conocimiento de ella— la Investigación sobre la naturaleza y causas de la riqueza de las naciones de Adam Smith, publicada en Londres, en 1776.
Su agrarismo poblacionista se mantuvo alejado del capitalismo agrícola de los fisiócratas. Posiblemente, su escrito económico más innovador fuese su Respuesta fiscal sobre abolir la tasa y establecer el comercio de granos (1764), con el que pretendió desarrollar el comercio mediante la liberación de los precios. Ha de destacarse, en este sentido, que, influido por Feijoo, defendió Campomanes el trabajo femenino, en especial, en su Discurso de 1775. Consideraba que las mujeres no eran inferiores a los hombres en entendimiento y capacidad, por lo que, adecuadamente educadas, podían y debían dedicarse a todos los oficios. Su trabajo mejoraría el bienestar de las familias, gracias a la educación. Y ésta es la palabra clave de los dos Discursos aludidos, y de gran parte de la obra campomanesiana.
La educación debería ser el primordial instrumento de reforma social, también entre el pueblo, para desterrar abusos y costumbres envejecidas, y promover el trabajo, que era tanto como decir la riqueza y la felicidad públicas. Una educación que se extendería, junto con el conocimiento de las artes y de los oficios, por medio de las Sociedades Económicas de Amigos del País, cuya creación promovió con su Discurso de 1774.
Desde el Consejo Real de Castilla, Campomanes impulsó numerosas reformas políticas, a lo largo del reinado de Carlos III, y sobre materias muy dispares, que pueden ser sintetizadas como sigue:
1) El establecimiento del correo moderno como un servicio público, ordenado y sistematizado, ya mencionado, junto con la creación de los llamados Correos Marítimos a Indias (1764), que era un servicio ordinario y periódico de paquebotes que, partiendo del puerto de La Coruña, unían la Península con América. O la incorporación a la Corona de los oficios de correos mayores de Valencia y de las Indias, enajenados en manos de particulares.
2) La reforma de la organización y funcionamiento de la administración de justicia en el reino: tanto en la vertiente de la Administración central (Salas de Provincia y de Alcaldes de Casa y Corte del Consejo de Castilla, Alcaldías de cuartel y de barrio); de la Administración territorial (conversión de las Salas de Hijosdalgo de las Reales Chancillerías en Salas Segundas de lo Criminal, ampliación del ámbito jurisdiccional de la Real Audiencia de Sevilla y constitución de la de Extremadura, creación de la carrera de corregimientos y varas); como de la Administración municipal (los nuevos oficios de diputados y procuradores síndicos personeros del común, los problemas de abastecimiento de la Corte), etc. 3) La repoblación y fundación de las Nuevas Poblaciones de Sierra Morena y Andalucía, en cuyo fuero, de 1770, quedó recogido su ideal de organización municipal. 4) La expulsión de la Compañía de Jesús, en 1767, y la ocupación y administración de sus bienes temporales, que entonces le fueron confiscados. 5) La constante defensa de la jurisdicción real ordinaria frente a las prolíficas y expansivas jurisdicciones privilegiadas o especiales, características del Antiguo Régimen. 6) La defensa de las regalías de la Corona frente a la Iglesia, ya comentada, en especial, en materia de amortización o adquisición de bienes inmuebles por parte del clero, secular y regular. 7) La liberalización del comercio con América, y la libertad de comercio interior de granos o cereales. 8) El inicio del proceso de la ley agraria, la reforma de los gremios, los proyectos de erradicación de la mendicidad y de implantación de una beneficencia organizada. 9) La mejora del reemplazo anual del Ejército; la reforma de las escribanías públicas y de los oficios de hipotecas, que fueron la base del posterior Registro de la Propiedad decimonónico; la organización y reforma de los planes de estudios de las Universidades del reino (Salamanca, Valladolid, Alcalá); la incorporación y reversión de señoríos a la Corona; la presidencia del Honrado Concejo de la Mesta, entre 1779 y 1782; la fundación de la Sociedad Económica Matritense (1775) y del Banco Nacional de San Carlos (1782); y la atención prestada a los marginados sociales (gitanos, chuetas, mendigos, vagos y ociosos, presidiarios, mujeres), a fin de convertirlos en súbditos útiles y productivos para la Monarquía. 10) Y, ya como consejero de Estado, desde 1791, los variados informes redactados sobre la Revolución Francesa, y la transformación política del mapa europeo que estaban suponiendo las ideas revolucionarias, así como sobre la difícil viabilidad político-económica de los dominios de las Indias (la Luisiana, las Floridas, Santo Domingo, Puerto Rico), en tiempos que anunciaban ya su inminente independencia.
Tras los fallecimientos del gobernador del Consejo Real, Manuel Ventura Figueroa, y de su sucesor, como decano gobernador interino, Miguel María de Nava y Carreño, Carlos III decidió, el 31 de octubre de 1783, que Campomanes gobernase el Consejo de Castilla, aunque también sólo como decano o consejero más antiguo, mientras que no era nombrado un titular, ya fuese gobernador o presidente. Como se ha indicado, Campomanes había sido ascendido del cargo de fiscal a los de consejero y camarista de Castilla mediante dos reales cédulas de 3 de mayo de 1783, siéndole computados, a efectos de antigüedad, los años transcurridos en el desempeño de la fiscalía.
Para entonces, Carlos III le había ya recompensado sus servicios, el 23 de abril de 1780, concediéndole la gracia de un título de Castilla, para sí y sus descendientes: el de conde de Campomanes, con el previo, otorgado y anulado simultáneamente, de vizconde de Orderías. Un título que derivaba del coto del mismo nombre (Coto de Campomanes) que el mismo Monarca le había otorgado en el término de San Pedro de Mérida, en terrenos pertenecientes a la Orden de Santiago, que eran dominio de la Corona.
No obtuvo Campomanes la plaza de gobernador en propiedad hasta el 11 de septiembre de 1789, en vísperas de la apertura de las sesiones de Cortes que tenía que presidir en nombre y representación del nuevo monarca, Carlos IV, y que se celebraron, en Madrid, entre los meses de septiembre y noviembre. Permaneció en el cargo hasta el 14 de abril de 1791, fecha en la que fue exonerado del gobierno del Consejo Real, al tiempo que era nombrado consejero de Estado. Fue ésta una plaza de efectivo ejercicio, de la que tomó posesión el 19 de abril de dicho año de 1791, y que retuvo hasta su muerte, en 1802.
Como gobernador y cabeza del Consejo del Rey que era, Campomanes dirigió el gobierno ordinario de las Coronas de Castilla y de Aragón entre 1783 y 1791, ejerciendo vicarialmente sus poderes en nombre del Soberano. Los tribunales y las justicias ordinarias del reino le consultaban los negocios que, por su gravedad, precisaban de providencia superior. Como depositario de la jurisdicción real, en representación del Monarca, veló por el respeto, observancia y cumplimiento de las leyes, por la persecución y castigo de los delitos públicos, y por el cuidado de los abastos en toda España.
También participó, informando regularmente al Soberano, a través de la vía reservada de Gracia y Justicia, en el ejercicio de la potestad de gracia regia, al dictaminar sobre los recursos extraordinarios de revisión, tanto en los pleitos civiles como en las causas criminales.
Evacuó, en fin, numerosos informes, consultas y dictámenes sobre los más variados asuntos, de ordinario y extraordinario gobierno, y justicia: sobre las ventajas que ofrecía la conquista y posesión de la isla de Menorca (1782-1783); acerca de la supresión de las cofradías gremiales, un expediente en el que contrasta la posición anterior de Campomanes como fiscal, favorable a ella, y la que adoptó como gobernador interino, que impidió su desaparición (1784); en relación con la erradicación del bandolerismo (1785-1786); sobre la prohibición de los juegos de envite, suerte y azar (1786); acerca de la visita ordinaria de presos (1786); en lo relativo a la moratoria en el pago de las rentas de la tierra, por parte de los labradores, en casos de calamidad pública (1788); sobre las providencias que urgía adoptar para un más expedito curso de la administración de justicia (1790); en lo que atañía al proyecto de transformación de la Junta General de Comercio y Moneda en Sala de Comercio del Consejo de Hacienda (1790-1791); o acerca de la conveniencia de conservar o abandonar las plazas de Orán y Mazalquivir (1791), etc.
El primer año de Campomanes como consejero de Estado fue de práctica inactividad, hasta que, en febrero de 1792, la caída en desgracia y el destierro del conde de Floridablanca llevaron al poder, asumiendo los cargos de secretario interino del Despacho de Estado y de decano del mismo Consejo de Estado, al conde de Aranda. Desde abril de 1792, Campomanes, junto con los también consejeros Eugenio de Llaguno y el duque de Almodóvar, redactaron un reglamento para el Consejo de Estado, el cual, aunque promulgado con carácter provisional, fue el primer reglamento (administrativo y no político) de dicha institución, entonces casi ya tricentenaria.
Durante el tiempo en el que acudió a dicho Consejo, Campomanes tuvo que contemplar el panorama de una Europa convulsa, que afrontaba su cuarto año de revolución en Francia, en un momento histórico crucial para la supervivencia de las viejas Monarquías absolutas, y de las estructuras sociales, políticas y económicas del Antiguo Régimen. Por entonces elaboró, entre otros varios informes, cuatro Observaciones para combinar el sistema político de la Europa (1792), en los que coincidía con Aranda en mantener una política de neutralidad activa o vigilante, puesto que —aseveraba— no es lo mismo reprobar la revolución que contenerla.
Educado en la diplomacia del equilibrio continental entre las diversas potencias, practicada en el reinado de Carlos III, a Campomanes le preocupaba la ambición expansionista de Inglaterra en las Indias tanto, o quizá más, que la propia revolución en Francia. Por lo que se refiere a esta última, estimando que el gobierno democrático o popular instaurado allí había disminuido el único poder legítimo, que no era otro que el real, preveía que, cercenada arbitrariamente la potestad del monarca absoluto, quedaba libre el camino para borrar dos de los tres órdenes de la sociedad (la nobleza y clero), al asumir toda la representación pública el pueblo, con abuso de la libertad del hombre.
Ajeno a que su política de racionalización interna de la Monarquía absoluta, y de la sociedad estamental, portaba, en su seno, la destrucción de ambas, al socavar y arruinar las prerrogativas regias y los privilegios, institucionales y económicos, de la nobleza y el clero, nada tiene de extraño que Campomanes concediese, asimismo, la misma importancia a lo que denominaba la revolución polaca (la rebelión frente al segundo reparto de Polonia entre Rusia, Prusia y Austria) como a la Revolución Francesa.
Con su exoneración de la plaza de gobernador del Consejo de Castilla, en 1791, y su retiro en el de Estado, comenzó el declive físico y político de Campomanes, y también el de su prestigio académico. Su virtual jubilación no conllevó, empero, inactividad y alejamiento del mundo. Todavía intervino en varias sesiones del Consejo de Estado —aunque dejó de acudir a ellas desde 1794, cuando se impuso la autoridad de Godoy—, informando sobre graves cuestiones internacionales, hasta 1797. La vida del anciano Campomanes se deslizó, pues, sosegadamente hasta su definitiva consunción, en la madrugada del 3 de febrero de 1802, en la que falleció, a los setenta y ocho años de edad, prácticamente ciego.
De esta forma, desapareció una de las figuras capitales de la Ilustración jurídica y política —e incluso económica e histórica— de España, y uno de los más sobresalientes de la europea. Junto con otros ministros “ilustrados” del reinado de Carlos III (Floridablanca, Aranda, Roda), Campomanes, partidario de una modernización parcial y moderada de la sociedad estamental, que era una herencia medieval, y no de la revolución, puso las bases para que, con todas sus limitaciones, los políticos liberales de las Cortes de Cádiz pudieran asaltar el viejo castillo de los privilegios históricos, y arruinar, con el tiempo, a lo largo del siglo XIX, algunos de los disfrutados por la nobleza (con la “desvinculación” o abolición de los mayorazgos) y el clero (con la “desamortización”).
Del prestigio de Campomanes entre sus contemporáneos pueden ser una muestra estas tres referencias. En primer lugar, la de un polifacético y erudito jurista e historiador como Gregorio Mayáns y Siscar, que le consideraba, junto con Roda y Aranda, uno de los “triumviri reipublicae constituendae”. Para Jovellanos, su coterráneo, protector y amigo fue un “sabio ciudadano [...], [que] se afanó siempre por acercar a sí los mayores talentos de su tiempo, para empeñarlos en el bien de la nación”, estando “su casa abierta siempre a la aplicación y al mérito; parecía la morada propia del ingenio, y cualquiera que debía a la Providencia este don celestial, estaba seguro de ser en ella acogido, apreciado y distinguido”.
Por último, Juan Sempere y Guarinos expresó el siguiente juicio sobre su obra más difundida, y la más conocida en su tiempo, el Discurso sobre el Fomento de la Industria Popular: “Apenas se encontrará [...] alguna, que en tan corto volumen comprenda tanto número de principios y máximas, las más importantes para el adelantamiento de la industria nacional y de la felicidad pública”.
Fuente: http://dbe.rah.es/biografias
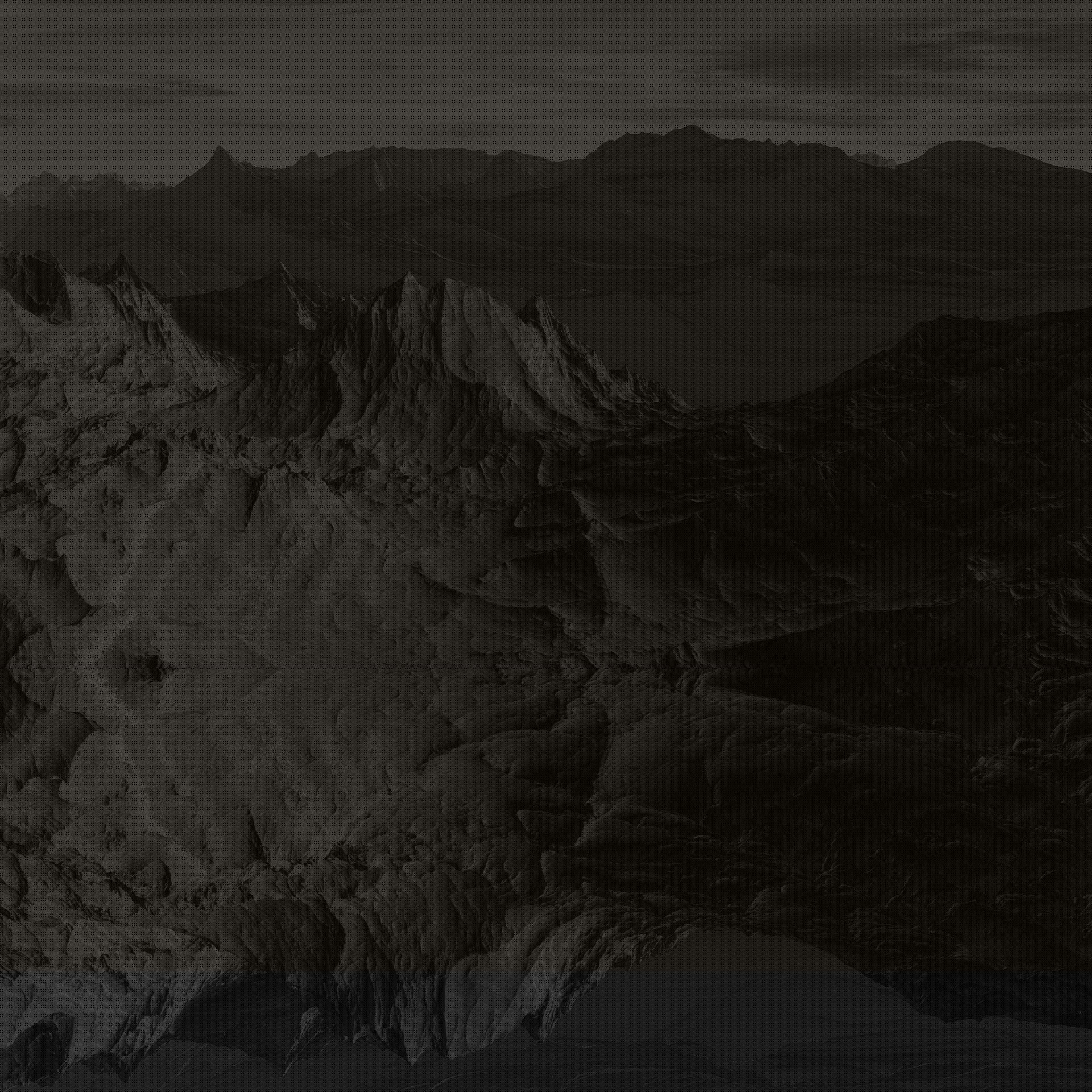



Comentarios