Enrique IV
- Andrés Cifuentes

- 31 mar 2021
- 12 Min. de lectura

Hijo de Juan II y de su prima carnal, María de Aragón —los padres respectivos, Enrique III y Fernando de Antequera, eran hermanos—. Mostró desde el primer momento serias deficiencias en su salud, consecuencia acaso de los estrechos lazos de consanguinidad entre sus progenitores. El doctor Marañón le definió como “displásico eunucoide”, lo que hacía que se sucediesen en él momentos de entusiasmo con otros de depresión y desánimo que desconcertaban a sus colaboradores.
Durante su infancia permaneció especialmente en el viejo Alcázar de Madrid, siendo su preceptor el dominico fray Lope Barrientos que sería obispo de Cuenca. Durante toda su vida profesó especial afecto a esta ciudad y a la de Segovia. El mal entendimiento entre sus padres se acentuaría a causa de las contiendas entre don Álvaro de Luna y los infantes de Aragón, hermanos de la Reina. El joven Enrique mostró más adhesión a ella que a su padre. Muy pronto se vio sometido también a la influencia de Juan (Fernández) Pacheco, al que otorgaría más adelante el marquesado de Villena.
Con el fin de estrechar los vínculos entre los que apoyaban a los infantes de Aragón se concertó muy pronto su matrimonio con su prima Blanca de Navarra, hija de Juan, duque de Peñafiel, futuro rey de Aragón. La boda se celebró el 15 de septiembre de 1440, teniendo el príncipe quince años. La documentación fehaciente revela que dicho matrimonio no pudo ser consumado. Años más tarde ambos cónyuges lo declararon así bajo juramento. Enrique sería, pues, declarado impotente, aunque no es posible demostrar que tal deficiencia fuera absoluta.
En lo físico fue don Enrique un hombre excesivamente alto, desgarbado, de cabeza muy voluminosa, piel blanca y rubia, con voz dulce, buena disposición para el canto, y afición, en ocasiones excesiva, hacia los bosques y lugares deshabitados; le complacía especialmente la compañía de los animales. La muerte de su madre la reina María, y los consejos de Pacheco permitieron al obispo de Cuenca atraer al joven príncipe al bando de su padre que era el de los enemigos de los infantes de Aragón. Se anunciaba un enfrentamiento que podía ser definitivo. Pacheco, que iba a obtener poderosas rentas y grandes señoríos, recomendó a Enrique que exigiera como condición previa a su alianza, la entrega del Principado de Asturias, posesionándose de este modo de la sucesión que le correspondía. También le aconsejó que buscara la nulidad de su primer matrimonio, alegando impotencia, para sustituir la amistad con Navarra por la de Portugal.
Enrique participó en la batalla de Olmedo (19 de mayo de 1445) que significó la eliminación de los infantes. Como resultado de la misma, Pacheco pasó a ser marqués de Villena y su hermano Pedro Girón, maestre de Calatrava. La separación de Enrique y Blanca era ya prácticamente completa. Pero tras la victoria, Enrique se negó a cooperar con Álvaro de Luna tratando de atraerse a los vencidos para formar su propio partido. Hábil político, el marqués de Villena trataba de mantenerle un tanto al margen de las querellas, presentándolo como una solución de futuro. Mientras tenían lugar los episodios finales de la vida del condestable, el príncipe parecía ocuparse de conseguir una declaración de nulidad en su matrimonio alegando que aunque no podía lograr la cópula carnal con su esposa, porque “estaba hechizado”, la impotencia no le afectaba con otras mujeres.
Muchas cosas oscuras giran en torno a este proceso. El 11 de mayo de 1453 Luis (Vázquez) de Acuña, arcediano de Alcazarén y administrador apostólico a la sazón, de la sede vacante de Segovia, pronunció una sentencia de divorcio por las causas antes alegadas, aludiendo incluso al testimonio de unas prostitutas que, de acuerdo con las leyes del tiempo, no estaban legitimadas para testificar. Esta sentencia no fue nunca confirmada por el Papa.
Las opiniones, entonces, se dividieron y lo mismo sucede con los historiadores próximos a nosotros. Sitges, historiador catalán, marcando la pauta de quienes buscan demostrar que Isabel no tenía derecho al Trono, niega que Enrique IV fuera impotente; pero la sentencia se apoya precisamente en esta condición. Vicens Vives supuso que en el acuerdo llamado de Guisando (en realidad de Cadalso/Cebreros) hubo interpolaciones, lo que permite prescindir de lo que allí se dijo: “ni está ni pudo estar legítimamente casado”. Marañón, que hizo un muy importante análisis patológico a través de todas las noticias conservadas, se inclina a creer que la impotencia que se presenta en enfermos de esta naturaleza, pudo no ser absoluta. Enrique no se atribuyó otra paternidad que la de Juana.
Curiosamente la esposa que se había elegido para el príncipe, Juana de Portugal, de singular belleza, era también prima de Enrique y de su primera esposa, en cuanto nieta de Fernando el de Antequera. Era indispensable, por ello, una doble dispensa pontificia, sobre la sentencia y sobre el parentesco. Muchos, en la Corte, entre ellos el marqués de Villena, consideraban al príncipe, luego Rey, como impotente absoluto. Naturalmente se jugaba con estos argumentos de acuerdo con las preferencias políticas en cada partido. La Real Academia de la Historia conserva copia de una bula del 1 de diciembre de 1453, pero no se incluyó en las capitulaciones y acta matrimoniales, como era uso y costumbre, y tampoco se ha encontrado el original ni el registro en el Vaticano. Además, el mencionado documento daba poderes a Alfonso Carrillo, Alonso de Fonseca y Alfonso Sánchez de Valladolid, obispos, para que, examinado el asunto, dispensasen si lo estimaban oportuno. No se tiene ningún testimonio de que dicho encargo se haya ejecutado.
Fallecido Juan II el 22 de julio de 1454 las capitulaciones matrimoniales hubieron de ser cambiadas porque Enrique ya no era príncipe, sino Rey. Y en ellas se introdujo una frase, “en virtud de letras apostólicas e procesos sobre ellas formulados” destinada a garantizar la legitimidad. La boda se celebró en Córdoba en mayo de 1455; en aquella ocasión, Enrique ordenó suspender la costumbre de exhibir la sábana por lo que muchos cortesanos alegaron que el matrimonio no había sido consumado. La nueva reina no traía dote. En lugar de ésta, Enrique IV había hecho depositar en un banco de Medina del Campo 100.000 florines de oro, indemnización prevista para el caso en que el enlace hubiera de ser disuelto o declarado nulo. Pasaron siete años sin que se anunciara descendencia.
Durante estos años se afirma el prestigio del Rey, que había dispuesto que sus hermanos, Alfonso e Isabel, permanecieran en Arévalo al lado de su madre, sin cumplir las mandas generosas que el padre de todos dejara en su testamento. Siendo príncipe había contraído demasiados compromisos con la alta nobleza, a la que entregó el Consejo y, con ello, el gobierno del reino. Esta nobleza impidió que Pacheco y su hermano repitieran el procedimiento de Álvaro de Luna elaborando una doctrina que reducía el poder del Monarca, sobre el que se volcaban verdaderas difamaciones, sometiéndole a control por parte de los grandes, erigidos en verdadera clase política. Enrique trató de compensar esta situación promoviendo a un grupo de jóvenes de mediano linaje, como Beltrán de la Cueva, Miguel Lucas de Iranzo, Juan de Valenzuela y Diego Arias Dávila, los cuales no respondieron de manera suficiente. Los grandes, especialmente Pacheco, Girón y Carrillo, que temían verse desplazados, les combatieron. Sólo Beltrán, que ingresó por matrimonio en la Casa de Mendoza, pudo desempeñar papel político, aunque nada brillante.
La política inicial de Enrique IV señalaba hacia objetivos que debían dar clara ventaja al Reino de Castilla: renovó la tradicional alianza con Francia, abriéndose, sin embargo, a nuevas relaciones mercantiles con Inglaterra, Flandes y Bretaña; hizo la paz con Aragón, poniendo término a las reclamaciones de Juan II y manteniendo su apoyo al príncipe de Viana, Carlos; firmó la paz con su cuñado de Portugal; reemprendió la guerra de Granada. Pero el plan estratégico planteado en este punto —operación de desgaste paulatino, rehuyendo los enfrentamientos campales— despertó grandes críticas entre los nobles, que atribuían a cobardía lo que era un acierto. También pudieron manejarse como propaganda adversa las medidas adoptadas en las Cortes de Córdoba, tendentes a lograr estabilización y saneamiento de la moneda.
Suspendida la guerra e instalada la Corte en Madrid, el marqués de Villena pudo recuperar su influencia. Es difícil explicar las relaciones entre el Rey y su ministro. Muchas veces se tiene la sensación de que le temía, por el enorme poder en señoríos y rentas que Pacheco había llegado a reunir, y por la superioridad en inteligencia y dotes políticas. Entre 1456 y 1461 puede hablarse de un gobierno del marqués; cuando los otros grandes se unieron para formar una Liga en su contra, él maniobró con habilidad y desvergüenza, haciendo recaer sobre el arzobispo Alonso de Fonseca todas las culpas e incorporándose él mismo a la Liga, cuyos dirigentes entraron también en el Consejo. En 1461 se tuvo la impresión de que el gobierno de la nobleza se había consumado.
Crecían en la Corte los rumores acerca de la impotencia del Rey, que trató de acallar manteniendo escandalosas relaciones con otras mujeres, Catalina de Sandoval y Guiomar de Castro, que llegaría a convertirse en condesa de Treviño. Esta última testificaría después contra Enrique afirmando de éste que era incapaz de completar la relación sexual. De estas relaciones no hubo descendencia, faltando así la prueba definitiva según el sentir de la época. El ascendiente adquirido por Beltrán de la Cueva, convertido en mayordomo mayor, oficio que pisaba los talones a Pacheco, y que contaba ahora con la poderosa ayuda de los Mendoza y el respaldo de la reina Juana, que mantenía muy estrechas relaciones con Portugal, hizo que los nobles, decididos a impedir un nuevo validaje, reconstruyesen la Liga, dándole más amplitud y hasta un contenido político. A ella se sumó el rey Juan II de Aragón (Tudela, 1460) que estaba casado con una hija del almirante, Juana Enríquez.
Villena, Carrillo y Girón, contando con el apoyo de la mayoría de los grandes, reclamaron que Alfonso, que iba a cumplir siete años, fuese reconocido como sucesor de acuerdo con el testamento del difunto rey. Enrique IV trató de reaccionar estableciendo una alianza con Carlos, príncipe de Viana, que tenía derecho a titularse Rey de Navarra y era sucesor en Aragón, al cual ofreció casar con su hermana, la infanta Isabel, que llegaba a los nueve años de edad. Las tropas castellanas, apoyadas por los beamonteses, entraron en Navarra forzando una reconciliación entre el príncipe y su padre, la cual no duró. Noticias enviadas desde Castilla hicieron que Carlos fuera reducido a prisión. Las presiones catalanas obligaron a liberarle.
Cuando el príncipe de Viana murió —no faltaron rumores que hablaban de envenenamiento— la Diputación de Cataluña declaró a Juan II privado de legitimidad y reconoció a Enrique IV como legítimo Rey, invocando la herencia goda. Blanca, la esposa divorciada, convertida ahora en heredera de Navarra, transmitió a Enrique sus derechos; poco después murió asesinada. En este momento, verano de 1461, la reina Juana anunció que esperaba descendencia. Nació, el 28 de febrero siguiente, una niña a la que pusieron el nombre de su madre. Tratando de salvaguardar los derechos de esta infanta, Enrique IV, que reunió Cortes para que la juraran, buscó una reconciliación con los nobles, aceptando que éstos solucionasen su conflicto con el Rey de Navarra y de Aragón, aceptando una sentencia arbitral de Luis XI, rey de Francia, que previamente se había puesto de acuerdo con Juan II.
Previamente, Pacheco había repartido copias de un acta notarial protestando de que se le hiciese jurar a Juana que no tenía derecho; en este documento, que se ha conservado, no se explicaban las razones de la ilegitimidad de esta niña. Podía entenderse que se daba preferencia al hermano varón sobre la hija hembra, que no se creía que Enrique IV fuese su padre o que había nacido dentro de matrimonio no legítimo. La sentencia arbitral francesa (23 de abril de 1463) fue, para Enrique IV, una humillación: abandonaba a sus leales de Navarra y Cataluña, renunciaba a sus derechos y se le ofrecía una indemnización (la merindad de Estella) que no le fue entregada.
Enrique, que en la alegría de las fiestas del nacimiento premiara a los Quiñones con el condado de Luna, y a Beltrán de la Cueva con el de Ledesma —lo que los calumniadores aprovecharían para decir que eran otros servicios los que se remuneraban— intentó reaccionar entregando a Pedro González de Mendoza, obispo de Sigüenza, y a su cuñado Beltrán el poder. Trataba de entregar a este último el Maestrazgo de Santiago. La Liga estrechó filas, insistiendo en sus calumnias acerca del adulterio de la Reina. Y entonces el Rey cedió buscando, mediante negociaciones, la paz interior. Los enemigos del Rey plantearon las negociaciones, especialmente en Cigales, por etapas.
Enrique IV comenzó aceptando que Alfonso fuese reconocido como legítimo heredero, con la condición de que tuviera que casarse con la hija de la Reina. Luego exoneró a su valido obligándole a renunciar al Maestrazgo de Santiago del que se apoderó Pacheco si bien compensó a Beltrán elevándole al ducado de Alburquerque. El nuevo heredero fue entregado a la custodia del marqués de Villena. La nobleza no se conformó con estas concesiones. En septiembre de 1464, tras una reunión en Burgos, presentó a la firma del Rey un documento, sentencia de Medina del Campo, que prácticamente reducía el poder del Monarca a la mera ejecución de las decisiones que se tomasen en un Consejo por ella dominado.
Enrique IV se negó a firmarlo y volvió a recurrir a los servicios de Beltrán de la Cueva y de los Mendoza, que se hicieron cargo de la custodia de Juana. Los nobles apelaron entonces a las armas, alegando que se trataba de un caso de tiranía —pérdida de legitimidad de ejercicio— y el 5 de junio de 1465, habiendo alzado un tablado junto a las murallas de Ávila, con un monigote que representaba al Rey, procedieron a su deposición proclamando enseguida al infante, que contaba doce años y que se tituló Alfonso XII. La guerra civil demostró que las fuerzas estaban muy equilibradas ya que las ciudades y la pequeña nobleza se decantaban preferentemente en favor de don Enrique.
Consecuencia de su ciclotimia, el Monarca daba constantes signos de debilidad, mostrándose dispuesto a negociar. Por su parte, el papa Paulo II, preocupado ante las noticias que llegaban de España, envió a Antonio de Veneris con plenos poderes para resolver las dificultades que los matrimonios ofrecían. El arzobispo Fonseca y el marqués de Villena negociaron con Enrique IV un pacto de reconciliación que debía procurar la sumisión de Alfonso retornando a las condiciones de Cigales: herencia y matrimonio con Juana. Pacheco añadió que si se entregaba a su hermano Pedro Girón, maestre de Calatrava, dotado ya de hijos ilegítimos, la mano de la infanta Isabel proporcionaría los recursos suficientes para acabar con la rebelión.
Y el Rey aceptó; por esta vía el maestre se instalaba en las gradas del Trono. Afortunadamente para Isabel, que estaba aterrada, el novio murió cuando viajaba hacia la Corte. Los otros nobles, desinformados de tales negociaciones, trataron de apoderarse de Medina del Campo, la villa de las Ferias, y aunque sufrieron grave derrota en Olmedo (20 de agosto de 1467) lograron apoderarse de Segovia, liberando en el alcázar a la infanta. Isabel exigió de sus libertadores un juramento de que no sería casada contra su voluntad.
Murió inesperadamente Alfonso XII, el 5 de julio de 1468 seguramente por causas naturales aunque no faltaron noticias de que fuera envenenado. Ahora la opción estaba entre dos mujeres a menos que se llamara a Fernando de Aragón, primogénito de ambas ramas de la dinastía. Pacheco y Fonseca propusieron al Rey una solución: para evitar este peligro y liquidar la guerra se debía reconocer a Isabel como heredera, casándola después con Alfonso V de Portugal y arreglando el matrimonio de Juana con el hijo heredero de éste. Así ambas infantas serían reinas, una después de otra, y reducidas a la nada.
La esposa de don Enrique, entregada en rehén a los Fonseca, se había entregado entre tanto a un nieto de Pedro I, llamado Pedro de Castilla, de quien esperaba un hijo. Isabel aceptó firmar un acuerdo (Cadalso/Cebreros, el 18 de septiembre de 1468) por el que se la reconocía como Princesa de Asturias, fundando su derecho en que el Rey “nunca pudo estar legítimamente casado” con doña Juana, la cual además debía ser expulsada de Castilla. En la explanada de Guisando, el 19 de septiembre, se hizo el doble reconocimiento, de obediencia a Enrique, legítimo Rey, y reconocimiento de Isabel como Princesa. Todo fue confirmado y legitimado en nombre del Papa por el legado Antonio de Veneris.
Isabel no se mostró débil y sumisa como Pacheco esperaba y éste incumplió uno de los compromisos. Las Cortes no juraron a Isabel. Ella se negó a casarse con Alfonso V y rechazó otros dos candidatos a cual peores, el duque de Guyena, hermano de Luis XI, y Ricardo de Gloucester, el joroba protagonista del Ricardo III de Shakespeare. Siendo muy niña se le había propuesto a Fernando y anunció que casaría con él y no con otro. La boda se celebró en Valladolid el 19 de octubre de 1469. Ni ella ni su marido dejaron de ofrecer obediencia a Enrique IV, verdadero y único Rey. Pacheco propuso entonces deshacer los actos de Guisando montando en Val de Lozoya una ceremonia en que Enrique y Juana juraron que consideraban a la niña como su hija legítima. Fracasó. Poco a poco, nobles, ciudades y señoríos patrimoniales de Asturias y Vizcaya reconocieron a Fernando y su esposa.
Un nuevo Papa, Sixto IV, tomó cartas en el asunto enviando un nuevo legado con plenos poderes, Rodrigo Borja, portador de la confirmación de todos los actos ejecutados por Veneris y de una bula que legitimaba el matrimonio entre los príncipes. Una estrecha alianza entre éstos y la Sede romana que trajo, entre otras cosas, la amistad con la Casa de Mendoza, para cuyo obispo, Pedro González, consiguieron el capelo de cardenal. Hasta Beltrán de la Cueva, desmintiendo calumnias, se declaró por los príncipes. En las Navidades de 1473 a 1474 Enrique aceptó una aparatosa reconciliación con su hermana y su cuñado, en Segovia, permitiéndoles además instalarse en su alcázar. El marqués de Villena se retiró, falleciendo poco tiempo más tarde. En enero de 1474 se inició la enfermedad terminal de Enrique IV que concluyó con su muerte en Madrid el 11 de diciembre de 1474. Triste episodio, en absoluta soledad.
Fuente: http://dbe.rah.es/biografias
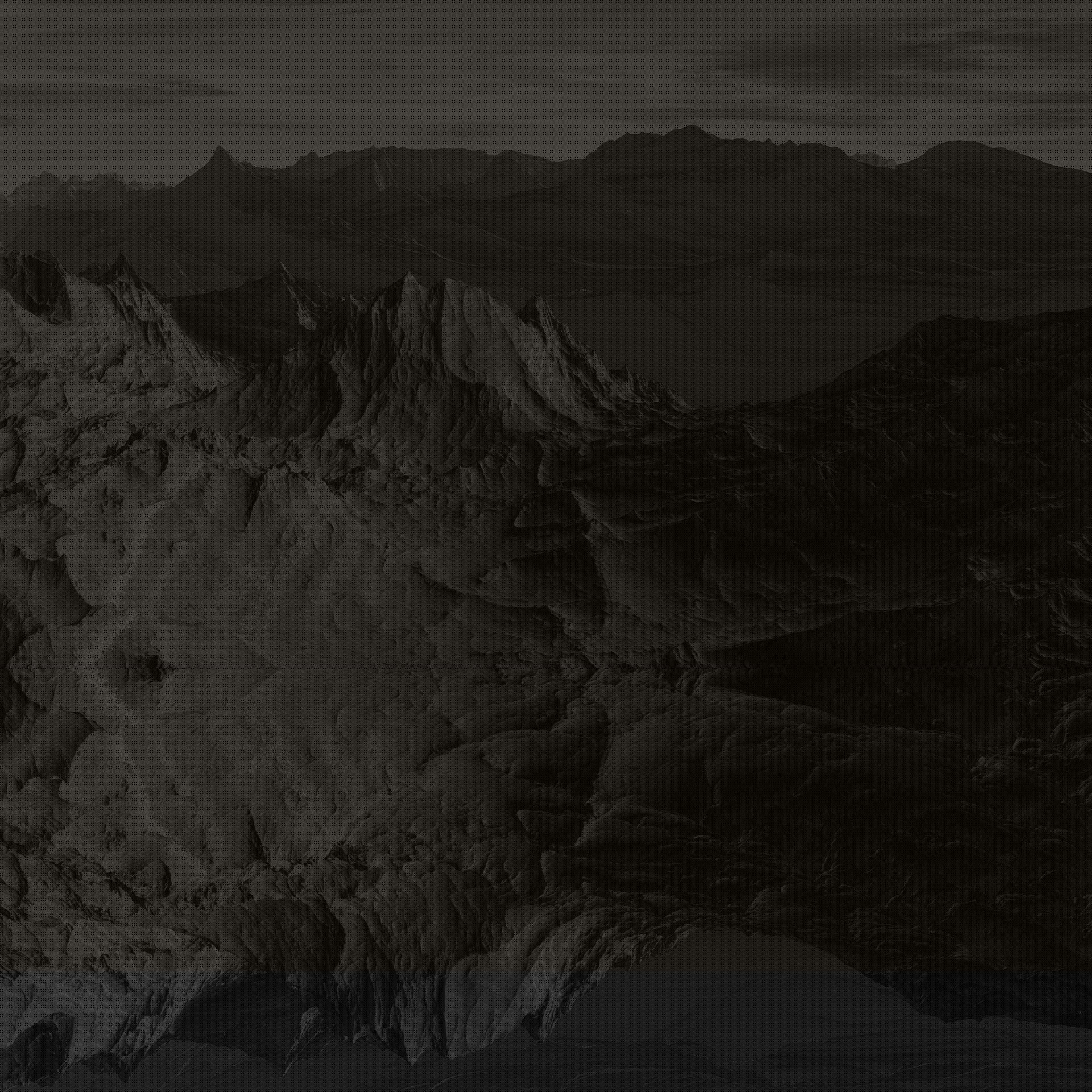



Comentarios