El Congreso de Viena: cuando Europa quiso congelar el tiempo
- Andrés Cifuentes

- 25 ene 2021
- 7 Min. de lectura
En 1814, las potencias que habían derrotado a Napoleón se reunieron en Viena para reorganizar Europa. El reparto del pastel territorial sería duradero, pero no la pretensión de regresar a los valores del Antiguo Régimen.

Napoleón Bonaparte, hijo de la Revolución Francesa, representó en un determinado momento las ideas políticas y sociales implantadas en su país por el pueblo llano y la burguesía a partir de 1789. El joven Bonaparte consiguió, con el ejército popular de la República, dirigido por su genio militar, extender por todo el continente la influencia francesa.
Había modificado fronteras, impuesto alianzas que parecían antinaturales (llegó a casarse con la hija del emperador de Austria, uno de los soberanos más absolutistas del mundo), creado nuevas naciones satélites de Francia y transformado en el seno de muchas de ellas el pensamiento político y económico, así como su gobierno efectivo.
Pero alcanzó un poder personal absoluto con el que no habrían estado de acuerdo los revolucionarios de 1789. Quince años después, en 1804, se hizo proclamar emperador. ¿Había sido infiel a sus ideales? Es posible. Pero Europa se sometía a sus deseos, y ello significaba una espectacular grandeur para Francia. Por este motivo, sus compatriotas le perdonaban lo que pudo parecer una traición ideológica.
Las monarquías europeas se tambalearon durante mucho tiempo, pero la victoria de la última gran coalición antinapoleónica en Leipzig y la entrada en París de los aliados victoriosos, en marzo de 1814, obligaron a Napoleón a abdicar, dejando paso a la Restauración (en la persona de Luis XVIII) de la monarquía francesa decapitada en 1793.
La delegación rusa ocupaba un lugar muy destacado entre las potencias vencedoras en Viena
El emperador, abatido, buscó entonces la protección de los ingleses, que habían sido sus más tenaces adversarios, y aceptó resignado lo que ellos le ofrecían: un dorado retiro en la isla de Elba, en medio del Mediterráneo, no lejos de su amada cuna corsa, de sus antiguos intereses y de sus viejos amigos.
Cita diplomática en Viena
Con la creencia de que había pasado el peligro, firmada la Paz de París y alejado Napoleón del escenario de sus fulgurantes acciones bélicas, su suegro y sempiterno enemigo, el emperador de Austria Francisco I, convocó un congreso internacional en la capital de su imperio. Esta cita diplomática tenía como finalidad la reorganización política e ideológica de Europa, alterada durante muchos años por la Revolución Francesa y las campañas de Napoleón.
Aquel continente que en 1814 sentía, a través de sus clases más trasnochadas –monarquías fantasmagóricas y rancia nobleza estéril–, la falsa seguridad y la engañosa satisfacción de haberse recobrado a sí mismo, ya comenzaba a llamarse entonces “la Europa de la Restauración” y quería asegurar su propio futuro, un largo futuro sin más sobresaltos, ni revoluciones cruentas ni cambios de ningún tipo.
Con este objetivo se reunieron entonces en Viena todos los enemigos de Napoleón y algunos de sus antiguos aliados (los reyes de Sajonia y Dinamarca, por ejemplo) para discutir las soluciones planteadas por los vencedores. Entre estos, la delegación rusa ocupaba un lugar muy destacado.

Estaba encabezada por el propio zar, Alejandro I, dispuesto a gestionar personalmente los negocios públicos de su país, del mismo modo que había dirigido sus tropas cuando entraron en París medio año antes. Le acompañaban sus más fieles consejeros, entre ellos, su ministro Nesselrode y el conde Razumovski, antiguo embajador en Austria y uno de los personajes más cultos, ricos e influyentes de la época.
Durante aquellos meses, Razumovski demostró ser un diplomático eficaz para los intereses rusos. La sociedad vienesa apreció, además, el delicado gusto artístico del diplomático ruso, de quien se decía que era hijo de Catalina la Grande.
Los prusianos acudieron con su rey Federico Guillermo III a la cabeza, convencidos de que el trabajo en el congreso no lo haría el soberano, poco dotado para las sutilezas políticas, sino sus plenipotenciarios Hardenberg y Humboldt (Wilhelm, hermano del famoso naturalista). Por su parte, la monarquía inglesa estuvo representada primero por lord Castlereagh, embajador antipático pero eficaz en las cuestiones políticas, y con posterioridad por el duque de Wellington.
Los franceses, que acudían como derrotados, cariacontecidos y humildes, tuvieron al frente de su delegación al incombustible Talleyrand, que en poco tiempo logró cambiar los papeles. El antiguo ministro de Napoleón, político brillante y eterno conspirador, actuó como un patriota en el Congreso de Viena, y suyos fueron los grandes éxitos. Talleyrand consiguió sentar en Europa el principio del respeto a Francia y el de la titularidad borbónica del trono francés.
También los españoles, los portugueses y los representantes de varios estados germánicos, eslavos y nórdicos, así como los enviados desde los Estados Pontificios, se sentaron en las mesas de negociación y pudieron defender sus reclamaciones con mayor o menor fortuna.
El secretariado del congreso estuvo a cargo del diplomático austríaco Von Gentz, pero el alma del mismo fue siempre el omnipotente ministro Klemens von Metternich, apasionado partidario del Antiguo Régimen. Pese a no intervenir en las discusiones políticas, el emperador austríaco tuvo buen cuidado en organizar la vida y el ocio de sus ilustres invitados.

Cambios en la delegación inglesa
En marzo de 1815 continuaban las sesiones de trabajo sin grandes novedades. Solo había ocurrido un hecho destacable. El delegado inglés lord Castlereagh, soberbio y huraño, pero considerado una de las mentes más sólidas en aquellas reuniones políticas, había sido sustituido por voluntad de sus superiores y obligado a regresar a Londres.
Desde principios de febrero, el nuevo representante británico en Viena era el famoso general Wellesley, duque de Wellington, coronado de laureles desde sus recientes campañas victoriosas en Portugal y España. Pero lo más sorprendente del cambio para casi todos los asistentes al congreso no fue la sustitución de un diplomático por otro, sino la llegada de una mujer joven, bella y fascinante, la cantante francesa Madame Grazy –amante de Wellington–, que enseguida pasó a ocupar el lugar dejado vacante por la esposa necia y poco agraciada de Castlereagh.
Justo un mes después de su llegada, Wellington, al igual que los otros grandes personajes reunidos en Viena, recibió una noticia estremecedora. Napoleón había escapado de la isla de Elba, había podido desembarcar en las costa francesa y se dirigía, aclamado por sus compatriotas, a la ciudad de París, desorientada y acéfala, pues el jefe de la monarquía restaurada, Luis XVIII, había huido rápidamente a Bélgica.
El Congreso interrumpió sus sesiones después de declarar oficialmente a Napoleón persona non grata y fuera de la ley. Casi todos los congresistas permanecieron en la capital austríaca, pero Wellington, reclamado por su gobierno y considerado por toda la Europa antinapoleónica como su único salvador posible, volvió rápidamente al campo de batalla.
Los enemigos de Napoleón triunfaban y podían seguir con sus reuniones, cacerías, óperas y banquetes
En junio, otra noticia, esta favorable, llegó a Viena y puso nuevamente en marcha todos los resortes del Congreso. En Waterloo, las tropas francesas de Napoleón habían sido definitivamente vencidas por las inglesas de Wellington, con el apoyo de un contingente prusiano al mando del mariscal Gebhard Blücher.
La noticia se completaba con otras dos todavía mejores: la definitiva abdicación del emperador galo, ocurrida en París cuatro días después de la derrota, y el anuncio de su obligada vuelta al destierro, esta vez en medio del Atlántico, en la solitaria isla de Santa Elena y de modo perpetuo.
Los enemigos de Napoleón triunfaban de nuevo en Viena y podían seguir con sus reuniones, sus cacerías, sus funciones de ópera, sus opulentos banquetes. “Le Congrés ne marche pas, il danse”, rezaba la frase que el príncipe de Ligne pronunció, y que ha pasado a la historia como símbolo de aquel ambiente mundano y cosmopolita que dominó los días del congreso.
En cualquier caso, cuando se firmó el acta final había existido tiempo más que suficiente para crear y desarrollar en aquel lugar la idea de una Santa Alianza entre los tres soberanos más tradicionales, devotos y absolutistas de Europa.

Los tres, presentes en Viena, coincidían en este punto: la necesidad de mantenerse siempre unidos y vigilantes contra los liberales, los republicanos y los ateos, “en nombre de la Muy Santa e Indivisible Trinidad y para la defensa de la Justicia, la Caridad cristiana y la Paz en todo el mundo”. Pocas semanas después de clausurado el Congreso, el emperador de Austria, el zar de Rusia y el rey de Prusia suscribieron con un gran fervor aquel solemne pacto místico.
La gran cita diplomática de la Europa de la Restauración que fue el Congreso de Viena dio frutos notables y persistentes. La organización internacional, el entramado de naciones y las fronteras políticas creadas entonces tuvieron una existencia firme y larga. Pero los logros ideológicos fueron escasos y de poca duración.
Pese a las acciones preventivas, tanto de carácter político como militar, no se pudo impedir la difusión de los ideales liberales y demócratas que estallarían en las revoluciones de 1830 y 1848. Lo cierto es que, al margen de la faceta frívola que inspiró a literatos, comediógrafos, libretistas de ópera y directores de cine, aquel congreso dejó huellas importantes en casi toda la Europa del siglo XIX.
EL CONGRESO SE DIVIERTE
En aquellos meses, Viena, sus residencias palaciegas, sus parques y sus bosques fueron escenario de infinidad de actividades lúdicas. Las personalidades extranjeras solían acudir con sus familias, un numeroso servicio, caballos y carruajes. Había que acomodarlos a todos, habilitando las estancias vacías de grandes palacios, como los de Hofburg, Schönbrunn y Belvedere.
Hubo que crear cuadras de dimensiones insólitas, porque los caballos acumulados llegaron a ser más de dos mil, y los innumerables perros de caza exigían perreras no solo limpias y confortables, sino también lujosas, que no habían sido previstas por los anfitriones.
Las fiestas palaciegas con grandes banquetes y conciertos eran frecuentes. Los cronistas del momento relataron la profusión de bailes, sin especificar qué tipo de danza se practicaba. La fantasía de algunos literatos y cineastas posteriores les ha hecho incurrir en un anacronismo. Sugestionados por la fama del vals vienés , han imaginado las parejas entrelazadas y un vistoso revuelo de valses en los salones del emperador Francisco.

Pero en 1814 el vals no existía aún como danza distinguida de salón, pues los aristócratas rechazaban el indecoroso abrazo de la pareja. Quienes serían sus compositores más famosos, Joseph Lanner y el primer Strauss, ya habían nacido, pero aún no habían cruzado la adolescencia. La danza más usual en aquellos escenarios aristócratas era el clásico minué, en que las parejas apenas rozan la punta de sus dedos.
En ambientes menos sofisticados, los congresistas podían divertirse bailando un rápido Deutscher Tanz o un menos vertiginoso Ländler, danzas de pareja en compás ternario, muy corrientes en la Viena popular de la época. De estas brillantes reuniones sociales, la que tuvo un carácter más artístico y cultural fue el concierto que se celebró en noviembre de 1814 en el suntuoso escenario de la Redountensaal vienesa, con la asistencia de dos emperatrices, la de Austria y la de Rusia.
Acudieron también los soberanos de Prusia y de Wurtemberg, así como los más altos dignatarios del Imperio austríaco y los ministros y embajadores de otras legaciones. Se estrenó en este concierto una cantata de Beethoven compuesta expresamente para este acto, con un título bien expresivo: El momento glorioso. El concierto fue un éxito memorable, pero tuvo un carácter más político y social que filarmónico.
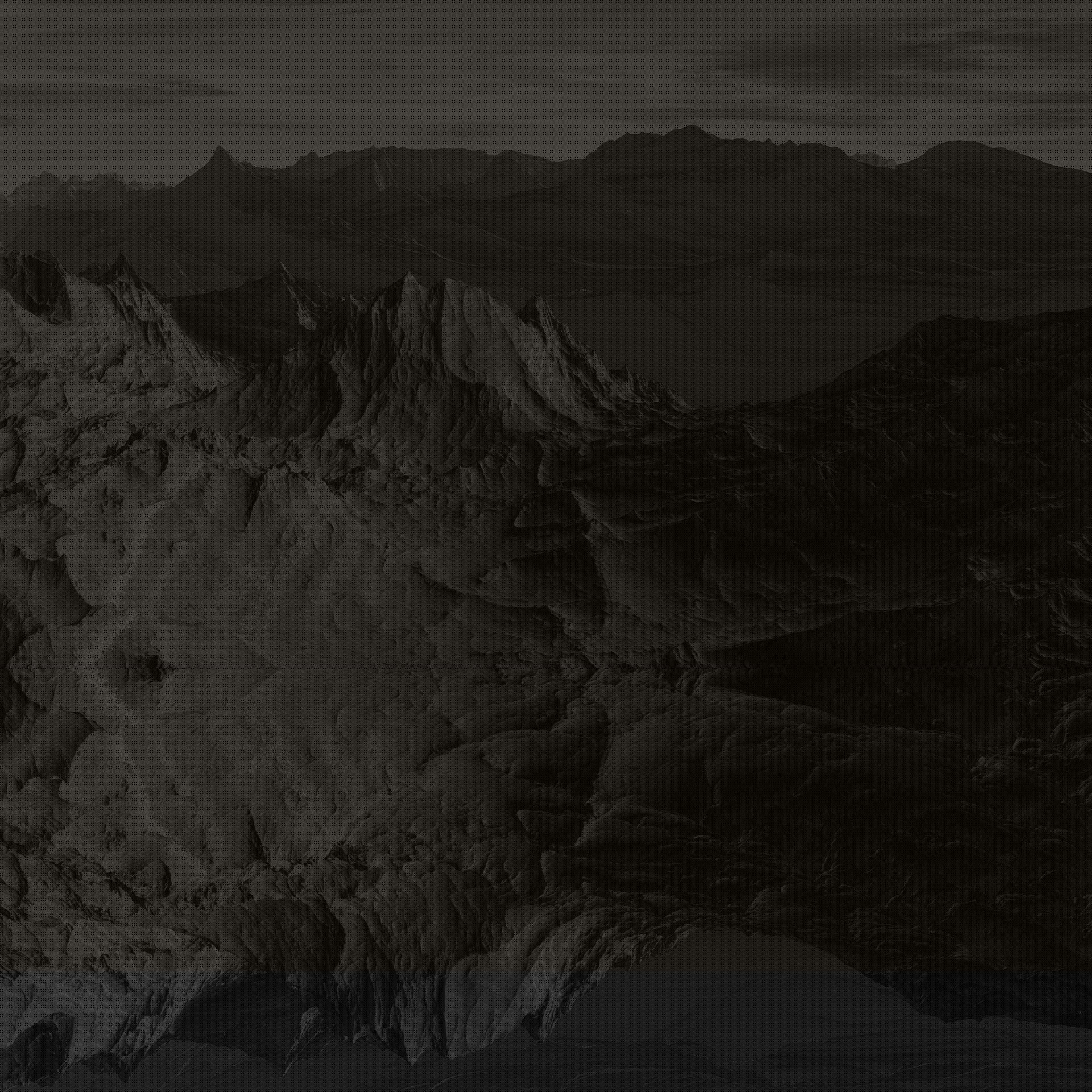







Comentarios