Carlos v: la coronación del emperador
- Andrés Cifuentes

- 31 mar 2021
- 7 Min. de lectura
En 1530 la ciudad italiana de Bolonia acogió una de las ceremonias más fastuosas del Renacimiento: la coronación de Carlos V como emperador, de manos del papa Clemente VII. El sueño de una monarquía universal parecía haberse realizado

En el año 1529, Carlos V pudo al fin realizar lo que había sido un sueño desde el principio de su reinado: viajar a Italia. A finales de julio zarpó de Barcelona y, tras desembarcar en Génova el 12 de agosto, se encaminó a Bolonia, doscientos kilómetros al este. A su llegada, el 5 de noviembre de 1529, en la puerta de la ciudad le esperaban veinticinco cardenales, casi todos ellos vástagos de los más ilustres linajes italianos. Al ver al monarca desmontaron de sus cabalgaduras y se inclinaron en señal de pleitesía.
Para la mayoría de ellos, al igual que para el papa Clemente VII, miembro de la poderosa familia florentina de los Médicis, que también se encontraba en la ciudad, esto suponía una insufrible humillación. Dos años antes, en 1527, los soldados alemanes de Carlos habían saqueado brutalmente la Ciudad Eterna, en el episodio conocido como Saco de Roma. El propio pontífice había tenido que refugiarse en el castillo de Sant’Angelo para salvar la vida y se había visto obligado a pagar 400.000 ducados por su rescate y absolver a los saqueadores. Como los patriarcas del Antiguo Testamento, Clemente decidió dejarse crecer la barba en señal de duelo perpetuo. Pero ahora el papa y los cardenales estaban todos en Bolonia a fin de satisfacer el gran deseo de Carlos V: ser coronado emperador.

En realidad, Carlos V era emperador desde hacía once años. En 1519, a la muerte de su abuelo Maximiliano I, fue elegido como su sucesor por los siete grandes electores del Sacro Imperio Romano Germánico. Las intrigas de sus enemigos –desde los reyes de Inglaterra y Francia hasta el papa del momento, el Médicis León X, y otros príncipes alemanes– no pudieron nada frente a los 800.000 florines con los que los ministros de Carlos sobornaron a los electores. El 28 de junio de 1519 éstos se reunieron en la ciudad de Fráncfort para designar a Carlos de Habsburgo como «rey de romanos».
Aunque este título lo convertía tan sólo en rey de Alemania, en la práctica comportaba el reconocimiento de los poderes imperiales.
Pero la elección debía ir seguida por una ceremonia de coronación; más exactamente, por tres ceremonias. La primera, la coronación como «rey de romanos», tenía que celebrarse en la capilla Palatina de Aquisgrán, la antigua capital imperial, donde al emperador electo se le imponía la corona de Carlomagno y se le hacía entrega de su espada junto con las otras insignias imperiales: el anillo, el orbe y el cetro. De este modo lo hizo Carlos V el 23 de octubre de 1520. La segunda coronación era la de «rey de los borgoñones» o «rey de Italia», y no tenía un lugar establecido, mientras que la tercera, la de imposición por parte del papa de la corona imperial propiamente dicha, estaba previsto que tuviera lugar en Roma, como habían hecho Carlomagno y muchos de sus sucesores.
Sin embargo, pasados varios años desde su elección, Carlos V aún no se había coronado como rey de Italia ni como emperador propiamente dicho. No era una situación excepcional. La coronación imperial de manos del papa había caído en desuso desde hacía tiempo, y, por ejemplo, el propio abuelo de Carlos, Maximiliano I, nunca se coronó en Roma. Pero a diferencia de sus antepasados, cuyo campo de acción había quedado circunscrito al ámbito germánico, Carlos tenía aspiraciones más amplias. La fabulosa herencia territorial recibida de sus ascendientes españoles, borgoñones y germanos lo había convertido en el soberano más poderoso de la Cristiandad, una posición confirmada con éxitos militares tan espectaculares como el de la batalla de Pavía, en 1525, que le valió el dominio sobre el norte de Italia.

Carlos aspiraba a hacer realidad su lema, Plus ultra, «Más allá», y convertirse en un gobernante verdaderamente universal, como le susurraba su canciller, Mercurino Gattinara: «Dios, el Creador, os ha concedido la gracia de elevar Vuestra dignidad por encima de todos los reyes y príncipes de la Cristiandad, al convertiros en el mayor emperador y rey desde la partición del Imperio de Carlomagno, y os ha indicado el camino hacia la justa monarquía universal a fin de unir el orbe entero bajo un único pastor». De ahí la importancia que revestía para Carlos el hecho de ser coronado como emperador por el papa, un acto que sería posible dos años después del Saco de Roma, cuando Clemente VII y Carlos V sellaron su reconciliación mediante un tratado firmado en Barcelona.
CAMINO DE BOLONIA
En las negociaciones de ese tratado, tanto al papa como al emperador les importaban ante todo las cuestiones políticas –el dominio sobre territorios clave como Nápoles, Milán o la Romaña–, pero Carlos no dejó escapar la ocasión para obtener del papa el compromiso de coronarle emperador. Ambos entendieron que la ceremonia no podía celebrarse en Roma, pues las heridas del Saco seguían abiertas. Por ello eligieron como sede de la ceremonia Bolonia, una ciudad perteneciente a los Estados Pontificios pero que estaba próxima al ducado de Milán, ahora en manos de los españoles.
Para acoger el acontecimiento, la ciudad fue sometida a una profunda transformación, con el objetivo de convertirla durante unas jornadas en una réplica de Roma.

Clemente VII llegó el 23 de octubre de 1529 y fue recibido por una serie de arcos triunfales, con escenas del Antiguo Testamento que simbolizaban el acuerdo entre la Iglesia y el Imperio como garantía de la paz. La entrada de Carlos V, diez días más tarde, fue aún más espectacular. Se trató de una verdadera entrada triunfal, al modo de los antiguos emperadores romanos cuando volvían de sus campañas militares victoriosas. En la puerta de San Felice se levantó un arco con triunfos de Neptuno y Baco e imágenes de los más grandes emperadores, Julio César, Augusto, Tito y Trajano, así como estatuas de generales romanos como Escipión el Africano. En otro arco se evocaba a Constantino –el primer emperador cristiano– y a Carlomagno.
Los actos de coronación, sin embargo, se demoraron casi cuatro meses, en parte a causa de la insistencia de Carlos en hacerlos coincidir exactamente con su trigésimo aniversario. De este modo, no fue hasta el 22 de febrero de 1530 cuando el papa colocó sobre sus sienes la «corona de hierro» de los lombardos, llamada así por incorporar una banda de hierro hecha supuestamente a partir de un clavo usado en la crucifixión de Cristo. La ceremonia por la que Carlos fue coronado como «rey de los borgoñones» o «rey de Italia» se celebró con gran solemnidad, pero casi en privado, para no restar esplendor a la tercera coronación prevista para dos días después, el 24 de febrero, fecha del cumpleaños del césar.
El lugar elegido fue la iglesia de San Petronio, habilitada para la ocasión como si se tratara de la basílica de San Pedro. En previsión de la multitud que llenaría a rebosar la plaza situada frente al templo, se levantó un puente de madera que unía el palacio Publico, donde se alojaban el pontífice y el emperador, con la escalinata de la basílica. El día convenido, Carlos desfiló por ella ricamente ataviado llevando en la cabeza la corona de hierro. Le precedían cuatro grandes títulos de la nobleza romano-germánica, los duques de Saboya, Urbino y Baviera, y el marqués de Monferrato, portando las insignias imperiales: la corona de oro, la espada, el orbe y el cetro. Sostenía la cola de su manto el conde de Nassau. Justo después de pasar éste, la pasarela se hundió, provocando al menos tres muertos y numerosos heridos graves; incidente que muchos interpretaron como signo de mal augurio, un castigo de Dios por el Saco de Roma.

Al entrar en la iglesia, Carlos fue investido como canónigo de San Pedro. A continuación el cardenal Farnesio, que pocos años después se convertiría en el papa Paulo III, le ungió con los santos óleos, signo del carácter sagrado de su nueva condición. Ya en el altar mayor, erigido para la ocasión a imitación del de la basílica de San Pedro, el pontífice le entregó la espada que le confería «los derechos de la guerra», imponiéndole así la obligación de tomar las armas para la defensa de la fe. Acto seguido colocó el cetro en la mano izquierda del soberano, y en la derecha, la esfera dorada que representaba al mundo, símbolo de que le entregaba «el imperio del orbe». El ritual culminó cuando Clemente VII ciñó sobre su cabeza la diadema de oro de los emperadores, conocida también como la corona de los césares.

GLORIA Y DECLIVE
Concluida la ceremonia en el interior del templo, el pontífice y el emperador emprendieron un solemne desfile a caballo y bajo palio a través de las principales calles de la ciudad. En la iglesia de Santo Domingo, que hacía las veces de la basílica romana de San Juan de Letrán, Carlos fue nuevamente investido como canónigo. Para concluir la jornada, las comitivas papal e imperial se dieron encuentro alrededor de la mesa, en un fabuloso banquete celebrado en el palacio Publico. Mientras tanto, en la plaza adyacente, la población congregada para el acto se deleitaba con un buey asado para la ocasión y el vino que manaba sin cesar de una inmensa fuente repleta de símbolos imperiales y presidida por la figura de Hércules, el antepasado mítico de los reyes de España.
La coronación de Bolonia colmó las ambiciones de Carlos V.
La Cristiandad lo había aclamado como heredero de los antiguos césares y había reconocido su hegemonía en el concierto político europeo, su «dominio universal», según sus propagandistas. Los años venideros ratificarían su predominio en Europa. Nada más abandonar Bolonia, Carlos se dirigió a Augsburgo, en el sur de Alemania, para presidir una dieta de los príncipes y ciudades del Imperio; ante la división entre católicos y protestantes, impuso una solución que estuvo a punto de poner fin al conflicto religioso. Asimismo, su implicación en la lucha contra el Islam culminó en una de sus campañas más brillantes, la toma de Túnez en 1535.
Sin embargo, pronto quedó claro que una cosa eran los honores y otra bien distinta la dura realidad de una Europa de equilibrios precarios, en la que sus gobernantes se resistían a aceptar la supremacía de una autoridad superior como la que el emperador reclamaba.
Fueran los príncipes alemanes, reacios al acuerdo de Augsburgo, el rey de Francia, con sus deseos de poner un pie en el norte de Italia, o los turcos otomanos, dispuestos a impedir que el Mediterráneo fuera un mar cristiano, todos se encargaron de contener las ambiciones del emperador. Veinte años después de su coronación, Carlos era un hombre cansado y, en muchos sentidos desengañado, hasta el punto de que decidió renunciar en vida a todas las coronas por las que tanto había pugnado. Su hermano Fernando, que le sucedería en el título imperial, nunca llegó a plantearse ni tan siquiera solicitar al papa la coronación. Le bastaba con ser reconocido por sus súbditos alemanes. Los tiempos habían cambiado.
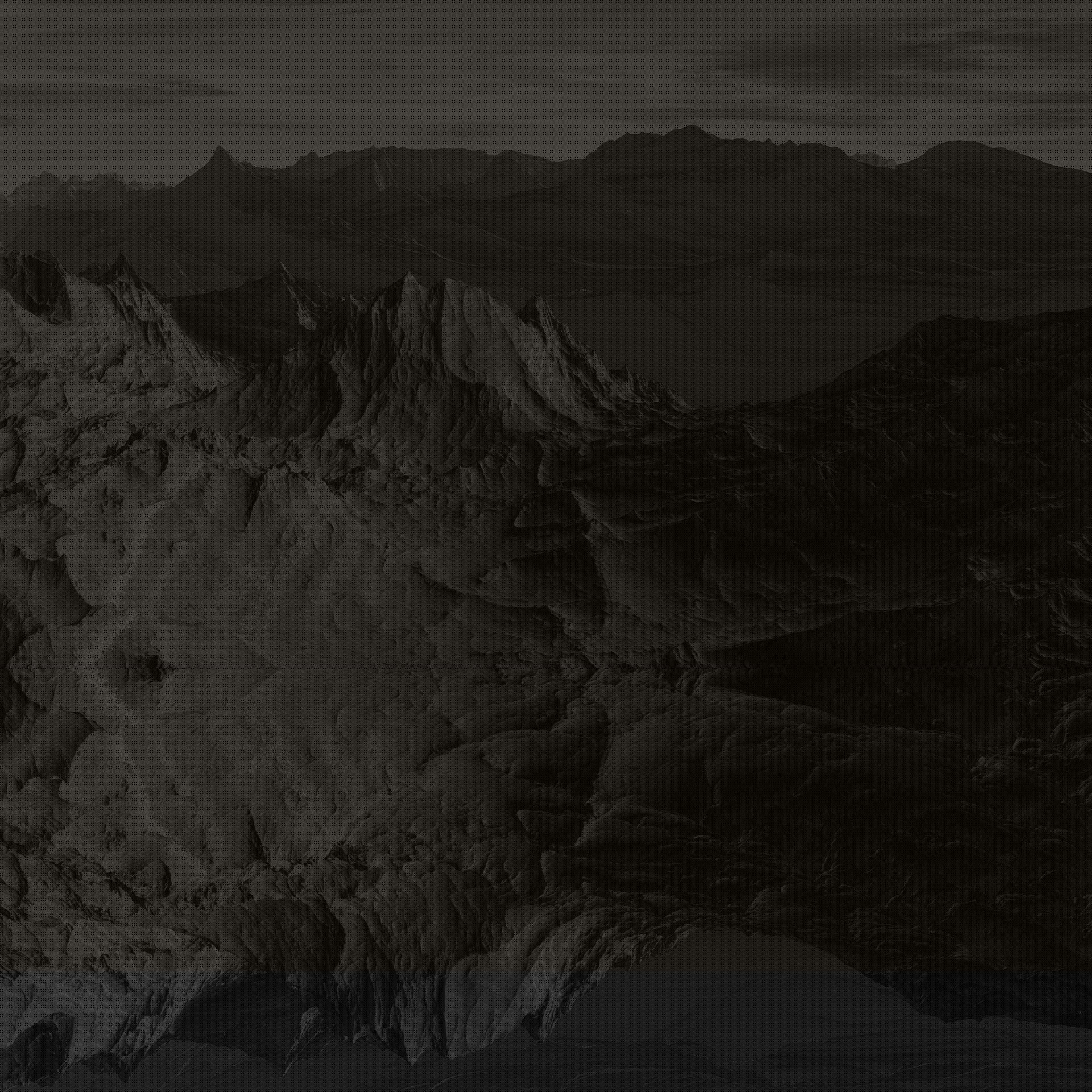



Comentarios