Napoleón y el devastador incendio de Moscú
- Andrés Cifuentes

- 6 ene 2021
- 5 Min. de lectura
Actualizado: 22 feb 2021

La derrota definitiva de Napoleón se cimentó sobre todo en dos campañas que desangraron a la Grande Armeé a lo largo de un lustro entre 1808 y 1812. Una fue la que el propio Bonaparte denominó «úlcera española», corrosiva, desmoralizante, un incordio continuo que obligaba a desviar tropas para someter un país que estaba derrotado y ocupado pero cuyo pueblo, al contrario que sus dirigentes, no se resignaba a ello. La otra fue el intento de invasión de Rusia, que supuso un auténtico antecedente en origen y desarrollo de la que pondría en marcha Alemania en 1941 y que terminó de manera parecida. Fue en ella cuando se produjo uno de los episodios que más conmovieron al mundo de la época: el incendio de Moscú.
Al igual que en el caso hitleriano con el Pacto Molotov-Ribbentrop de 1939, Napoleón y el zar Alejandro también habían firmado un acuerdo en Tilsit en 1807, refrendado al año siguiente en Erfurt. Rusia se abstenía de hostilidades contra Francia, se incorporaba al Sistema Continental y a cambio se le ofrecía una expedición conjunta a la India. Pero también en este caso la presunta amistad era mera fachada; Alejandro sólo ganaba tiempo para poner a punto a su ejército y, de hecho, en 1810 fomentó una revuelta en territorio germano ante el inminente matrimonio del Emperador con la princesa María Luisa de Austria. La proclamación del mariscal Bernadotte como príncipe de Suecia rompió totalmente la cuerda; al año siguiente Francia acusó al zar de planear un ataque contra el Gran Ducado de Varsovia -creado por Bonaparte- y en 1812 sonaron tambores de guerra.

El 23 de junio Napoleón comenzó la invasión de Rusia con un colosal ejército de alrededor de setecientos mil hombres, sin contar la reserva. Enfrente, los rusos apenas disponían de doscientos mil efectivos en aquellos primeros momentos (luego sumarían casi un millón), lo que llevó a su Estado Mayor a optar por evitar los enfrentamientos directos en la medida de lo posible, mientras se reunían más fuerzas, y a aplicar una política de tierra quemada en tanto se retiraban las líneas hacia el interior. Ello no quiere decir que faltaran choques entre ambos bandos, generalmente provocados por la exigencia de la nobleza rusa a sus generales. Los más importantes de esos enfrentamientos fueron en Smolensko y Borodino, con victoria francesa en los dos casos.

El triunfo en Borodino el 7 de septiembre abrió a Napoleón las puertas de Moscú, de donde, visto lo visto, el general Kutuzov decidió retirarse también sin intentar defender la ciudad. Esa idea desagradó a muchos militares, entre ellos el propio zar y el ministro de Guerra, Barclay de Tolly, que dimitió. El día 12 se presentó la vanguardia que dirigía Murat. Para evitar bajas, franceses y rusos pactaron la salida de éstos por un lado de la ciudad mientras los primeros entraban en el casco urbano por el otro. Una medida adoptada después de un sangriento enfrentamiento callejero el 15 de septiembre que se había saldado con la voladura de los depósitos de municiones por orden del conde Rostopchin (el gobernador) y constantes acciones de guerrilla urbana.

El resultado fue que la Grande Armeé ocupó una capital medio vacía, sin defensores pero también sin habitantes (únicamente se quedaron quince mil del cuarto de millón total). Bonaparte manifestó su irritación al zar en una carta, ya que consideraba aquello ajeno a las reglas de la guerra; pero no obtuvo respuesta, así que autorizó a sus soldados a proceder al saqueo. Esta decisión resultaría determinante porque si el día 14, durante su marcha, los rusos habían prendido fuego a muchos edificios y estaba costando controlarlos, debido a que también destruyeron las bombas de riego y evacuado a los retenes de bomberos, ahora a esos incendios se sumaron los provocados por las tropas francesas.
Los focos primigenios se localizaban en Kitai-gorod (el centro histórico), la calle de Solyanka y el distrito de Taganka (Katayev), lugares desde donde se fue propagando de manzana en manzana y se agravaron con otros posteriores, unos involuntarios y otros deliberados. Como buena parte de la arquitectura moscovita era de madera, la urbe se convirtió en una gigantesca tea ardiente visible, según algunos testimonios, a más de doscientos kilómetros de distancia. El fuego avanzaba hacia el Kremlin, donde se había instalado Napoleón, que tuvo ocasión de contemplarlo desde un balcón y exclamar anonadado:
«¡Qué pavoroso espectáculo! ¡Y ellos mismos! ¡Tantos palacios! ¡Qué extraordinaria resolución! ¡Qué hombres! ¡Son verdaderos escitas!»

Al percatarse de la gravedad de la situación, los mandos galos intentaron detener los desmanes con duras medidas, pero ya era tarde. El general Caulaincourt, que había sido embajador en San Petersburgo y ejercía de ayudante de campo del Emperador, acreditó el hallazgo de sistemas incendiarios rusos y documentación del enemigo con información sobre ello, si bien admite que el vendaval que sopló el día 15 colaboró a extender las llamas de las hogueras encendidas por los soldados franceses para cocinar. El caso es que la situación se volvió lo suficientemente peligrosa como para recomendar a Napoleón dejar el Kremlin por unos días, trasladándose el 16 al palacio de Pedro el Grande, que estaba en las afueras. El trayecto fue peligroso, recorriendo a pie una parte prácticamente a través de las llamas.

Regresó la noche del 17, cuando se aseguró la zona, mientras seguía esperando en vano la rendición de Alejandro; luego lamentó aquel tiempo perdido. El incendio duró seis días, hasta el 19 de septiembre, en que una oportuna lluvia facilitó poder ir apagándolo poco a poco; para entonces la Grande Armeé ya había empezado a abandonar Moscú, forzada por la necesidad de encontrar suministros. Se dio inicio así a una penosa retirada que, continuamente asediada por las emboscadas cosacas y el implacable frío invernal, supuso una catástrofe; con razón dijo el zar «Ahora empieza mi campaña». El 5 de diciembre, tras el dramático paso del río Berezina, Napoleón confió el mando a Murat y se fue a París dejando atrás cerca de cuatrocientas mil bajas; nada que no pudieran arreglar las mujeres francesas en una noche, según sus palabras.

A pesar de que los galos no fueron los únicos responsables y de que incluso salvaron el Kremlin y otros lugares cavando alrededor un cortafuegos (con otros rincones lo intentaron pero infructuosamente, como pasó con el Palacio Batashov), el mariscal Morthier, último en salir el 23 de octubre, fusiló a cuatrocientos incendiarios y dinamitó varios edificios destacados. Bonaparte quedó como un bárbaro ante la opinión mundial, conmocionada ante todos aquellos sucesos que supusieron la destrucción de tres cuartas partes de la ciudad, con miles de edificios calcinados y demolidos.

Entre las pérdidas materiales figuraban tres centenares de iglesias, algunos sitios de importancia (la Universidad, un par de teatros y la Biblioteca de Buturlin) y obras de arte como el manuscrito original de El cantar de las huestes de Ígor, un poema épico del siglo XII. También hubo trágicas pérdidas humanas, calculándose en torno a doce mil muertos, a pesar de que la mayor parte de la población dejó sus casas siguiendo a Kutuzov; parte de esas víctimas fueron soldados rusos heridos en las batallas anteriores que no pudieron ser evacuados.

La situación, tanto en lo bélico como en lo económico, impidió reconstruir la capital hasta cinco años más tarde. Para entonces se habían producido cambios sociales, pues mucha gente que perdió su casa quedó arruinada y otra aprovechó la ocasión para comprar inmuebles en buenas zonas a bajos precios. Los trabajos urbanísticos se desarrollaron hasta 1830 con la participación de arquitectos de toda Europa que le confirieron a la ciudad un aspecto neoclásico, diferente al medieval que tenía hasta entonces, y la dotaron de muchos equipamientos modernos.
Fuente: labrujulaverde
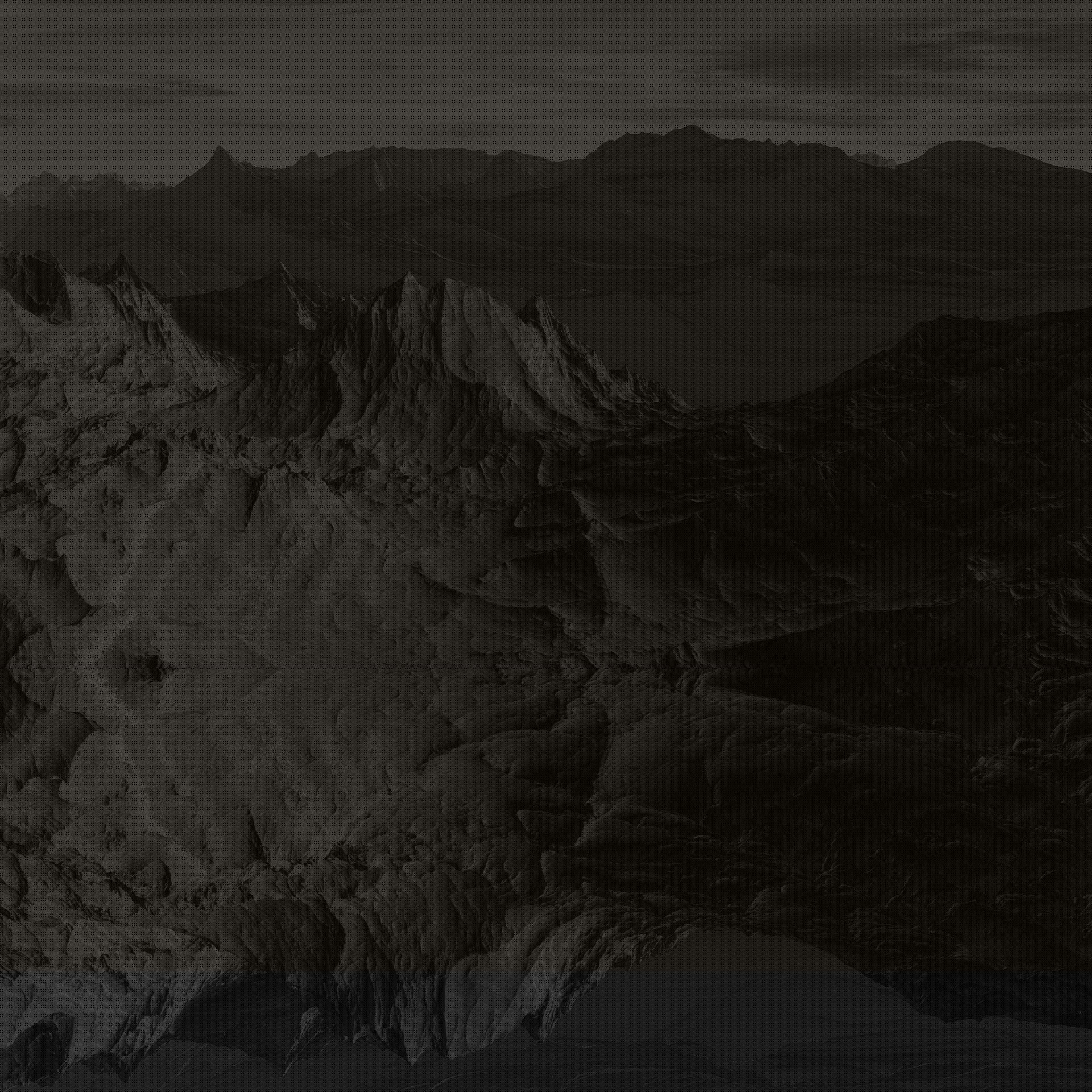







Comentarios