La Revolución Francesa ¿Qué consecuencias tuvo ?
- Andrés Cifuentes

- 25 ene 2021
- 6 Min. de lectura
Actualizado: 14 mar 2021
Después de la Revolución Francesa nada volvió a ser igual. La estructura social y política se modificó para siempre, pese a los numerosos intentos por volver al Antiguo Régimen.

La Francia de 1799 era totalmente distinta a la de 1789. En apenas una década, la Revolución había creado un estado completamente nuevo. De una monarquía absolutista se había pasado a una república. Ya no había súbditos, sino ciudadanos. La sociedad, antes capitaneada por aristocracia y clero, tenía ahora en la burguesía su motor principal. Tan irreconocible estaba la nación y tan original era el modo en que se había organizado que hubo de remontarse a la Roma clásica para dar nombre a sus nuevas instituciones: Senado, Consulado, Tribunado, Prefectura...
Las leyes y la economía, el arte y la ciencia, la educación, el ejército, el papel de la Iglesia, la administración territorial... todos los aspectos del estado habían cambiado respecto del Antiguo Régimen. E, inevitablemente, el modelo de esta renovación integral se tomó como ejemplo en aquellas otras latitudes en que también se perseguía la soberanía del pueblo en los asuntos colectivos, la libertad política y la igualdad ante la ley. Francia estaba de estreno tras el vendaval revolucionario y el mundo la miraba fascinado.
La hora de la burguesía
El establecimiento del régimen republicano en 1792 había abolido los privilegios de casta imperantes desde la Edad Media. Con la caída del máximo exponente de esta estructura feudal, el rey, desaparecieron derechos arbitrarios, como el contundente peso político de los nobles sobre el resto de la población. También se suprimieron los diezmos, esa parte de la cosecha que se destinaba como tributo a la Iglesia o a la Corona, y se eliminó la primacía de los hijos mayores en la herencia de las propiedades.

Los grandes beneficiarios de estos cambios fueron quienes los habían provocado, los burgueses. En la práctica, la mejora de su situación se manifestó en una redistribución, favorable a su clase, del poder político y la propiedad privada. La posesión de bienes, libre de los condicionamientos señoriales, hizo que cualquier francés económicamente independiente fuese un elector y un posible miembro del gobierno del estado: un ciudadano.
Así, la antigua estructura de la sociedad, vertical y estanca, dio paso aun activo esquema horizontal, donde cualquiera podía acceder a los cargos públicos y a la propiedad. El país galo, donde las tierras y las riquezas pronto estuvieron repartidas entre muchos más titulares que poco antes, se convirtió en el europeo con mayor cantidad de pequeños propietarios.
Esta realidad socio económica tuvo su expresión política fundamental en la constitución de asambleas de representantes. Los ciudadanos, mediante elecciones, delegaban libremente su cuota de poder público en diputados que abogaban por sus intereses. Estas cámaras, lo mismo que sus homólogas en Estados Unidos, fueron los primeros antecedentes modernos de los actuales parlamentos democráticos.
La ideología fraternal de la Revolución se dejó sentir con toda su fuerza en el tratamiento de las personas por parte de la ley.
El mismo concepto igualitario se introdujo en la maquinaria impositiva. Tras la Revolución, el sistema fiscal se rigió por contribuciones equitativas de la ciudadanía, proporcionales a sus ingresos. El nuevo orden económico, fruto del concepto de una nación participativa, tuvo su reflejo en una institución fundada por Napoleón: el Banco de Francia. Todavía hoy encarna al estado galo en materia monetaria, crediticia y de tesoro público.
El cielo, la tierra y el hombre
La Revolución también replanteó las competencias de la Iglesia y el Estado, en el pasado compenetrados. Por un tiempo separó a este último de la religión, sobre la base de las libertades de culto, conciencia y expresión. Prueba de este nuevo enfoque fueron los derechos civiles que se concedieron a protestantes y judíos, antes marginados. O, tras el concordato firmado por Napoleón, el trato entre iguales entablado entre París y la Santa Sede.
En el campo administrativo, ya en 1790 se había reordenado el territorio en un centenar de departamentos que barrieron la antigua división en señoríos. Los departamentos estaban regidos por un consejo general y un presidente, dos títulos de resonancias republicanas. En la era napoleónica –o de la consolidación revolucionaria– sumaron a su organigrama un prefecto. Era un delegado del gobierno central, que de este modo cohesionaba el tejido burocrático del país, radial y con eje en la capital. La Francia actual mantiene esta disposición.

Como no podía ser de otra forma, la ideología fraternal de la Revolución se dejó sentir con toda su fuerza en el tratamiento de las personas por parte de la ley. La igualdad ante la justicia, la presunción de inocencia, la asistencia de un letrado en los tribunales o el derecho de hábeas corpus (de libertad individual y de protección ante las detenciones arbitrarias) fueron manifestaciones patentes de la profunda transformación experimentada por el estado en temas procesales.
El ejército no sufrió menos modificaciones. Ahora lo integraban ciudadanos reclutados para defender la nación, no los intereses de la Corona. Si demostraban talento y valor, podían convertirse en oficiales, antes un privilegio de la aristocracia. Además, solían incorporarse a las fuerzas armadas mediante levas masivas, precursorasd el servicio militar moderno.
Signos de una era nueva
Una sociedad que impulsaba cambios tan radicales como los que desarticularon el Antiguo Régimen no podía ignorar la remodelación de la educación. La formación de las nuevas generaciones en los ideales revolucionarios era un asunto prioritario. Ya la Convención había establecido la escolarización obligatoria y gratuita. Los gobiernos sucesivos prosiguieron este camino para garantizar el acceso de todos los ciudadanos a los beneficios de la instrucción, antes reservada a los estamentos que podían costearse la enseñanza de forma privada.
De igual modo, se estableció un profesorado seleccionado a través de exámenes, basado en el mérito intelectual, y no en las ventajas de la cuna o la fortuna. Se fundaron, por otro lado, instituciones como la École Normale, el Institut de France o la Universidad de Francia, determinantes en la preparación de investigadores y docentes tan capacitados como laicos.
Los ecos de la Revolución propiciaron plataformas liberales que, en un momento u otro del siglo XIX, manifestaron sus reivindicaciones.
También se abrió a las masas la gran cultura. Las obras de arte, antes enclaustradas para placer exclusivo de los poderosos que las encargaban, fueron expuestas a la ciudadanía en espacios acondicionados expresamente con ese fin. Había nacido el museo público. El más importante de ellos fue el Louvre, ubicado en una antigua residencia real de París, cuyos cuadros y esculturas fueron en otros tiempos patrimonio de monarcas y magnates.
El arte del momento también se hizo eco de los nuevos tiempos. Con la Revolución triunfó el Neoclasicismo, que, con lienzos de Jacques Louis David o Jean Auguste Ingres y mármoles y bronces de Antonio Canova o Bertel Thordvalsen, imprimiría una monumentalidad grecorromana a los ideales republicanos y los héroes del día, Napoleón el primero.
Los símbolos eran importantes. Había que borrar del inconsciente colectivo los signos de la época superada. Se había adoptado la bandera tricolor que añadía el rojo y el azul del blasón parisino al blanco de los Borbones, y se había dado carácter de himno nacional a La Marsellesa. El mismo año de la composición, dado que el rey no era válido como figura con que representar al estado nacido de la Revolución, se encarnó a la patria en Marianne, una muchacha de aspecto saludable tocada con un gorro frigio. Era la personificación de la República francesa.

Por otra parte, el experimento galo influía notablemente en otros países. Lo hacía mediante la guerra, con las conquistas napoleónicas, o bien como modelo a seguir por aquellos pueblos que pretendían sacudirse de encima una corona o independizarse de una metrópoli. La burguesía europea tomaba buena nota de los progresos obtenidos en Francia. También las colonias españolas en América aprendieron la lección.
En el primer caso, los ecos de la Revolución propiciaron plataformas liberales que, en un momento u otro del siglo XIX, manifestaron sus reivindicaciones. El año clave fue 1848, cuando las poblaciones de diversos países se levantaron en armas contra sus jerarcas para lograr avances democráticos que rompieran los lazos serviles heredados de la Edad Media. Pero el coletazo revolucionario también pudo sentirse previamente, por ejemplo en la España de 1820. El general Riego, cabeza militar del movimiento, acabó ejecutado, pero antes consiguió que el absolutista Fernando VII jurara la Constitución gaditana de 1812 (aunque la rechazara luego).
La propia Francia volvió los ojos a su historia reciente cuando en 1830 se alzó contra el desfasado despotismo de Carlos X. Los resultados logrados en Hispanoamérica fueron más extremos y perdurables. Las corrientes libertadoras protagonizadas por Simón Bolívar en el norte o por José de San Martín en el sur actuaron inspiradas en cierto modo en la guía práctica que supuso la Revolución Francesa para los republicanos de todo el mundo.

Aprovechando los efectos de la invasión napoleónica de la península ibérica, arremetieron desde los primeros años del siglo XIX contra el poder colonial. Así se consiguió la independencia de la Corona española en territorios que, además, se constituyeron en repúblicas. La luz revolucionaria iluminó ese amplio proceso de emancipación igualitaria.
De algún modo, el ciclo iniciado en Francia en 1789 continuó proyectándose en el siglo XX con las revoluciones rusas de 1905 y 1917 o la mexicana de Zapata y Pancho Villa. Y la estela de la Bastilla se prolonga hasta la actualidad, cuando las democracias modernas se reconocen hijas, o al menos nietas, de la Revolución Francesa. Lo mismo sucede con algunas recientes demandas indigenistas y con toda reivindicación de autodeterminación y justicia social.
Incluso el concierto internacional que encarna la ONU puede considerarse deudor del ideario de la libertad, la igualdad y la fraternidad. La Declaración de los Derechos del Hombre adoptada en 1948 tuvo un valioso borrador en la del Hombre y del Ciudadano de 1789. No en vano, la historiografía marca el ciclo revolucionario como división entre Edad Moderna y Contemporánea, entre la del absolutismo y la de la igualdad.
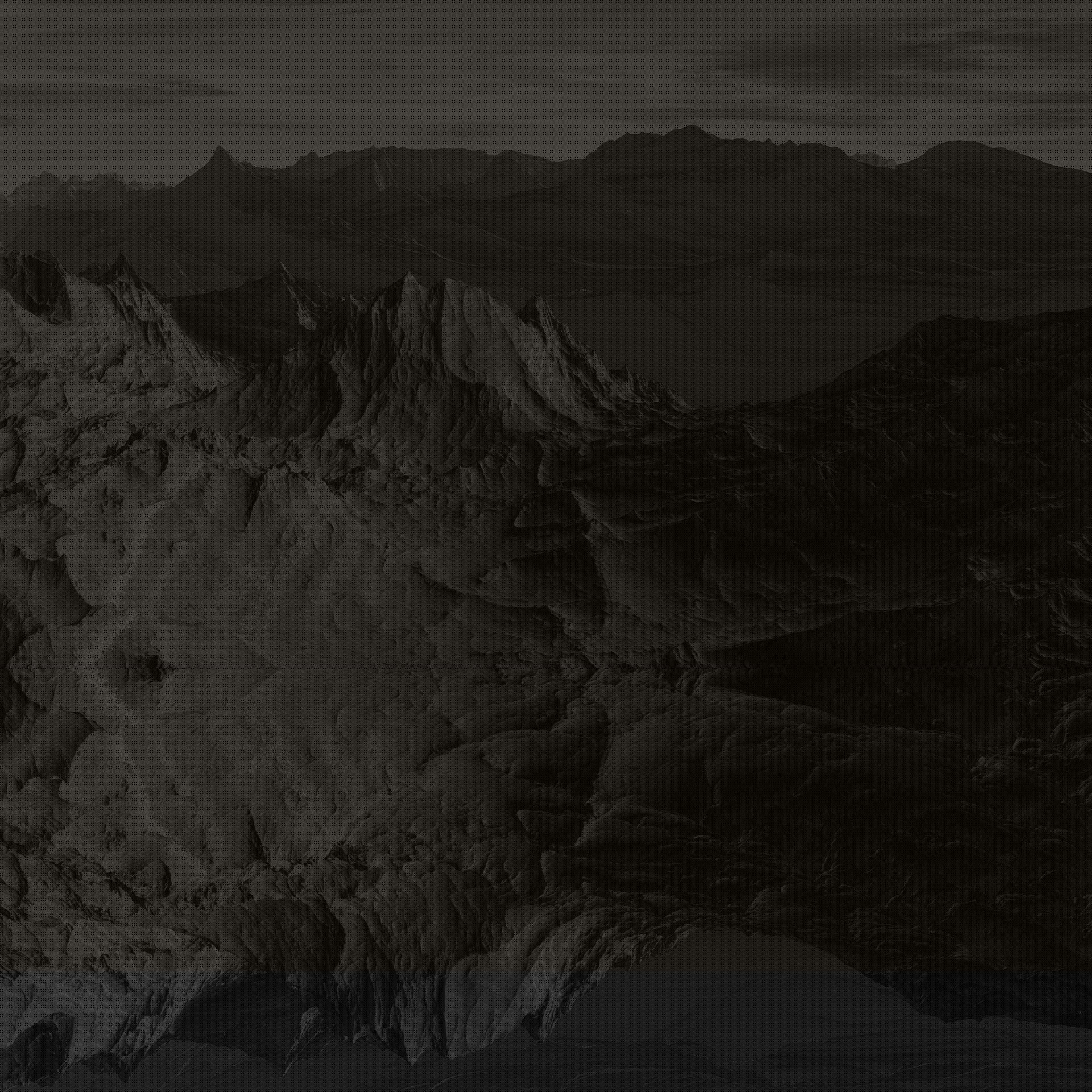







Comentarios