Felipe II e Isabel I de Inglaterra - La rivalidad
- Andrés Cifuentes

- 4 feb 2021
- 14 Min. de lectura
Felipe II encontró en Isabel I el mayor obstáculo para imponer su hegemonía. Cansado de que los ingleses atacaran los barcos españoles y ayudaran a sus súbditos rebeldes de los Países Bajos, el Rey Prudente decidió tomar medidas drásticas.

La decisión firme de invadir Inglaterra por medio de una gran flota (nunca llamada aquí ”Armada Invencible”, sino simplemente “Gran Armada” o “Empresa de Inglaterra”) fue adoptada por Felipe II aproximadamente un año antes de que se intentara esta gravísima acción. Pero la idea ya se agitaba en su cabeza y en la de varios de sus consejeros desde mucho tiempo antes.
La Inglaterra de los Tudor era entonces mucho menos poblada, poderosa y rica que el enorme imperio de Felipe II. Este se había visto favorecido en 1580 por la anexión dinástica del reino de Portugal y la ganancia de sus posesiones ultramarinas. Felipe era un monarca fuerte y temible. Los ingleses quisieron evitar la llegada de buques españoles a sus costas y la invasión de los temibles tercios, entonces el mejor ejército de Occidente. Pero Inglaterra no siempre obraba de acuerdo con este deseo. Desde 1584 al menos, su reina, Isabel I, y la mayoría de sus ministros actuaban sin la prudencia y la habilidad necesarias. Se perseguía a los católicos en el país. Eran atacadas las naves españolas y portuguesas que procedían de América o de las Indias Orientales para robar sus metales preciosos, sus esclavos o sus especias y para debilitar así el comercio hispánico. Y, sobre todo, se ayudaba con armas y dinero a Flandes, una parte de la cual luchaba por su libertad política y religiosa contra el monarca español.
Felipe II, que había heredado de su padre, el emperador Carlos V, el dominio de aquellas problemáticas Provincias Unidas de los Países Bajos, era, además, un tenaz defensor del catolicismo en Europa, y estaba muy orgulloso tanto de su flota del Atlántico como de sus posesiones ultramarinas, de las que recibía el oro y la plata que necesitaba. Todo esto le hacía pensar que la solución definitiva a sus problemas podía ser la invasión naval de Inglaterra y el desembarco de un ejército bien armado –el de su sobrino Alejandro Farnesio, duque de Parma, en aquellos momentos apostado en Flandes– para acabar con las maniobras de aquella “Jezabel del Norte” que ponía obstáculos en todos sus caminos.
Las relaciones personales entre Felipe II e Isabel no siempre habían sido de recelo; de jóvenes parece que establecieron lazos de confianza.
Las relaciones personales entre Felipe II y la reina inglesa, sin embargo, no siempre habían sido de recelo, antipatía o abierta hostilidad. Cuando se conocieron en Londres, siendo ambos muy jóvenes, con motivo de la boda del entonces príncipe español Felipe con la hermanastra de Isabel, la reina inglesa María Tudor, parece que establecieron unos lazos de confianza mutua y tal vez de afecto. Por lo menos la edad –Felipe tenía entonces 26 años e Isabel 20– les podía aproximar más que la gran diferencia que existía entre los contrayentes, pues María tenía once años más que su marido y, además, una salud estropeada, un carácter agrio, escaso atractivo físico y unos celos persistentes que la hacían desagradable. Isabel, por el contrario, sin ser excesivamente guapa, era graciosa, afable y despierta. Un cortesano de aquella época pudo escribir unos años más tarde, quizá con un atisbo de exageración, que “casado con la reina María, virtuosa en extremo, Felipe no sentía amor por ella, sino que estaba enamorado de Isabel, que era entonces una mujer muy bella...”.
Claro que no todo era bienestar y armonía en aquella corte inglesa. La joven Isabel, al contrario que su cuñado Felipe, celebraba el fracaso de todos los embarazos imaginarios de su histérica hermana. La hinchazón del abdomen, de origen psíquico, se deshacía en unas horas. Para decepción y zozobra del hipotético padre, el embarazo de María no existía ni había existido nunca. Si no llegaba un hijo, Isabel sabía que ella heredaría el trono a la muerte de su hermana, puesto que no existía en aquel momento ningún otro familiar directo. Este sueño debía de hacerla muy feliz. La verdad es que no tardó en verlo realizado, porque la muerte de María –que, pese a la voluntad de Felipe, nunca había conseguido convertirse en madre– ocurrió en noviembre del año 1558.
Si no llegaba un hijo de Felipe y María, Isabel sabía que ella heredaría el trono a la muerte de su hermana.
Isabel, la futura “Reina Virgen”, siempre animosa y emprendedora, tuvo entonces la inmensa satisfacción de verse ensalzada hasta la máxima dignidad en aquella querida Inglaterra suya, organizada y engrandecida por su abuelo y por su padre, los primeros reyes Tudor. A consecuencia de ello, Felipe tuvo que marcharse, dispuesto a no volver jamás a la isla que algunos compatriotas suyos llamaban ya “la pérfida Albión”. ¿Lo sintió mucho?
Probablemente no, porque no amaba a los ingleses, no era amado por ellos ni había desempeñado a gusto, durante los cinco interminables años del reinado de María, su ingrato papel de príncipe consorte. Que Isabel ocupase ahora el trono no le importaba demasiado. Él seguiría con la política tradicional de su familia, los Habsburgo, ya practicada por su bisabuelo, Maximiliano I, y por su padre, Carlos V: alianza con los reyes ingleses para fastidiar y debilitar a la monarquía francesa.
El problema religioso quedaba de momento al margen. Isabel fue lo bastante astuta como para no desmantelar de inmediato y de forma brusca el tinglado católico montado en Inglaterra por su hermana María, por el marido español de esta y por el influyente cardenal Pole, fiel servidor de Roma. Pero, poco a poco, la nueva reina inició una marcha atrás en beneficio de la mayoría de sus súbditos. Y luego comenzó a efectuar ya abiertamente, quizá en homenaje a su querido padre Enrique VIII, un reforzamiento del anglicanismo cismático.
Roma puso el grito en el cielo. La soberana inglesa fue amenazada varias veces con la excomunión. Pero Felipe, prudente y discreto como siempre, no apoyó jamás este grave propósito de los pontífices. Siempre se declaró opuesto a la excomunión de Isabel, y cuando esta se produjo –en 1570, por decisión de Pío V–, el rey español fingió no darse por enterado y no permitió que se publicara la bula de excomunión en su país.
Intrigas de María Estuardo
Un tercer personaje, también de sangre real, provocaría los primeros incidentes de tipo político y religioso entre Felipe II y la soberana inglesa. Desterrada de Escocia, en donde había abdicado a favor de su hijo, Jacobo IV, María Estuardo se había refugiado en la corte de su prima Isabel de Inglaterra, quien, por lo menos en apariencia, sentía cariño por ella y deseaba favorecerla. María, bastante más joven que Isabel, era su única pariente, y por tanto la persona que podía heredar la Corona inglesa y conseguir la unión dinástica con la vecina Escocia. Pero María era católica –uno de los motivos por los que había sido expulsada de su reino, dominado entonces por el calvinista John Knox–, y su credo no era bien visto en la cismática Inglaterra.
Roma vio en la católica María Estuardo un posible instrumento para conspirar desde el interior de Inglaterra.
Su condición de católica y su carácter intrigante hicieron pensar a muchos defensores del papado –incluso a la curia romana y a los propios papas– que María podía ser un buen instrumento para organizar desde el interior de Inglaterra alguna conspiración que acabara con la vida de Isabel y permitiera una vuelta al catolicismo oficial. El oscuro proyecto, nacido en los despachos de Roma –no en España, como se pretendió–, fue aprobado sin dificultad y puesto rápidamente en marcha.
Comprometida y descubierta en más de uno de estos intentos subversivos, María Estuardo fue perdiendo la confianza y la estima de la soberana inglesa y acabó en la cárcel. Pero la dama escocesa había mezclado en sus intrigas no solo a la jerarquía católica romana, sino también al embajador español Bernardino de Mendoza y, de rebote, al rey de España. Mendoza fue expulsado de Londres en 1584, y Felipe II, acusado en Inglaterra de haberse implicado en una conspiración contra su reina, vio ennegrecida aún más su mala fama, aquella fama que ya había empezado a aflorar cuando era el consorte extranjero de la católica “Bloody Mary”, María la Sanguinaria. Para la mayoría de los súbditos de Isabel I, el rey de España era un perverso defensor del catolicismo, un enemigo de la culta Europa protestante, un auténtico “Demonio del Mediodía”. Es posible que para la soberana inglesa también comenzara a serlo. En aquel momento no estalló ninguna guerra, pero las relaciones diplomáticas entre Inglaterra y Felipe II quedaron prácticamente rotas. Se persiguió con más saña que nunca a los católicos ingleses. Y, a partir de aquel año, la tensión entre ambos reinos no dejó de incrementarse ni de agravarse.
Conflicto en el mar
Contribuyó a aumentar esa hostilidad la actitud de unos presuntos piratas –sobre todo Hawkins y su pariente Drake– que, actuando secretamente de acuerdo con la Corona inglesa, perjudicaban la economía hispana con sus rapiñas en el Atlántico. Atacaban tanto en mar abierto como en el interior de algunos puertos, especialmente en las Antillas, las islas Azores y el cabo San Vicente, donde, para repostar, se detenía habitualmente la flota española con los metales preciosos procedentes de México y de Perú.
En aquella época, Felipe disponía de vastos dominios; los ingleses, en cambio, no habían iniciado lo que sería, siglos después, su imperio colonial.
Felipe II, después de anexionar a sus reinos hereditarios de Castilla y de Aragón la Corona portuguesa dejada vacante por su sobrino don Sebastián, desaparecido en batalla, disponía de un vasto y riquísimo imperio colonial. Había conseguido reunir en una sola mano todas las tierras ultramarinas que Castilla y Portugal se habían repartido casi un siglo antes bajo el arbitraje del papa Alejandro VI. Poseía todo el imperio castellano de América, iniciado por los descubrimientos colombinos en la época de sus abuelos, los Reyes Católicos, y ampliado por las conquistas realizadas en tiempo de su padre, el emperador Carlos V.
Los ingleses, en cambio, no habían iniciado todavía lo que sería, tres siglos más tarde, su gran imperio colonial. Solo Walter Raleigh, súbdito fiel y tal vez enamorado platónico de la reina Isabel, había establecido por su cuenta una pequeña factoría en la costa de América del Norte que bautizó con el nombre de Virgin (futuro estado de Virginia) en honor de su señora, la Reina Virgen. En aquella época, la Corona inglesa apenas poseía barcos de guerra ni mercantes en disposición de cruzar los grandes océanos. Pero entre los activos ciudadanos residentes en la costa sí existían navegantes emprendedores, dispuestos a comerciar con cualquiera y a defenderse con las armas si fuera preciso.
Francis Drake se había hecho famoso por su vuelta al mundo pocos años antes, y a su regreso había sido armado caballero por Isabel I en el mismo barco en que había realizado su periplo, el Golden Hind. Drake continuó por su cuenta y riesgo sus famosas hazañas marinas, pero a partir de entonces contó con la secreta protección de Isabel. Puso el punto de mira en las flotas españolas y portuguesas que iban y volvían de América, África o las Indias Orientales. Cuando Felipe II, como respuesta a las provocaciones de Drake, ordenó en mayo de 1585 la incautación de todos los barcos ingleses presentes en los puertos españoles, estalló una guerra marítima no declarada, pero clara y evidente. Drake, en el otoño de aquel mismo año, con el disimulado apoyo de la reina Isabel, se atrevió a atacar y a saquear el puerto de Vigo en la península ibérica y el de Cartagena de Indias en el continente americano, además de la isla de Santo Domingo. Más adelante, ya en el verano de 1586, Hawkins preparó y dirigió una acción naval destinada a apoderarse de toda la plata procedente de América. Su audaz intento quedó frustrado. Pero tuvo éxito el saqueo del puerto de Cádiz realizado el año siguiente por Drake, que pudo incendiar y destruir más de veinte naves de combate españolas. La réplica en el canal de la Mancha parecía inevitable. En realidad, a finales de 1587 Felipe II ya estaba preparando en su propio feudo el ataque marítimo a los ingleses, lo que él llamaba veladamente “Empresa de Inglaterra”.

El problema holandés
Pero el primer motivo, la principal justificación de la Gran Armada, no fue directamente el conflicto religioso en Inglaterra ni el perjuicio económico que representaba la actuación de los piratas en el Atlántico. Ninguno de estos hechos podía negarse ni desde luego era intrascendente, pero ambos resultaban, en conjunto, mucho menos importantes que la actuación de Inglaterra en el conflicto ideológico y armado que desde hacía dos décadas enfrentaba a Felipe II con sus súbditos de los Países Bajos.
Estas provincias, heredadas por Carlos V de su abuela María de Borgoña, no habían planteado problema alguno durante el reinado del emperador, que precisamente había nacido allí, conocía muy bien el país y contaba en aquel lugar con excelentes amigos y servidores. Fue después de la abdicación y muerte de Carlos V cuando, a causa de su heredero Felipe II, la situación se alteró, se hizo difícil para todos y dio lugar a un conflicto interminable. El rey se empeñó en mantener el catolicismo en las provincias protestantes y calvinistas del norte (Holanda, Zelanda, Utrecht) y en alejar del gobierno local a los grandes señores del país. En lugar de resolver la cuestión en persona, como habría hecho su padre, Felipe envió como gobernador a un hombre intransigente y poco hábil para la diplomacia, el duque de Alba. Este creó un severo tribunal (que en Flandes se conocería popularmente como el “Tribunal de la sangre”) e hizo decapitar a dos de los grandes amigos y servidores de Carlos V: los condes de Hoorn y de Egmont.
Bajo el gobierno del hábil Alejandro Farnesio, Felipe II recuperaba terreno en las provincias rebeldes de los Países Bajos.
Bajo el liderazgo nacionalista de Guillermo de Orange, las provincias del norte se declararon independientes. Felipe II, a pesar de destituir al duque de Alba, no consiguió con los gobernadores sucesivos –Requesens y Juan de Austria, más prudentes pero no menos intolerantes que aquel en materia religiosa– que las provincias rebeldes aceptaran su autoridad. La situación cambió con la incorporación al Imperio de la Corona portuguesa. Las ricas colonias permitieron al monarca español enviar más dinero y más tropas al avispero de los Países Bajos, controlado entonces por Alejandro Farnesio. Inteligente, buen diplomático y excelente militar, el joven Farnesio, duque de Parma, era hijo de la hermanastra del rey, Margarita de Parma.
Farnesio recuperaba rápidamente el terreno perdido. Había conquistado Amberes, la capital de los rebeldes, y ya pensaba en una victoria definitiva. En ese punto, Inglaterra, preocupada por el avance católico en todos los frentes de Europa y por el aumento de poder de Felipe II –presunto enemigo de su reina, de su religión, de su fuerza naval y de su comercio marítimo–, decidió intervenir.
No fue Isabel quien tomó directamente la decisión. Había en su Consejo Privado dos tendencia opuestas: la de los pacifistas, dirigidos por lord Burghley y el conde de Sussex, que no querían comprometerse en el continente, y la de los belicistas, presididos por Francis Walsingham y Robert Dudley, futuro conde de Leicester, que deseaban una intervención rápida y contundente. Fueron estos los que acabaron triunfando y los que inspiraron el Tratado de Nonsuch entre Inglaterra y los Países Bajos, por el que se prometía a estos últimos ayuda militar y económica para la lucha contra Farnesio.
A la vista del apoyo inglés a los rebeldes, Felipe II pensó que, para resolver el problema de los Países Bajos, era preciso atacar el mismísimo corazón de Inglaterra.
Unos meses más tarde se envió a través del canal de la Mancha una fuerza armada de ocho mil hombres (infantería y caballería), además de una buena cantidad de dinero para pagar más de la mitad de los gastos bélicos de los rebeldes holandeses. La expedición militar inglesa, dirigida precisamente por el conde de Leicester, uno de los favoritos de la reina Isabel, no tuvo éxito. Pero este envío, que equivalía a una declaración implícita de guerra, fue más que suficiente para que Felipe II pensara y dijera entonces que, para resolver el problema de los Países Bajos, era preciso atacar el mismísimo corazón de Inglaterra. Y para hacerlo, nada mejor que una gran armada, que embarcase además a las tropas de Farnesio en Flandes y se dispusiese a conquistar Londres.
Otro hecho inesperado vino a confirmar en este momento la decisión de Felipe II: el juicio, la condena y la decapitación de la católica María Estuardo como consecuencia de otra de sus intrigas. El juicio y la condena fueron obra de unos expertos juristas que actuaban en Fotheringay –donde la Estuardo se hallaba recluida–, así como de la Cámara de los Comunes. La reina Isabel, cuya paciencia se había agotado, se limitó a aprobar la sentencia. Pero fue considerada en el mundo católico como la principal responsable de aquel grave magnicidio.
En este momento ya era imposible cualquier reconciliación o acuerdo con Isabel. En la primavera de 1587 la decisión estaba tomada y solo faltaban dos cosas para culminar la “Empresa de Inglaterra”. En primer lugar, convencer al papa, entonces Sixto V, hombre poco propenso a secundar los planes de Felipe II. En segundo lugar, nombrar al nuevo almirante de la flota, ya que Álvaro de Bazán –marqués de Santa Cruz, marino distinguido que había combatido muchas veces con heroísmo y acierto contra los piratas ingleses, especialmente en las Azores– había envejecido prematuramente, estaba enfermo y se mostraba poco entusiasmado con la difícil misión que le anunciaba el rey.
Los últimos preparativos
Muchos fueron los papas del siglo XVI cuyo pontificado coincidió con el reinado de Felipe II: Paulo IV, Pío IV, Pío V, Gregorio XIII y Sixto V. Ninguno tuvo tantas dificultades para entenderse con el rey español como este último. Curiosamente, mientras los anteriores se afanaron sin resultado por conseguir que Felipe II castigara a la “Jezabel del Norte” por haber apartado a Inglaterra de la obediencia a Roma, Sixto V –que no entendía o no quería entender la política europea del monarca hispano– se mostró defensor de Isabel, por lo menos al principio de su pontificado, y absolutamente reacio a luchar contra ella. Hubo de producirse la muerte violenta de María Estuardo, cuyos pecados de juventud se habían olvidado y que había ganado fama de santa y de mártir, para que cambiaran las cosas. La diplomacia católica dirigida por el inflexible soberano español pudo obtener el permiso del papa –aunque a regañadientes– y la esperada ayuda económica para emprender bajo la inspiración y el signo del catolicismo la aventura de invadir y conquistar aquella “tierra de herejes”.
Hubo de producirse la muerte violenta de María Estuardo para que el reacio papa Sixto V diera su visto bueno a la invasión hispana de Inglaterra.
El plan de ataque fue elaborado por el propio rey con la colaboración directa de Álvaro de Bazán desde Lisboa, el duque de Medina Sidonia desde Andalucía y Alejandro Farnesio desde Flandes, y con la supervisión de los consejeros castellanos Juan de Zúñiga y Bernardino de Escalante, entre otros. Consistía en armar una gran flota que, partiendo de Lisboa, se dirigiría al canal de la Mancha, donde acogería en sus enormes barcos a las tropas de infantería y de caballería preparadas por Alejandro Farnesio en los Países Bajos. Luego, después de esquivar o derrotar a la armada inglesa, se dirigirían todos a la desembocadura del Támesis y entrarían a sangre y fuego en la ciudad de Londres.
Habría sido natural que comandara la Armada Álvaro de Bazán, que era entonces el marino de más prestigio en Castilla y que desempeñaba ya un papel importante en los preparativos que se estaban realizando en Portugal. Pero el marqués, que dos años antes había aconsejado con entusiasmo esta aventura inglesa, presentaba ahora, urgido por el Monarca, innumerables objeciones y excusas. Felipe II tuvo que escribirle una carta enérgica para convencerle de que la empresa no podía fallar. “Dios nos ayudará –insistía el rey–, pues se trata de una obra realizada en su servicio y en su honor”.
Pero, en febrero de 1588, contagiado en una gravísima epidemia de tifus exantemático, que entonces asolaba las costas portuguesas, Álvaro de Bazán abandonó este mundo. Tenía 67 años y había perdido las ganas de vivir. A partir de este momento, la elección de un sustituto para el mando ya no era discrecional, sino obligada. En realidad, Felipe II ya tenía pensada la persona. El cambio tal vez se habría producido igualmente de no mediar el fallecimiento del cansado y vacilante marqués de Santa Cruz. El nuevo jefe sería Alonso Pérez de Guzmán, duque de Medina Sidonia, entonces capitán general de Andalucía y desde mucho tiempo antes puesto al corriente de todos los planes secretos del rey. Era yerno de Ruy Gómez de Silva, que había sido el mejor amigo y consejero juvenil del soberano español. Se trataba, por otra parte, de un hombre relativamente joven, siempre leal a la monarquía y con una larga experiencia de gobierno, poseedor, además, de una amplia información sobre el mar, aunque lo había conocido más como empresario de negocios pesqueros que como auténtico marino de guerra.
En menos de tres meses de actividad frenética Medina Sidonia hizo todos los preparativos para el embarque de una flota de ciento treinta grandes barcos.
Medina Sidonia se trasladó rápidamente a Lisboa, y en menos de tres meses de actividad frenética hizo todos los preparativos para el embarque de una flota de ciento treinta grandes barcos con un peso total de sesenta mil toneladas y con un contingente humano de unas treinta mil personas entre marinos y soldados, religiosos, servidores de todo tipo y varios nobles de Castilla y de Aragón, incorporados por su cuenta y riesgo en busca de aventuras, diversión y gloria.
El rey envió a finales de mayo su última orden, la más clara y terminante: “Os haréis a la mar con toda la Armada poniendo rumbo directo al canal de la Mancha, donde estableceréis contacto en el príncipe de Parma [Farnesio] y os encargaréis de protegerle en su travesía...”. E inmediatamente, el día 30, al despuntar el día, salieron del puerto de Lisboa, al mando de los marinos españoles más distinguidos (Valdés, Recalde, Oquendo, Moncada, Medrano, Hurtado de Mendoza..., todos ellos bajo la autoridad suprema de Medina Sidonia), las diferentes escuadras de aquella armada impresionante, no llamada entonces “Armada Invencible”, pero sí “la mayor y más potente que han visto los siglos”.
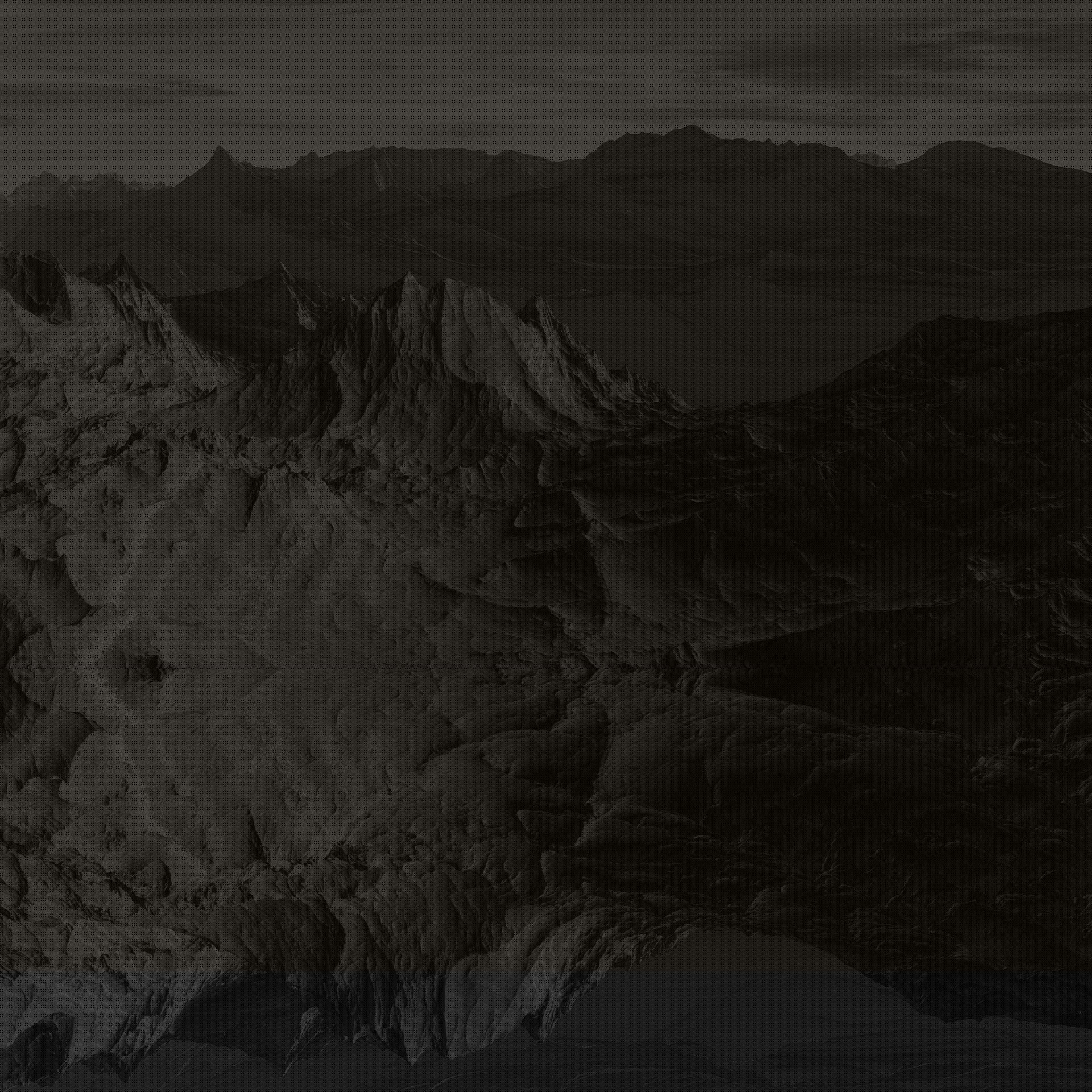



Comentarios