El último suspiro de la democracia: cien años de la convulsa República de Weimar
- Andrés Cifuentes

- 11 feb 2021
- 7 Min. de lectura
Actualizado: 19 mar 2021
¿Qué hay de cierto en el tópico que pinta a la Alemania de los años veinte como una ilusión colectiva disfrazada de cara a la posteridad como un caos inasumible?

Un adagio histórico reza que Alemania, Italia y España cayeron en la senda totalitaria al ser países con nula tradición democrática. Eso, unido a la fragilidad del Estado y la acción de los intereses económicos, posibilitó la caída de una ilusión colectiva disfrazada de cara a la posteridad como un caos inasumible si la máquina quería funcionar a pleno rendimiento. La llegada de Hitler, Mussolini y Franco obedeció a distintos parámetros marcados por un mismo vector. La urgencia ante la catástrofe exigía soluciones radicales, y en el caso germánico clausuró de un plumazo una aventura nacida en la ciudad de Weimar, lejos de una Berlín demasiado incendiada durante los primeros meses de 1919 como para asegurar tranquilidad en la elaboración de un texto constitucional determinante para entender el rumbo del nuevo sistema político.
Tras la abdicación del Káiser y la proclamación de la República los socialdemócratas encabezados por Friedrich Ebert se encontraron ante una situación insólita. Durante decenios habían aspirado a gobernar, pero cuando tuvieron el poder en las manos se dieron cuenta de pertenecer al viejo orden, lo que conllevó su alianza con los Freikorps, grupos ultranacionalistas decisivos a la hora de finiquitar la revuelta espartaquista y aplastar la incipiente andadura del Soviet de Baviera. Cuando fueron disueltos en 1920 nadie podía sospechar la semilla esparcida por sus iniciativas. Se revelaría años más tarde con otra terminología para confirmar como pueden cambiar las palabras, no así las formas, sustratos de viejas tradiciones reacias al cambio y empecinadas en una cosmovisión dañina y con demasiada estrechez de miras.

El Parlamento encargado de redactar la carta magna no tuvo nunca el panorama despejado. A las amenazas interiores debía sumarse el terror proveniente del Salón de los Espejos de Versalles, donde el 18 de enero de 1871 se proclamó el Imperio Alemán. La venganza, servida como es menester en un plato gélido, se rubricó el 28 de junio de 1919 con la firma del tratado que cerraba la Primera Guerra Mundial. Más allá de las pérdidas territoriales, la asunción de la culpabilidad en desencadenar el conflicto o la reducción del ejército en cien mil unidades la más gravosa de las medidas cayó en forma de reparación económica. John Maynard Keynes intuyó que las condiciones estipuladas eran el punto de partida para un futuro conflicto. Mientras tanto la República, carente de reservas áureas, siguió con la emisión de papel moneda para mantener estable el cambio con el dólar. La situación fue sostenible hasta mayo de 1921, cuando el ultimátum de Londres pisó el acelerador de los pagos e inició la ruta hacia la devaluación y el debut de una locura desatada con la hiperinflación.
Los ahorros se desvanecieron, el marco alteraba su valor en pocos minutos y los barrenderos limpiaban las calles de billetes
La imposibilidad de alcanzar una solución satisfactoria para los principales acreedores del país, Francia, el Reino Unido y Estados Unidos, multiplicó el coste de la vida en dos millones en menos de doce meses. Los ahorros se desvanecieron, el marco alteraba su valor en pocos minutos y las imágenes de barrenderos limpiando la calle de billetes o niños empapelando sus habitaciones con los mismos ha pasado a la Historia, pero el contexto era mucho más precario, con las tropas francobelgas apoderándose de la Cuenca del Ruhr para cobrarse en bienes la deuda y pequeños grupúsculos agitándose en Baviera, donde el 9 de noviembre de 1923 Adolf Hitler irrumpió en el escenario de la Historia con un fallido golpe de Estado. Al cabo de un año salió de la cárcel con un libro bajo el brazo: 'Mein Kampf'.
El despegue y el ideal
La adopción del Rentenmark una semana después de la algarada nazi y los acuerdos adoptados por la Comisión Dawes propiciaron estabilizar el presupuesto y enfocar el cobro de la deuda desde premisas racionales. Esto, unido al reingreso alemán al concierto de las naciones con el Tratado de Locarno de 1925 y su admisión un año después en la Sociedad de Naciones, significó un viraje radical y supuso el dulce paréntesis antes del desastre.

De esos años locos como la misma década queda el recuerdo idealizado de Berlín como metáfora del universo, explicado a la perfección, como todo el período narrado en el artículo, por Eric D. Weitz en 'La Alemania de Weimar. Presagio y tragedia' (Turner). El libro, un asombroso fresco multidisciplinar, plantea la alegría de la capital como un oasis en medio de acuciantes preocupaciones. Quien iba al lado del río Spree esperaba encontrar diversiones, y así lo muestran series como 'Babylon Berlín', pero la realidad era otra pese a la metamorfosis del espacio urbano con centros comerciales circulares, viviendas sociales adaptadas a los usos contemporáneos y el apogeo de una sexualidad libre remarcada por todos aquellos que consideraban la homosexualidad como el adviento del mal en pleno siglo XX.
Para hacernos una idea de lo escrito basta recurrir a un ejemplo español, con el periodista Manuel Chaves Nogales, citado hasta el aburrimiento en nuestros días, asombrado en un cabaret por la presencia de negros, judíos y mujeres en pocos metros cuadrados. No había entendido nada, y dudo que viera Berlín, sinfonía de una ciudad de Walter Ruttmann, donde la gran urbe deviene un Ulises fílmico, un cuerpo de cuatro millones de habitantes integrado en un solo magma.
La Berlín de Weimar respondió al nacimiento de la sociedad de masas. El cine, con el emblemático Delphi a la cabeza, se erigió en válvula de escape antes de partir hacia la magia de la noche. Si uno prefería quedarse en casa tenía la posibilidad de encender la radio, que durante este intervalo democrático hasta creyó en el milagro de difundir los grandes nombres de la cultura teutona a través de las ondas, como si escucharlos en la intimidad de las cuatro paredes de cada uno avivara repentinamente el deseo de leer libros, acudir a exposiciones o revisitar los nombres legendarios estudiados en las escuelas, siempre a la vanguardia mundial, una herencia del periodo Guillermino de la que nunca renegó la República, ampliándola con fenómenos como la Bauhaus. Lo aprendido debía repercutir en beneficio de toda la ciudadanía, con independencia de su filiación política.
Un crisol de altísimo voltaje
Antes del plan Dawes, que como todo remedio imprescindible contenía el germen de un derrumbe, el horizonte artístico ya había dado muestras de una excepcional viveza. Muchos recordarán Weimar por el cine expresionista, encarnado en su primera etapa por películas como 'El Gabinete del Doctor Caligari', de Robert Wiene, o 'Nosferatu', de F.W. Murnau. Esas alargadas sombras y construcciones arquitectónicas casi imposibles reflejaban la incertidumbre de la era y la dificultad de plasmar con los códigos antiguos la revolución emprendida una vez se habían roto las cadenas de un orden a priori inamovible.

La llegada de la democracia abrió el abanico hasta límites insospechados. En el campo pictórico la crítica de entonces se confunde en la actualidad con glamour. Este error de apreciación derrota el mordiente de pinturas y lienzos de la Nueva Objetividad. Sus máximos representantes advertían de la frivolidad de la despreocupación en sus retratos. George Grosz vertía el marasmo en cuadros repletos hasta la extenuación, la ceniza y el monóculo de Sylvia Von Harden eran la decadencia agazapada en Otto Dix y Christian Schad vinculaba el lujo con la apariencia como antesala de la tormenta. Lo mismo podría decirse de las fotografías de August Sander, una 'Comedia Humana' accesible al público barcelonés durante esta primavera en La Virreina de la Rambla. Esos hombres y mujeres de la cotidianidad son tentadores en nuestro siglo para llenar cubiertas de libros, pero cuando fueron inmortalizados eran el mero reflejo de la volatilidad de un presente devorador, rápido y por eso mismo inasible para la mayoría.
Desde otro punto de vista la filosofía y la literatura empuñaban sus armas con intención duradera. Erich Maria Remarque triunfaba con Sin novedad en el frente, alegato antibélico intolerable cuando el castillo de naipes sucumbió ante la esvástica. Thomas Mann trascendía a su tiempo con 'La montaña Mágica', novela de 1924 con la que regresaba a la genialidad exprimida y esgrimida en 'Los Buddenbrock' y 'La muerte en Venecia', completando así una trilogía indispensable para entender el primer tercio de centuria europea. En el campo del pensamiento Heiddeger despuntaba y sus ideas se discutían en el Romanisches café, epicentro cultural esbozado a la perfección por Francisco Uzcanga en su 'El café sobre el Volcán' (Libros del K.O.).
Octubre y enero
No podemos obviar las dos caras de la moneda de Fritz Lang. 'Metrópolis' presentaba una sociedad donde el mediador entre el cerebro y la mano debía ser el corazón. Obreros y patrones podrían caminar al unísono en utópica armonía. Poco más de un lustro después 'M, el Vampiro de Dusseldorf', mostraba los dientes del peligro en ciernes, también expuesto en 'La ópera de los tres centavos' de Bertold Brecht, con la inolvidable música de Kurt Weill.
El terremoto se desencadenó en octubre de 1929. Ese mes empezó con la muerte de Gustav Stresemann, premio Nobel de la Paz y hombre presente en todas las salsas políticas, bien como breve canciller, bien como omnipresente ministro de Asuntos Exteriores, capaz de pactar en secreto con los soviéticos el uso de bases aéreas como de proponer junto a su homólogo francés, Aristide Briand, una Unión Europea para evitar conflictos entre las naciones del Viejo Mundo. Su funeral fue un tenso homenaje. Tres semanas después la Bolsa de Wall Street estallaba en mil pedazos y el mecanismo económico urdido en el plan Dawes moría por pura lógica crediticia. El adiós al grifo norteamericano aumentó el paro hasta proporciones inconcebibles, alcanzándose en los momentos más desesperados un 32% de desempleo. Su medro corrió acorde con el aumento electoral de fuerzas populistas, entre ellas el Partido Nacional Socialista del austríaco Adolf Hitler.

Por lo demás, el sistema político de la República fue víctima de su propia Constitución. El Presidente no era una figura testimonial y tenía potencial para decidir. En 1930 Hindenburg, carismático en el país por su actuación durante la primera Guerra Mundial, dio su beneplácito al canciller Brüning para activar un decreto de emergencia con el fin de recortar el gasto público, subir los impuestos y generar una contribución de emergencia del funcionariado. Fue la primera piedra de toque para recurrir con demasiada frecuencia al artículo 48, bajo el cual el Parlamento era un mero adorno.
De este modo los años previos a la nominación de Adolf Hitler como canciller, hecho acaecido el 30 de enero de 1933, fueron una cancelación de la democracia mientras se recurría a los comicios para ver si el mapa se esclarecía. Durante este lapso los nazis ganaron terreno, pero nunca obtuvieron una mayoría absoluta. La designación del antiguo caporal como primera espada del gobierno se vislumbró como una medida perfecta para desatascar la niebla. El análisis retrospectivo, el incendio del Reichstag, las elecciones de marzo y la ley habilitante del 14 de julio de 1933, con la prohibición expresa de los partidos políticos, apuntan más bien a un ardid de los poderes fácticos con la extrema derecha para tumbar ese último suspiro democrático e imponer una tela genuinamente germánica inspirada en la deriva italiana. La diferencia, por mucho que suene a tópico, estribó en la forma de implementarla.
Fuente: www.elconfidencial.com/cultura
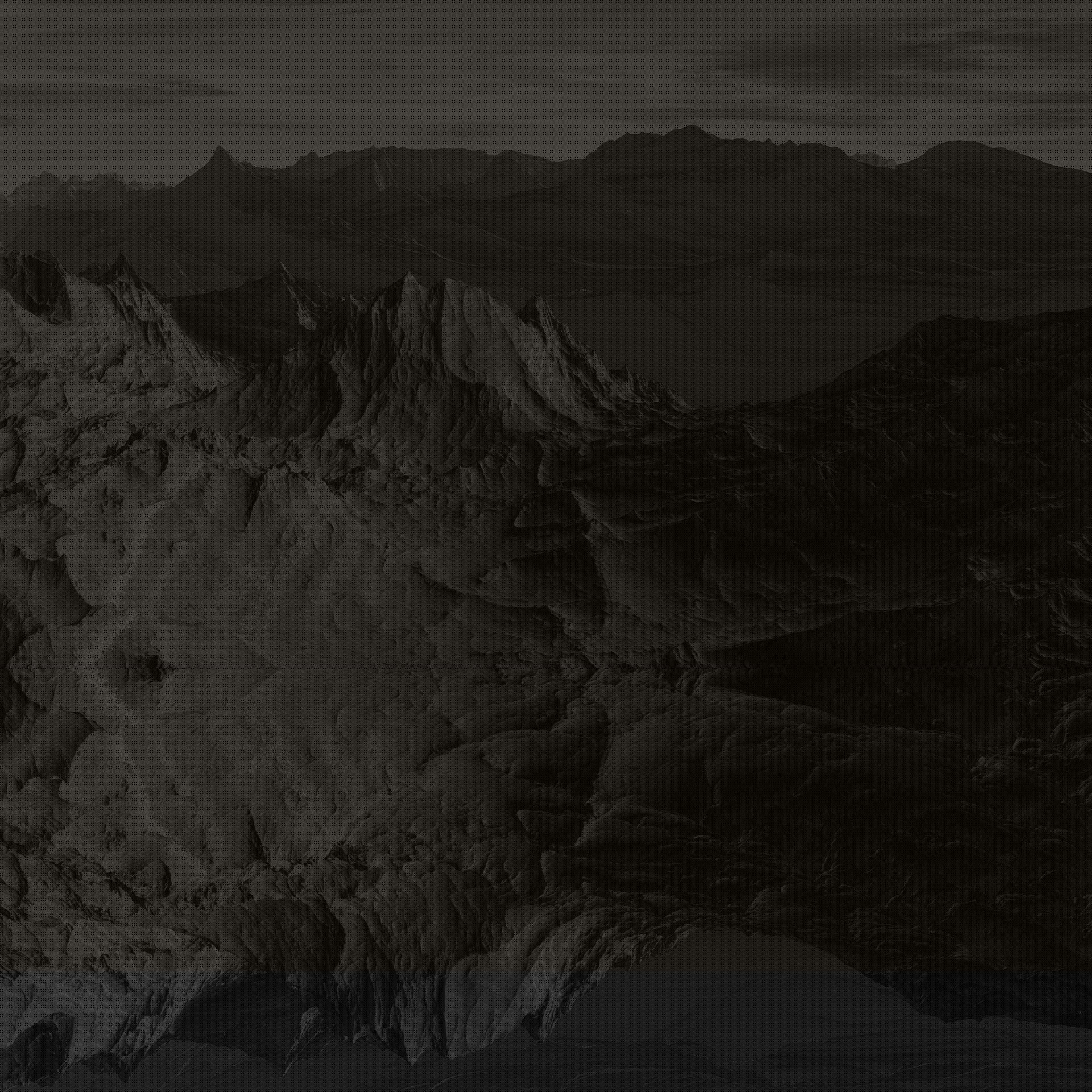







Comentarios