Afásico, sifilítico y maldito: así murió la bestia Charles Baudelaire
- Andrés Cifuentes

- 11 feb 2021
- 5 Min. de lectura
Actualizado: 19 mar 2021
El problema del prístino poeta en la actualidad es el de muchos otros iconos, que de tan importantes se han vuelto perfectos para enhebrar lemas

Charles Baudelaire murió el sábado 31 de agosto de 1867. La paradoja de su fallecimiento en el número uno de la parisina y anónima rue de Dome fue que un hombre tan locuaz exhalara su último suspiro sin poder hablar, víctima de afasia, una partícula más de la sífilis que le acompañó como mínimo desde 1860, cuando tras un ataque cerebral dijo sentir el roce de las alas de la imbecilidad.
Su vida puede estructurarse desde una serie de imágenes relevantes. La primera es de febrero de 1848, durante la Primavera de los Pueblos. Tiene veintisiete años, ha malgastado parte de la herencia paterna e incita a los sublevados de las barricadas a terminar con la vida del General Aupick, su padrastro. No creemos que le hicieran mucho caso. Esa fue la constancia de sus días, gritar y notar un profundo desdén de niño apartado del camino.
Cuatro años más tarde la situación política ha cambiado. Napoleón III ha fundado el Segundo Imperio y su todopoderoso prefecto Haussmann dilapida el presupuesto con la reforma de París. Las callecitas deben desaparecer para propiciar vías anchas que eviten la insalubridad y las revoluciones. En las memorias de Monsieur Claude hay un pasaje muy significativo. De la oscuridad se pasa a la luz de los bulevares. Una casa se asemeja a otra y lo mismo pasa con los hombres. Todo se repite al unísono para generar un tedio inmenso, el mismo que empuja al por entonces inédito poeta a pasear entre la multitud para sacudirse o reafirmarse, siempre su proverbial derecho a contradecirse, en el spleen.
Baudelaire caminaba desde una diferencia ignorada. Era un dandi y por lo tanto debía distinguirse por actitud y ropajes. En ese deambular por la novedad intuyó que lo efímero del presente bien podía llamarse modernidad. Reformuló y acuñó el término mientras recorría quilómetros a la búsqueda de una nada gloriosa, la del flâneur, sombra y detective de la inmediata contemporaneidad.
Baudelaire cruza la calle, una calesa lo empapa de barro, pierde la corona de laurel y sube al lupanar. La solemnidad ha sido arrasada
De repente las personas dejaron de saludarse. En el poema 'À une passante Baudelaire' comprende el cambio radical de la nueva ciudad, porque todo lo moderno debe ser urbano, donde no cabe loar vegetales ni falacias rurales. Cruza su mirada con una chica, intuye amor y dos segundos después constata con naturalidad la imposibilidad del reencuentro.
De estas pesquisas nació la esencia de su lírica. Otra anécdota, de tantas veces contada deformada hasta el paroxismo, nos lo presenta en los Campos Elíseos en plena construcción. Quiere ir al burdel, no sabemos si para ver a su amante, la coja y mulata Jeanne Duval. Cruza la calle, una calesa lo empapa de barro, pierde la corona de laurel y sube al lupanar. La solemnidad ha sido arrasada.
El fin del mundo
La dificultad de Baudelaire, que fue la de Manet y los demás revolucionarios burgueses de su generación, estribó en saber del fin de un mundo que negaba su propia desaparición. El Segundo Imperio fue la época de la fantasmagoría, una apoteosis de la apariencia renuente a aceptar un sol inédito amaneciendo con fuerza en el horizonte. Cuando en 1857 publicó 'Las flores del mal' la sociedad no podía aceptar esos versos, que tampoco rompían en la forma. Su quiebra era temática, con destellos transgresores y clarividentes. Al fondo de lo desconocido para encontrar lo nuevo. Ese final dicta sentencia e implica rebasar umbrales para destrancar una puerta demasiado hermética.

La aparición de su celebérrimo poemario fue un escándalo por voluntad judicial, la misma que le tocó en suerte a Gustave Flaubert con Madame Bovary. Si el misántropo normando dijo que él era su personaje, Baudelaire recibió los parabienes del morbo y la prohibición de editar seis poemas, que no volvieron a ver la luz de forma oficial hasta 1949, rehabilitados en la Corte de Casación. Hubiera sido peor de haber titulado, como anunció en más de un periódico, su monumento 'Las lesbianas'.
Es indudable que cultivó con ahínco su malditismo, pero al mismo tiempo lo evitó porque deseaba el éxito. Lo explica muy bien Jean-Paul Sartre en su ensayo sobre el poeta y lo ratifica el mismo Baudelaire con determinadas actitudes. En 1863 quiso ocupar una vacante en la Academia Francesa. Sainte-Beuve, crítico de críticos, lo consideró una mofa, casi un experimento sociológico, de un nombre inexistente para las más altas instancias.
El poeta cultivó con ahínco su malditismo, pero al mismo tiempo lo evitó porque deseaba el éxito
Y sin embargo, más allá de los paraísos artificiales, Baudelaire fue sin duda el escritor más prístino de su tiempo, un crítico que cumplía con su función sin dejarse condicionar porque su opinión se fundamentaba en sólidas amarras. Según Paul Valéry vio antes que nadie la trascendencia de Edgar Allan Poe, un lejano siamés que tradujo con solvencia, Eugène Delacroix, Honoré Daumier, Camille Corot, Richard Wagner, incluso antes de haberlo escuchado, Gustave Courbet y Édouard Manet.
El taller del artista
Los pensamientos sobre el arte pictórico son excepcionales. En 1856 apareció en 'El taller del artista', de Gustave Courbet. Está en una esquina, como si la cosa no fuera con él, pero su presencia en el lienzo teje una alianza de ruptura que el bardo de ocasional pelo verde había expresado un decenio atrás. ¿Por qué pintamos a tantos señores vestidos como griegos y romanos? ¿No podemos dotar al pincel de la pátina del presente?

Quizá por eso aparece en 1861 en 'La música en las Tullerías', de Édouard Manet, el más fiel ejecutor de los postulados que escribió en 'El pintor de la vida moderna', ensayo donde el protagonista de sus proclamas era un gris ilustrador, Constantin Guys. Manet pinta una de esas jornadas semanales en el jardín imperial y sitúa en el lienzo a todos sus amigos y allegados con ropas actuales para su época, sombrero de copa y levita, barba y bastón. El rostro de Baudelaire es una mancha gris, como si su compañero de armas no pudiera retratarlo bien entre el gentío, como si su identidad fuera un auténtico misterio. Aún faltaban unos años para que el poeta le dijera en una carta esta mítica sentencia: no eres sino el primero en la decrepitud de tu arte.


Baudelaire la bestia que derriba un muro y propicia la pasarela hacia los paradigmas que marcaran la cultura occidental durante un siglo. Su problema en la actualidad es el de muchos otros íconos, que de tan importantes se han vuelto perfectos para enhebrar lemas en camisetas, descontextualizar sus frases en las redes sociales y parecer muy celebrados cuando en realidad han caído en la trampa querida de la banalización. Rimbaud, Joyce, Proust y muchos otros son muy mencionados y escasamente leídos. Sirven tanto para un roto y un descosido, y con ese uso totalmente tóxico su poder chamánico se anula en beneficio de una representatividad idónea para desactivarlos y convertirlos en otro escupitajo más de lo efímero.
Quizá así se complete la serie de paradojas del personaje. Juzgaba mediocre la fotografía, pero aun fue de los primeros tótems inmortalizados por la cámara de su colega Nadar. En esas instantáneas parece desquiciado, altivo y muy orgulloso. No tuvo ninguna culpa del malditismo, aunque su duende fue clave para propagarlo como un mito indestructible que ha dado muchos malos poetas y peores versos. Si se fijan los más grandes, de Mallarmé a Eliot, de Saint-John Perse a Gil de Biedma, le dieron la mano sin aceptar esa oferta envenenada. Quizá haya llegado la hora de leerlo con otros ojos y valorar las claves menos superficiales de su inmenso legado.
Fuente: www.elconfidencial.com/cultura
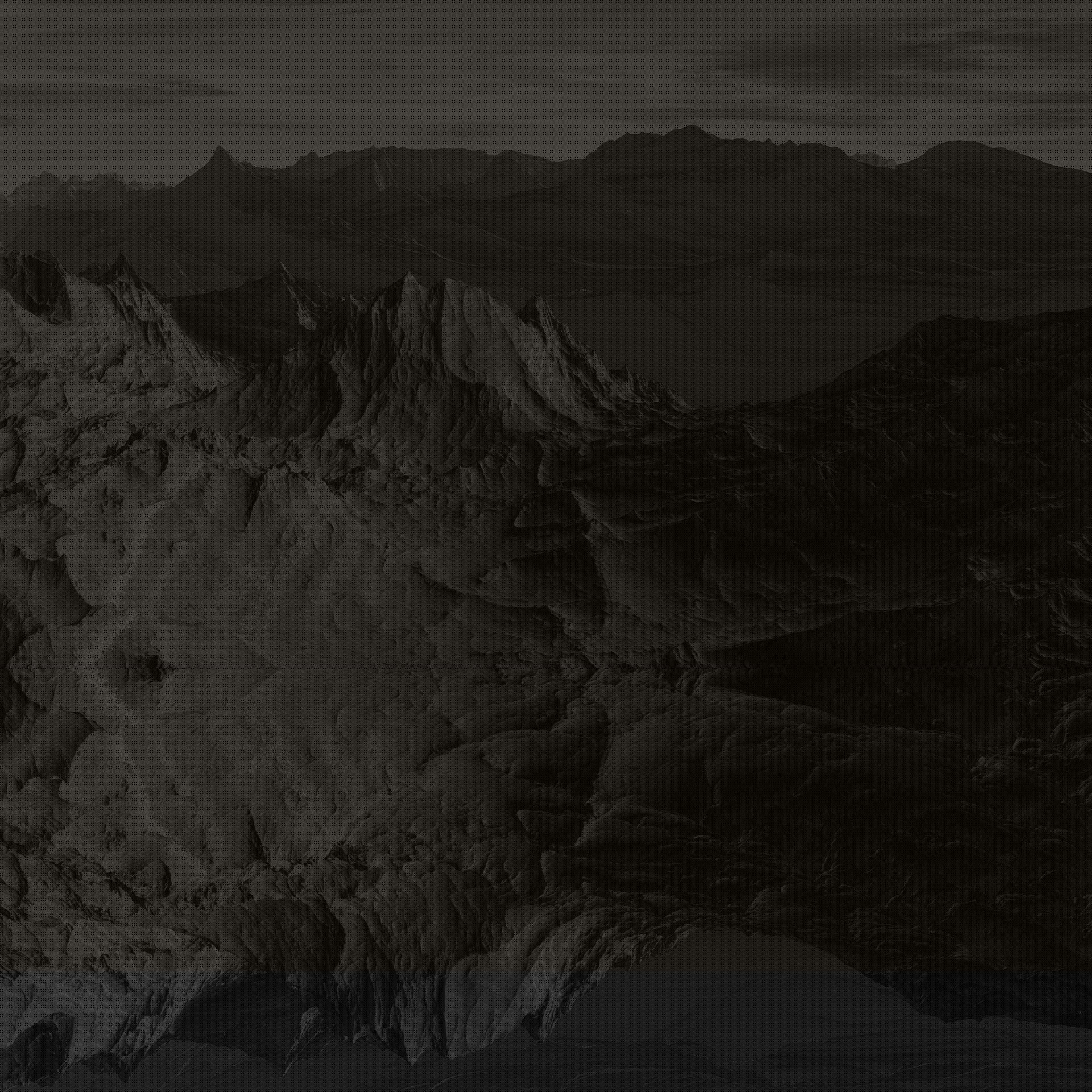







Comentarios